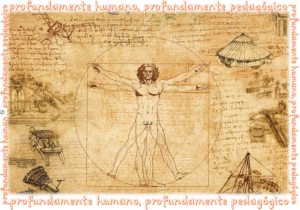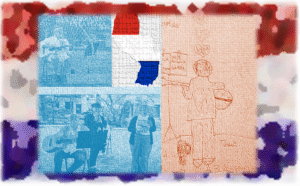Miguel Ángel López Perito propone una mirada crítica sobre la relación Estado y Educación
PRESENTACIÓN
En este artículo, Miguel Ángel López Perito nos invita a reflexionar con mirada crítica sobre la historia y la realidad del Estado moderno, sus raíces laicas y republicanas, y el papel clave de la educación en la formación de ciudadanía. Con un lenguaje claro y fundamentado, expone los desafíos históricos y presentes del Paraguay para consolidar un Estado verdaderamente democrático. Así, te invitamos a leer este primer capítulo de la serie “Estado, Educación y Ciudadanía” para comprender mejor cómo llegamos hasta aquí y abrir un necesario debate sobre el futuro de nuestra democracia y nuestra educación.
Si nos referimos al Estado moderno (no a las “ciudades-estado” de la antigüedad), podemos rastrear sus raíces en los intentos de determinados sectores sociales de limitar el poder absoluto del rey en el sistema feudal, aproximadamente entre los siglos X y XV, aunque también esto es polémico. La primera expresión cabal de ese intento lo constituye la Magna Carta, redactada por grupos sublevados de la nobleza contra los abusos del rey Juan I de Inglaterra, en el año 1215. Este tipo de intentos de limitar el poder absoluto del rey se repitió en varias oportunidades, y en la mayoría de los casos los revoltosos terminarían muy mal.
¿De dónde venía el poder del rey y la aceptación del sistema de castas sociales jerárquicas? Obviamente del poder militar, la propiedad de la tierra y el vasallaje. Pero eso todavía no aclara la pregunta. Este sistema de orden social tiránico, caro, derrochador, caprichoso, e injusto de opresión se sostenía con la legitimación de la Iglesia Católica. En la ideología feudal, el poder viene de Dios. Y eso justificaba todo.
Pero esta relación no siempre fue sencilla ni pacífica. Papas y reyes llegaron a enfrentarse brutalmente por diferencias en torno al poder. A mediados del siglo XVII, después de violentos enfrentamientos entre el rey Carlos I de Inglaterra y el Parlamento, el rey es derrotado y decapitado, y se instala el sistema republicano con Oliverio Cromwell, lo cual no le salvó de perder también la cabeza años después.
La Revolución Francesa siguió un camino parecido. La naciente burguesía, débil aún para derrumbar el poder feudal, aprovecha el hartazgo de las masas hambrientas y del proletariado de los abusos del rey Luis XVI para tumbar la monarquía, decapitar al rey, e instalar el sistema republicano. Estamos hablando de una revolución social hegemonizada por la burguesía; una revolución económica, industrial y capitalista; y una revolución política e ideológica, representada por la doctrina liberal.
¿Cuál era el principio ideológico del nuevo poder emergente en este proceso revolucionario? El poder no viene de Dios, viene del pueblo, de la ciudadanía. Por tanto, es la voluntad popular la que define, por medio de sus representantes, la administración del Estado.
Pero la vigencia de este principio no sucedió de un día para otro. Las iglesias pelearon por sus privilegios con uñas y dientes para no ser definitivamente desplazadas del poder, y se llegó a establecer una suerte de equilibrio de conveniencia para todos los sectores.
El Estado norteamericano, formado en 1776, antes de la Revolución Francesa, es genuinamente liberal, pero invoca a Dios. Porque los llamados “Padres Fundadores” en su mayoría eran masones, y su Dios el “Supremo Arquitecto del Universo”. Benjamín Franklin, considerado uno de los más influyentes, y más conocido por sus investigaciones sobre electricidad y la invención del pararrayos, era Gran Maestro de una logia masónica. Las concepciones pre modernas que explicaban el mundo natural, social y político, fueron rápidamente superadas por las nuevas concepciones científicas de la modernidad. Como ejemplo, la Iglesia Católica defendía como dogma de fe la teoría de Ptolomeo sobre el sistema solar (la Tierra como centro del sistema solar), y combatía como herejía la teoría de Copérnico (el Sol como centro del sistema solar).
La concepción del Estado Nacional, en sus diferentes formas, desplaza al poder religioso al ámbito de lo privado, y fundamenta el poder público en la ciudadanía. No obstante, los británicos, suecos, españoles, etc., siguen encantados con la monarquía, que pervive como tradición, aunque sus sistemas de gobierno son contundentemente republicanos.
Volviendo a nuestra discusión, el Estado Nacional, o Estado de Derecho, es un Estado laico; cuida que el poder no esté sometido a ninguna religión particular. Defiende la libertad religiosa como derecho, pero no adopta religión alguna. Se puede hablar, estudiar, debatir sobre todos los dioses de todas las religiones y creencias, pero no se embandera con ninguna. Puede invocar a Dios por razones históricas o de tradición, pero no se refiere a un Dios particular, de alguna religión específica. Respeta y garantiza la libertad religiosa, pero no se somete a ninguna.
En Paraguay, el Estado laico se consagra con la Constitución de 1992 (Art. 24º y 25º). Hasta entonces, el Paraguay respondía a la concepción del Patronato, una suerte de tutela religiosa feudal, por la cual el presidente de la República y los altos funcionarios debían ser católicos, como rezaban las anteriores constituciones.
Por tanto, no está mal enfatizarlo, el Estado Paraguayo es un Estado laico, liberal, republicano, en el que el poder o soberanía es ejercido por el pueblo (Art. 3º), por la ciudadanía, a través de sus representantes, como establecen los primeros artículos constitucionales. Estos son principios o ideales constitucionales, lo que no quiere decir que realmente sea así.
Función de los sistemas educativos en la consolidación de los Estados Nacionales

Históricamente, los nacientes Estados Nacionales en Europa y EEUU desarrollaron sus sistemas educativos con el fin primordial de unificar ideológicamente la infinidad de diferencias raciales, tribales, culturales, sociales, en una formación social más homogénea -la nación-, que permitiese un gobierno común, y desplazara definitivamente el poder de la iglesia y sus intentos de restaurar el antiguo régimen monárquico. Todos los países se fueron formando por una amalgama de territorios y naciones diversas, en procesos complejos, controversiales, y no exentos de violencia.
En Latinoamérica ocurrió un proceso parecido, pero diferente. Pasamos de ser colonias a ser Estados Nacionales sin revolución industrial, sin burguesía ni proletariado, sin capitalismo. Solo por la imposición del sistema jurídico republicano, que resultó más práctico para el mercantilismo, o la libre explotación por parte de las potencias imperialistas. Entramos al mundo globalizado como Estados Nacionales sin ciudadanía, o más precisamente, con una minúscula ciudadanía de propietarios, una oligarquía, principalmente vinculada a la tierra. La nueva “democracia” nació torcida. En esa cancha solo jugaban las élites criollas y sus mandantes del mercado internacional.
En Paraguay, nuestra democracia tropieza con esta distorsión histórica de formación de ciudadanía. Si bien las relaciones políticas se inscriben en el marco de una moderna Constitución liberal, en realidad están más próximas a las prácticas del vasallaje colonial. No tenemos derechos. Recibimos favores del patrón, del político, del mandamás. La autoridad es la que manda, no la mandataria, no representa la voluntad popular, su mandante. La administración del Estado, el gobierno, es un negocio en sí, no un “árbitro” y garante de derechos. No existe la ley como principio de convivencia social; la ley es lo que me conviene, o le conviene a mi familia, a mi clan, a mi partido, a mi iglesia o a mi barrio. La concepción social es tribal, no nacional. El “nosotros” es restringido a los vínculos próximos o de interés. El mérito para un cargo no existe, es una concesión del partido, etc.
Como rezaban los antiguos informes coloniales, “la ley se acata, pero no se cumple”. Y esto se manifiesta en todas las relaciones sociales, en todos los ámbitos de la convivencia comunitaria. Nuestra Constitución y nuestro sistema jurídico corresponde a la modernidad, pero es solo cáscara de un sistema oligárquico de poder, que funciona desde las negociaciones interpersonales y clientelistas, y la valoración del mercado (intereses comerciales, monopolio de tierras, esclavitud, y explotación predatoria de recursos naturales).
Carlos Antonio López, ilustre primer presidente constitucional del Paraguay, tiene un análisis muy significativo sobre el proceso del liberalismo político en América Latina. En su discurso al Congreso de 1854, defendía lo siguiente: “No hay una sola de las repúblicas de la América antes española, a excepción del Paraguay…que no se haya apresurado a establecer leyes fundamentales y a organizarse, dándose una Constitución. Todas éstas más o menos teóricamente perfectas, están basadas sobre los principios más luminosos; encierran las ideas más elevadas, justas y liberales; todas otorgan a sus ciudadanos amplios e importantes derechos políticos; todas garanten los derechos primordiales del hombre, su libertad, su propiedad, su seguridad y su igualdad ante la ley… Todas han debilitado la autoridad, creyendo hacer difícil el despotismo, y no han hecho más que facilitar la anarquía.”
Efectivamente, ese fue el costo de una democracia institucional sin ciudadanía. Y razones no le faltaban. Apenas el Paraguay subió a la ola liberal impuesta por Brasil y Argentina en la post guerra, después de que 21 electores eligieran el primer triunvirato para gobernar el país en 1869, la primera década “democrática” paraguaya arrojó el siguiente resultado: once golpes de estado en 10 años, cuatro presidentes o ex presidentes asesinados, tres periódicos cerrados, políticos y periodistas asesinados.
El débil intento de Ramón Indalecio Cardozo de desarrollar un sistema educativo más liberal en la década del 20 terminó reprimido por el propio gobierno liberal y por la Iglesia Católica, que lo acusaron de comunista, anti religioso y anti nacionalista. El militarismo, el autoritarismo y el nacionalismo radical le dieron su impronta a nuestro sistema educativo desde la década del 30 hasta la caída de la dictadura de Stroessner en 1989 (aunque hoy continua igual). El extraordinario trabajo de recopilación e interpretación histórica de David Velázquez Seiferheld constituye un valioso instrumento para este debate[1].
Sobre el rol y el desarrollo de los sistemas educativos en América Latina, tenemos estudios muy bien hechos, como los de Nassif, Tedesco y Rama; y el de Adriana Puiggrós, por citar algunos[2]. Países como Argentina, Chile, Uruguay, México, llegaron a desarrollar sistemas educativos liberales que lograron un resultado importante en formación de ciudadanía e identidad nacional, gracias fundamentalmente a un proceso capitalista tardío más próximo a la modernidad europea y norteamericana[3]. En ellos, la educación laica no es tema de debate, porque los procesos de laicización del Estado se desarrollaron vigorosamente. No así en Paraguay, donde seguimos defendiendo obcecadamente nuestra cultura “propia” y “superior” (según Fernando Griffith). Sería muy interesante, en este punto, abrir un debate sobre el tema de los mitos del nacionalismo paraguayo, pero eso excede la intención del presente artículo.
Una pregunta para dejar abierta esta reflexión: en una cultura autoritaria y conservadora como la nuestra, ¿quién educa a los educadores que tienen que formar ciudadanos libres, capaces de pensar por sí mismos, valorar la democracia y la convivencia solidaria?
[1] Velázquez Seiferheld, David. Mbo´e. Introducción a la historia de la educación paraguaya. Centro de Artes Visuales/Museo del Barro. Asunción. 2019
[2] Puiggrós, Adriana. Imperialismo y educación en América Latina. Edición corregida y ampliada. Colihue. Buenos Aires. 2015. Nassif, Ricardo-Tedesco, Juan Carlos- Rama, Germán. El sistema educativo en América Latina. 1984. Series Históricas de la CEPAL.
[3] Conocidos como modelos populistas.