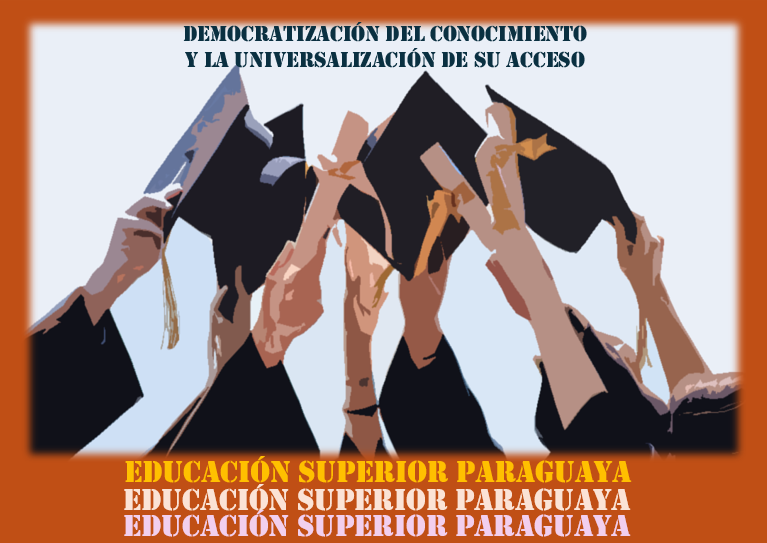
La Dra. Rocío Robledo propone una mirada renovadora de la universidad como espacio democrático
Palabras Claves: Universidad; Democracia; Conocimiento; Política; Paraguay
PRESENTACIÓN
María del Rocío Robledo reflexiona sobre el papel de la Educación Superior como derecho humano y bien público. Plantea desafíos clave para Paraguay: garantizar acceso universal, fortalecer la autonomía universitaria y formar ciudadanos críticos, en un contexto que exige más inclusión, transparencia y compromiso con el desarrollo social.
María del Rocío Robledo reflexiona sobre el papel de la Educación Superior como derecho humano y bien público. Plantea desafíos clave para Paraguay: garantizar acceso universal, fortalecer la autonomía universitaria y formar ciudadanos críticos, en un contexto que exige más inclusión, transparencia y compromiso con el desarrollo social.
En el contexto de la Educación Superior en Paraguay, tras medio siglo de dictadura y casi cuarenta años de transición, la democratización del conocimiento es un proceso que debiera situar a la persona en el centro, abarcando tanto a quienes participan activamente en el ámbito académico -investigadores, docentes, estudiantes- como a la ciudadanía en general.
En la era del conocimiento, resulta imprescindible desarrollar estrategias que posicionen a la Educación Superior como un referente en la formulación de políticas públicas, en los planes de desarrollo nacional y en la construcción de visiones geopolíticas a nivel local, regional y global.
Este proceso exige financiamiento adecuado, apertura política, reconocimiento social del saber y la creación de canales especializados para la circulación del conocimiento, así como medios de divulgación sociocultural que permitan que los hallazgos científicos incidan positivamente en la calidad de vida de la población.
En el caso paraguayo, donde persisten problemas de corrupción generalizada, una justicia poco independiente y una sociedad afectada por estas prácticas que devalúan la formación y la capacidad intelectual, se hace necesario, además, revisar los patrones culturales que rigen las relaciones sociales.
Por ello, es fundamental que la educación superior promueva un fortalecimiento real de la gobernanza del sistema, garantizando independencia en la toma de decisiones y transparencia en la rendición de cuentas, con el objetivo de contribuir a la transformación social.
La injerencia política también afecta a las instituciones de educación superior paraguayas, representando un desafío relevante que debe abordarse mediante el fortalecimiento de la autonomía universitaria y la modernización de sus estatutos de gobierno, promoviendo carreras académicas y administrativas basadas en el mérito.
Para avanzar en esta dirección, es crucial la participación informada y efectiva de los miembros de la comunidad universitaria en los procesos de toma de decisiones, en un entorno abierto al disenso y a la diversidad, que fomente la formación de ciudadanos críticos y responsables.
En cuanto a las políticas públicas del sector, la última década ha dejado aprendizajes valiosos que las instituciones universitarias deberían aprovechar, ya sea para exigir al Estado la sostenibilidad de aquellas políticas que han resultado favorables, o para solicitar su revisión en caso contrario.
Estas estrategias son esenciales para que las universidades puedan operar de manera autónoma y centrarse en su misión educativa y de investigación sin interferencias externas, logrando avances que, por la naturaleza de la educación, solo se evidencian a largo plazo. La confianza social depositada en términos de autonomía y libertad académica debe corresponderse con una rendición de cuentas periódica y transparente, que fortalezca el ciclo democrático y mantenga la confianza de la sociedad en las instituciones de educación superior.
Hace algunos meses, desarrollamos un artículo centrado en la democratización del conocimiento y la universalización de la educación superior (Martínez Stark et al., 2025), identificándolas como prioridades estratégicas para el desarrollo social y económico. Esta tendencia, ampliamente reconocida en el ámbito internacional, ha sido objeto de debate durante más de veinte años y se fundamenta en acuerdos y declaraciones que reconocen a la Educación Superior como un derecho humano fundamental, indispensable para el ejercicio de otros derechos y considerada un bien público (IESALC-UNESCO, 2024). En consecuencia, se sostiene que el acceso debe estar garantizado para todos, sobre la base del mérito (UNESCO, 2007).
La democratización y la universalización son conceptos de gran relevancia, especialmente cuando se aplican al ámbito del conocimiento y la educación. Por ello, han ocupado un lugar central en la reciente CRES+5 (Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe), cuya declaración final ratifica a la Educación Superior como un Derecho Humano Universal y un Bien Público Social (UNESCO-IESALC, 2024).
En la región, los lineamientos geopolíticos vigentes respaldan el principio de que la democratización del conocimiento y la universalización de la Educación Superior constituyen hoy elementos esenciales para el desarrollo social y económico. Esto implica la necesidad de garantizar el acceso a la educación superior para todos los sectores de la sociedad, abarcando una población heterogénea y diversa, y asegurando que las limitaciones económicas o la ausencia de privilegios sociales no representen un obstáculo (IESALC-UNESCO, 2024).
El acceso universal a la educación superior debe estar asegurado para todos los grupos sociales, eliminando las barreras derivadas de la falta de recursos económicos y reafirmando que la Educación Superior no es simplemente un servicio o una mercancía, sino un derecho que el Estado debe respetar, proteger, garantizar y promover. Esta perspectiva, discutida ya hace casi dos décadas, forma parte de la responsabilidad estatal en materia educativa (UNESCO, 2007).
Por otro lado, la experiencia derivada de la pandemia de COVID-19 ha provocado transformaciones significativas en todo el sistema educativo, llevando a las instituciones de Educación Superior a replantear muchos de sus supuestos y prácticas. Este contexto ha impulsado la exploración de nuevas áreas y la incorporación de aprendizajes pedagógicos, tecnológicos y socioculturales, generando proyectos e innovaciones que antes de 2020 eran inexistentes o incipientes (CEPAL, 2020; IAC-CINDA, 2024).
En este escenario, la Educación Superior se concibe como una exigencia de la época, que demanda una apertura total y el trabajo coordinado entre gobiernos e instituciones para garantizar la calidad y pertinencia de la oferta educativa, en respuesta a un entorno global en constante cambio. Los desafíos actuales exigen propuestas que trasciendan los niveles formales, ofreciendo alternativas educativas a lo largo de toda la vida.
Asimismo, corresponde al Estado y a la sociedad asegurar el financiamiento público del sistema a través de mecanismos como subsidios o incentivos, fundamentados en criterios de eficiencia, relevancia y calidad, y promoviendo la equidad y la inclusión en el acceso por méritos. De este modo, se reafirma que, en el contexto actual y en virtud de los consensos internacionales, el Estado tiene un papel y una responsabilidad inherentes a la naturaleza misma de la Educación Superior (UNESCO, 2007).
No obstante, una mirada crítica a las características de la época, que algunos teóricos han denominado como el “declive de las democracias”, pone de relieve cuestionamientos en torno a la inclusión, la diversidad y la gestión eficaz de las políticas públicas en el ámbito de la Educación Superior, así como la necesidad de hacer énfasis en las habilidades humanas para el escenario de la incertidumbre, la necesidad del cuidado ambiental, la salud mental, el pensamiento crítico ante tanta información falsa y la ética del ser humano integral. (Morin, 1999).
En este sentido, la CRES+5 ha enfatizado la defensa de una universidad inclusiva y promotora de igualdad de oportunidades, la cultura de paz y no violencia, la salud integral y la formación de ciudadanos responsables y democráticos (IESALC-UNESCO, 2024).
En este desafiante contexto, el análisis y debate sobre la Educación Superior paraguaya se vuelve imprescindible, considerando tanto los resultados nacionales como las perspectivas de desarrollo de este nivel educativo.
Obras citadas
CEPAL, U. (2020). La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/es/publicaciones/45904-la-educacion-tiempos-la-pandemia-covid-19
IAC-CINDA. (2024). Educación Superior en Iberoamérica. Informe 2024—CINDA. Centro Interuniversitario de Desarrollo. https://cinda.cl/publicacion/educacion-superior-en-iberoamerica-informe-2024/
IESALC-UNESCO. (2024). Declaración de la CRES+5: Compromiso con la democratización y universalización de la educación superior como motor de desarrollo. https://cres2018mas5.org/2024/03/15/declaracion-cres5-15-de-marzo/
Martínez Stark, M. P., Stark, B., Riart, L. A., & Robledo, M. del R. (2025). Democratización y universalización de la educación superior en Paraguay (1989-2024). Integración y Conocimiento. DOSSIER: «Educación Superior, Democracias y democratización del conocimiento en América Latina y el Caribe: balances y tendencias (I)», 14(1). https://doi.org/10.61203/2347-0658.v14.n1.48049
Morin, E. (1999). Los siete saberes para la educación del futuro. UNESCO.
UNESCO. (2007). Educación de calidad para todos: Un asunto de derechos humanos. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000150272

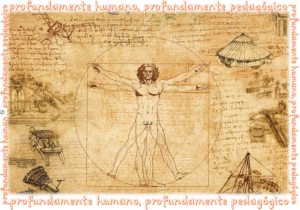


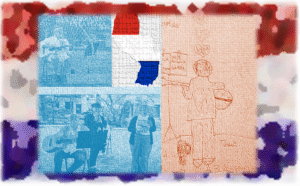


Una buena llamada de atención por la que debemos trabajar a nivel universitario!