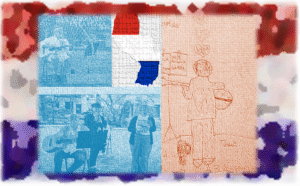Estudio de López Perito sobre el salario básico profesional docente: 40 años de lucha (III)
Palabras claves: Transición democrática; Movimiento docente; Carrera profesional; Estatuto del Educador; Reforma educativa; Miguel Ángel López Perito
PRESENTACIÓN
En este trabajo Miguel Ángel López Perito narra cómo, tras el gobierno autoritario de Stroessner, el movimiento docente paraguayo se organizó, impulsó huelgas y propuso reformas clave para dignificar la profesión y mejorar la educación pública.
LUCHAS DOCENTES DURANTE EL PERÍODO DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
El Primer Congreso Nacional de Educadores y la Coordinadora Nacional de Educadores
El clima represivo, si bien no acabó, aflojó lo suficiente para permitir un trabajo organizativo mucho más abierto. En los meses de junio y julio de 1989, la OTEP tomó la iniciativa de convocar a un congreso nacional de educadores, que fue apoyado y acompañado por un sector importante de asociaciones de la FEP. El llamado Primer Congreso Nacional de Educadores, si bien no era precisamente el primero en la historia nacional, fue el primero de la post dictadura.
Se realizó en Quinta Ykua Sati, y participaron más de 150 delegados de diferentes regiones del país. Los debates se concentraron sobre los temas que más preocupaban al sector: la necesidad de implementar inmediatamente una reforma educativa con amplia participación de los docentes y de las comunidades educativas de todo el país: la aprobación del salario mínimo por turno; el aumento de la inversión educativa; el análisis y aprobación de una ley profesional para el docente, que asegurara la vigencia de la carrera profesional; el mejoramiento de la formación inicial y permanente de los educadores; la democratización del concurso de cargos docentes (que hasta entonces se hacía a puertas cerradas con “participación” de la FEP); la derogación de la Ley 200 y la vigencia del derecho de sindicalización; y muchos otros temas sensibles.
El primer proyecto de ley profesional docente fue redactado por la OTEP en 1988, y presentado a las diversas organizaciones para propiciar un debate sobre el mismo. Al igual que el tema del salario mínimo por turno, la vigencia de una ley profesional se consideraba en ese momento algo inalcanzable, imposible. Pero, al decir de Mohammad Ali, “imposible es sólo una gran palabra lanzada por pequeños hombres a quienes les resulta más fácil vivir en el mundo que les ha sido dado que explorar el poder que tienen para cambiarlo”. La oligarquía paraguaya se negaba a reconocer la importancia de la educación pública y del rol docente, pero las organizaciones docentes siguieron luchando incansablemente.
Resultado de este congreso fue la integración de la Coordinadora Nacional de Educadores, clave para la preparación de la primera gran huelga de docentes luego de la caída de la dictadura, en reclamo del salario mínimo por turno.
La primera huelga docente de 1990
La huelga de agosto de 1990 tuvo un acatamiento importante, sobre todo en Asunción y las capitales departamentales, pero es imposible precisar cifras, ya que el MEC decía que fue un fracaso, mientras que la misma prensa resaltaba altos niveles de participación gremial.
Algunas asociaciones de docentes del interior no se animaron a sumarse explícitamente a la huelga, aunque la simpatía hacia la misma fue generalizada. También fue acompañada por sectores de la ciudadanía que consideraban justa sus reivindicaciones, y por algunos medios de prensa importantes. Pero el mayor resultado de la huelga fue su misma realización, ya que nadie esperaba que un gremio de mayoría colorada, y sometido por el sistema autoritario de educación, apoyara la huelga. Todo lo contrario. Resultó una verdadera prueba de su capacidad de presión colectiva, el ejercicio de un poder que las autoridades no iban a frenar fácilmente. El MEC, por mucho que amenazó a los huelguistas, terminó reconociendo su impotencia para frenar la huelga.
A esa altura, la OTEP ni siquiera estaba reconocida como organización sindical, ya que el sistema legal no permitía la sindicalización del sector público. Sin embargo, lideró prácticamente la huelga docente y propuso las reivindicaciones más avanzadas del sector, ganando un reconocimiento de hecho, y capacidad de interlocución con las autoridades.
El nuevo gobierno de la transición tenía que fingir una tolerancia “democrática” para la cual no estaba preparado, y muchas veces tuvo que dar marcha atrás a los intentos de aplicar mecanismos represivos a los cuales estaba acostumbrado. Pero si bien el sector docente, junto con el de salud, era uno de los que demostró mayor dinamismo en sus protestas, en los primeros años de la transición, las movilizaciones y huelgas de trabajadores se multiplicaron por todo el país. La indignación y la sensación opresiva acumulada durante la dictadura comenzó a supurar a través de todo el tejido nacional.
El Estatuto Docente y la Carrera Docente
Un equipo de la OTEP, influenciado por el movimiento organizado de educadores latinoamericanos en defensa de los derechos profesionales de los docentes, se abocó a redactar un proyecto de ley, al que denominó Estatuto Docente, ya en 1988. Estaba inspirado en las propuestas de la “Recomendación relativa a la situación del personal docente” de la OIT/UNESCO de 1966, y en las leyes profesionales de los educadores de Chile, Colombia, Argentina y Perú, principalmente.
Desde un principio, una de las mayores dificultades que tuvo el debate fue la resistencia de los docentes a asumir la responsabilidad de defender la carrera profesional. La lucha salarial movilizaba rápidamente al gremio; pero el compromiso de defender colectivamente el prestigio y la calidad de la profesión docente no resultaba muy atrayente, ya que implicaba un cambio radical en el rol del docente.
La OTEP realizó el extraordinario esfuerzo de conformar un equipo de profesores para sumarse a los sindicatos latinoamericanos que querían transformar la formación permanente mediante la participación directa de los propios educadores sindicalizados en su formación. Se sumó a la iniciativa propuesta por la CMOPE de los “Talleres de Educación Democrática” (TED), implementada por el Programa de Investigaciones Interdisciplinarias en Educación (PIIIE), vinculada al sector más progresista del Colegio de Profesores de Chile.
Esta experiencia de autoformación estaba inspirada en la teoría de “grupos operativos” del psicólogo social argentino Enrique Pichón-Riviere, y buscaba desmontar los prejuicios aprendidos en la formación docente tradicional que convertían al profesor en un repetidor de contenidos, aquello que Paulo Freire denomina “Educación Bancaria”.
La lógica era muy simple: para que los docentes pudieran proponer una pedagogía más interesante, creativa, y cercana a la cultura de las comunidades educativas, primero debían aprender a hacerlo. No bastaba criticar la formación tradicional a la que obligaba el MEC. Había que desarrollar una propuesta pedagógica alternativa desde la organización sindical. Y ese aprendizaje daría a los docentes la posibilidad de control sobre su propia formación, le enseñaría a revalorizar su práctica educativa, a aprender desde su propia reflexión crítica y su investigación, dándole oportunidad de ofrecer a sus alumnos y sus comunidades una educación más apta para su vida personal y para impulsar la democratización de nuestra sociedad.
La carrera docente tiene sentido si los estándares de calidad de las prácticas docentes están impulsados y regulados por las propias organizaciones docentes, y no por “técnicos” que desconocen las condiciones y problemas que enfrenta el docente en su enseñanza cotidiana. Por ello, las organizaciones docentes deberían ser protagonistas, y no actores pasivos, de las políticas de docencia del MEC. De lo contrario, la carrera docente se convertirá en un instrumento burocrático que solo sirve a las ambiciones personales de ganar mejor salario.
Los Talleres de Educación Democrática fueron desarrollados en Paraguay por un equipo de compañeros y compañeras de la OTEP formados para el efecto por profesores del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE) de Santiago de Chile. Los TED tenían tres objetivos fundamentales de aprendizaje, según explica Jenny Assaél (recientemente fallecida), una de las formadoras chilenas: la resignificación de un rol de carácter técnico en uno de carácter profesional, la resignificación de un trabajo de carácter aislado en uno de carácter cooperativo y la resignificación de un modo de aprender de carácter dependiente en uno de carácter autónomo. El rol técnico de transmisor de contenidos supone la dependencia del maestro del currículo preestablecido por el MEC, y la imposibilidad de debatir con sus pares sus experiencias de enseñanza, ya que tiene que rendir cuentas a la estructura jerárquica y burocratizada. El rol profesional supone la cooperación colectiva entre docentes con autonomía, y la responsabilidad por el resultado de su enseñanza.
La propuesta de la carrera docente en el proyecto de ley profesional de la OTEP es muy clara: por encima de la acumulación de antigüedad, de títulos, o de méritos de cualquier tipo, lo fundamental para determinar el grado de desarrollo profesional del docente es el resultado de su trabajo. Y la única manera de demostrar el resultado de su trabajo es en la práctica real de enseñanza: la capacidad de los educandos de comprender la realidad y transformarla. No se trata, como hace PISA-D, de comprobar conocimientos de matemáticas, ciencias, y comprensión lectora. Se trata de algo más profundo: de que los niños, niñas y jóvenes sean capaces de analizar críticamente la realidad, de investigar, de formar sus propios juicios y practicar valores. Las matemáticas, las ciencias, la lectura, son instrumentos necesarios pero insuficientes para una educación integral. El educando debería ser capaz de saber desenvolverse ente situaciones nuevas y reales de la vida. Y los docentes no fuimos preparados para eso, sino para hacerles repetir contenidos curriculares. La carrera docente tiene como objetivo fundamental transformar el rol técnico actual del docente en un rol profesional. Y este es un aspecto que las organizaciones de educadores todavía no asumieron con seriedad. Por eso la carrera docente lleva más de 20 años sin aplicación.
La Constituyente de 1992 y la Reforma Educativa
El proceso que se vivió a partir de la caída de la dictadura a principios de 1989 fue de mucha agitación social. En un clima de democratización formal, el movimiento de trabajadores ganó las calles.
La ola huelguística iniciada en 1989 expresó la explosión de demandas largamente reprimidas.
Comparando el período comprendido entre 1986 y 1988, con el período post dictadura entre 1989 y 1992, el número de huelgas aumentó ocho veces, de 18 a 193; el número de huelguistas se incrementó siete veces, 18 mil a 89 mil; mientras que el número de días perdidos se multiplicó por diez. La huelga más larga de la historia contemporánea del Paraguay fue la huelga de los trabajadores de Yacyretá, en marzo de 1990, de 84 días de duración, que involucró a miles de trabajadores y profesionales que trabajaban en la construcción de la hidroeléctrica (Céspedes).
Solo el magisterio representó el 60% de gente en huelga en ese período. Dentro de los servicios, los empleados del sector público lideraron la situación. Asimismo, los maestros y los trabajadores de la salud disponían de sindicatos más activos. Ambas categorías concentraron 4 de cada 10 disputas, 3 de cada 4 de los huelguistas (Céspedes).
El 14 de septiembre de 1990 se realizaba la huelga de choferes, con amplia repercusión ciudadana por los efectos de la falta de transporte público. Los huelguistas demandaban el derecho al cumplimiento de la ley como las 8 horas de trabajo por día y el salario mensual, antes que el pago a destajo por recorrido o “redondo” (Céspedes).
Aunque las huelgas de trabajadores fueron muchas, no había, sin embargo, fuerza suficiente del movimiento de trabajadores como para encarar una huelga general. La CUT, seguida por la CNT, amenazó al gobierno con una huelga general en julio de 1990, debido al congelamiento del salario mínimo para el sector privado. Posteriores eventos, como el congelamiento salarial por 22 meses (octubre 1990-junio 1992), probó que los trabajadores organizados eran incapaces, en ese momento, de llevar a cabo una huelga general (Céspedes), la que recién se daría en 1994.
Pero el movimiento de los trabajadores no solo se expresó en las huelgas, sino que incursionó además en la disputa electoral cuando se llamó a elecciones para los cargos a intendente municipal, que hasta entonces eran designados directamente por el dictador, gracias a la sanción de la Ley Nº 1/90, que disponía la elección directa de representantes municipales.
El 26 de mayo de 1991 se produce el inesperado triunfo del Movimiento Ciudadano “Asunción para Todos” (APT), con Carlos Filizola como candidato a intendente, en las elecciones municipales de la ciudad capital, con 34% de los votos, de 68.915 personas, mientras que el Partido Colorado (ANR) obtiene 27% y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) 20%; con una participación del 70% de los inscriptos. Ya entonces, se percibía la diferencia entre la base ciudadana de APT y la línea sindical inmersa dentro del movimiento (Céspedes).
El naciente movimiento sindical también aceptó el desafío de participar electoralmente para la designación de representantes a la Convención Nacional Constituyente que se encargaría de elaborar una nueva constitución nacional, en noviembre de 1991. Así se crea el movimiento “Constitución para Todos”, con una alianza de cuatro sectores principales: el Movimiento “Asunción para Todos” (APT), el movimiento sindical (principalmente la CUT), el movimiento campesino, y el sector cooperativista, con la participación también de la CNT en esta alianza, más conocida como APT-CPT (Asunción para Todos – Constitución para Todos) (Cépedes).
Pero la lógica político electoral era diferente a la del movimiento sindical, y las ambiciones personales y de grupos, tributo a la herencia caudillista de nuestra cultura política, pronto comenzaron a manifestarse como conflictos entre los dirigentes del movimiento de la APT y de la CUT, aun cuando tenían un origen común de luchas.
Estas diferencias se perciben en la inusitada rigidez o confrontación de la CUT en los conflictos sindicales en la misma Municipalidad de Asunción, de la que Filizola era intendente, y llega a su punto máximo con la división de APT-CPT, a mediados de septiembre de 1992. Al producirse esta ruptura se perfila, con total nitidez, que la conducción estrictamente política de APT-CPT excluye al sector basista y, en cierto sentido, vinculado a la CUT. Por lo visto, el movimiento político y el gremio sindical transitan por diferentes, y hasta conflictivos, senderos (Céspedes).
La OTEP estuvo presente en los debates que se promovieron en el marco de la constituyente, aportando ideas e inquietudes para el capítulo relativo a educación, y participó, desde el inicio, en los debates que proponían la urgente necesidad de una reforma educativa que le diera a la educación prioridad nacional, y la formulación de políticas docentes que restituyeran el prestigio y la dignidad de los educadores. Las principales: reconocimiento salarial digno, formación docente de calidad, carrera profesional docente.
En 1992, estando como presidente del Congreso el senador Waldino Ramón Lovera, del MOPOCO, la OTEP presentó formalmente el proyecto de ley profesional del docente. Pasarían diez años más para la aprobación de la ley 1725 Estatuto del Educador en el 2001. Lamentablemente, la aprobación de esta ley profesional fue más “para la exportación” que otra cosa. Lo principal, la carrera docente, nunca fue implementada, hasta hoy. ¿Por qué?
Probablemente, las organizaciones gremiales y sindicales se abocaron con más fuerza a las reivindicaciones salariales, laborales, políticas y sociales, y olvidaron su responsabilidad específica como sector: su contribución al desarrollo de la calidad educativa mediante el mejoramiento de las prácticas docentes.
El problema de los planilleros y los concursos para cargos docentes
El planillerismo, la falta de transparencia administrativa, los nombramientos arbitrarios en los cargos por influencia del Partido Colorado, el autoritarismo policial instalado por medio del sistema de supervisiones, la falta de docentes preparados, el sistema de gestión desordenado, arbitrario y carente de datos fiables, la precariedad presupuestaria, y la actitud firme del partido de gobierno de “no entregar” este formidable bastión político del sistema educativo, impedían cualquier intento serio de reforma educativa.
Si bien el movimiento de reforma educativa se propuso inicialmente como un debate abierto y participativo, y se realizaron congresos regionales con asistencia de muchos docentes y sectores de la comunidad educativa, se fue convirtiendo de a poco en un proceso cada vez más más técnico y burocratizado. El entusiasmo inicial fue dando paso al desaliento y al descreimiento.
Una publicación de la Fundación en Alianza, de 1992, reunió los debates preliminares sobre la reforma educativa en un libro que hoy prácticamente no se encuentra en ningún lado: “Educación compromiso de todos”. En este libro se propone que hay tres condiciones previas para el inicio de una reforma educativa: 1) Desmontar el control del Partido Colorado sobre el sistema educativo; 2) Desmontar el sistema de control policial de las supervisiones educativas; 3) Proceder a transparentar todo el sistema administrativo del MEC. Hoy, 32 años más tarde, nos preguntamos sinceramente si estas condiciones previas fueron alguna vez realmente superadas.
Entre los años 90 y 92 las organizaciones docentes denunciaron infinidad de casos de planillerismo en el MEC, y de nombramientos a cargos docentes de carácter político partidario. La presión fue subiendo, y el MEC sacó una resolución para contribuir a transparentar el concurso de cargos, con participación de representantes de las diferentes organizaciones. Bajo el mandato del ministro Sapena Brugada, y gracias a una “filtración” de un grupo de colorados marginados del MEC, se consiguió probar que el MEC elaboraba, clandestinamente, tres juegos diferentes de planillas de pago a docentes: una “oficial” del MEC; otra diferente para el Ministerio de Hacienda; y otra real “en negro”, en la que aparecían los descuentos compulsivos de salarios docentes para contribución a la caja partidaria. El ministro Sapena Brugada (1992-1993) no podía creer que sus propios colaboradores lo estuvieran engañando, y cuando quiso corregir este abuso fue sustituido rápidamente del cargo.
El problema de los planilleros y de los nombramientos arbitrarios nunca fueron superados totalmente, a pesar de las denuncias y esfuerzos realizados por transparentar el manejo del MEC. La influencia partidaria sigue igual que antes. Una medida gatopardista[1] que se introdujo a partir de la aprobación posterior de la Ley de Educación (1998) fue la creación de las supervisiones “pedagógicas”, con el fin de contrarrestar el poder de las supervisiones “administrativas”. El Partido Colorado resolvió este problema creando las “Direcciones Departamentales”, por encima de las supervisiones, que son cargos políticos digitados para seguir controlando al magisterio. Hecha la ley, hecha la trampa.
[1] Término atribuido a Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957), que se burlaba de la estrategia conservadora de “maquillar” la realidad simulando cambios, expresada en la paradoja siguiente: «Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie». Suele decirse también: “hay que cambiar todo para que nada cambie”