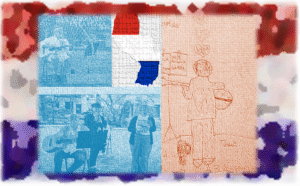Estudio de López Perito sobre el salario básico profesional docente: 40 años de lucha (II)
Palabras claves: Salario docente; Dictadura; Campaña gremial; Organización sindical; Educadores en lucha; Miguel Ángel López Perito
PRESENTACIÓN
En este artículo Miguel Ángel López Perito narra cómo, en pleno gobierno autoritario del Gral. Stroessner, un grupo de educadores rompió el miedo y organizó la histórica campaña de las 100 mil firmas por el salario mínimo docente, marcando el inicio de una lucha gremial que transformaría al magisterio paraguayo.
LA CAMPAÑA DE LAS 100 MIL FIRMAS POR EL SALARIO MÍNIMO DOCENTE DE LA OTEP
Las dificultades que enfrentó la lucha sindical de la OTEP
El sector educativo de los años 80 en Paraguay era, probablemente, uno de los más conservadores de una sociedad profundamente adormecida.
Stroessner había “pacificado” lo que llamaba “la anarquía” social mediante el asesinato, la tortura, la cárcel, las desapariciones y el exilio. Estudiantes, políticos, profesores, intelectuales, artistas, sindicalistas, críticos de la dictadura, fueron borrados del mapa nacional. El pretexto fue que todos eran “comunistas”. Y la población paraguaya mayoritaria le creyó firmemente a Stroessner, porque Stroessner era un “papá guasú” que venía a salvar al país[1]. Stroessner consiguió el apoyo de amplios sectores campesinos “ryguatá”, con sus amenazas y favores, lo mismo que una conservadora y acomodada clase media. Y así duró 35 años, apoyado por una población que creía ingenuamente en su paz del garrote, en las prebendas, en el terror a los comunistas y a los cambios, ciega ante el abuso, las injusticias y el autoritarismo.
Cuando Stroessner se fue, en 1989, quedó la cultura anticomunista, es decir, el terror a cualquier forma de cuestionamiento al orden social. Quedó su partido, sus brutales y corruptas fuerzas armadas y policía. Y se quedó intacto “el Ejército Blanco de la Paz” del Grupo de Acción Anticomunista (GAA), capitaneado por los ministros de Justicia, Eugenio Jacquet, y de Educación, Ortíz Ramírez, y por varios supervisores y supervisoras del MEC que fueron a Taiwán a hacer entrenamiento político-militar contra la subversión.
El GAA era simplemente la reedición del Guión Rojo de Natalicio González, el brazo paramilitar del Partido Colorado formado en 1942 para matar y hacer desaparecer a opositores, fiel copia de las falanges fascistas europeas, rabiosamente nacionalistas, ultraderechistas y anticomunistas. “El Ejército Blanco de la Paz”[2] eran los educadores y educadoras paraguayos.
De hecho, el gremio docente estaba prácticamente militarizado, mediante la Ley 200/70 del Funcionario Público y el Decreto Ley No 11089/42[3] de Higinio Morínigo, que convertían a los maestros en obedientes y disciplinados soldados.
Además, la dictadura exigió la afiliación obligatoria al Partido Colorado para ejercer la docencia; obligó a los docentes a participar de las mesas para el fraude electoral masivo a favor del dictador; los sometió a vigilancia política estricta bajo el sistema de supervisiones; impuso materiales educativos y contenidos que ocultaban la realidad social y política y exaltaban las obras del “único líder”; precarizó el trabajo, el salario, y la formación de los docentes; no invirtió en educación; y los sometió a cumplir roles humillantes, como ser “hurreros” del Partido Colorado. El resultado lamentable de esta política: un docente sin preparación ni carrera profesional, mal retribuido, desprestigiado, temeroso, sometido al partido de gobierno, sin iniciativa ni condiciones para proponer una pedagogía emancipadora (Rudi Elías).
La política de la dictadura para los educadores utilizó el recurso cultural más degradante que cabía: el prejuicio patriarcal de la desvalorización femenina, encubierto por el mito de las “residentas”[4]: la sufrida mujer que aguanta todas las adversidades para procrear hijos, mantener la familia sin padre, sufrir calladamente sin protestar, y hacerlo todo por amor y vocación. La dictadura convirtió la explotación de las mujeres en un valor cultural, como expresa una célebre “poesía” del libro “Semillita” (Velázquez):
Sublime maestra:
Cual segunda madre lucha la maestra
Por dar a los niños firme educación;
Si siente cansancio nunca lo demuestra,
Rodeada de niños encuentra expansión.
Su casa es la escuela, los niños su vida…
La escuela es criar niños y niñas cuyos padres no pueden hacerlo, con devoción y sacrificio…y con la tercera parte del salario mínimo legal. Por supuesto, sin derechos, formación, ni condiciones profesionales. Y algunas prebendas para premiar la sumisión política: una jubilación con ventajas excepcionales, y un escalafón docente para reforzar su escuálido ingreso. Total, la mujer solo cobraba para complementar el salario del hombre, cabeza de familia…para “arreglarse” y mejorar su aspecto. La maestra era el ejemplo vivo de la “decencia”: limpia, arreglada, recatada, sumisa, lista para hacer lo que se le ordenara.
La primera gran huelga docente por el salario mínimo en 1990 confrontó al gremio con una feroz resistencia cultural. Salir a la calle a manifestarse y a protestar era completamente impensable para la mayoría de los maestros y maestras, que se veían identificados con la idílica imagen que les había inculcado la dictadura, y les resultaba violento enfrentarse a esa gran mentira. “Docente rima con decente”, era la frase del momento para descalificar la huelga. Decente, para muchos, era aceptar la alienación, el sometimiento y la opresión sin protestar.
Pero esto fue cambiando…
La modernización de Stroessner, además de reforzar la imagen de “la segunda reconstrucción” (el primer reconstructor era Carlos Antonio López), comenzó a tener efectos económicos y sociales importantes. Uno de ellos fue el crecimiento de la demanda educativa, que entre 1970 y 1989 se produjo a un ritmo moderado pero constante. Las opciones laborales eran escasas, la migración del campo a las ciudades comenzó a acelerarse por la penetración de la soja en Alto Paraná y Kanindeju, y muchos hombres se fueron incorporando a la docencia.
A partir de 1990, luego de la Conferencia Mundial de Educación para Todos en Jomtien, Tailandia, y la presión por la universalización de la educación básica en todo el mundo, la demanda de docentes creció, y pasó a ser una opción laboral cada vez más atractiva para los hombres. No obstante, la docencia continúa siendo una profesión preferentemente ejercida por mujeres (74% frente a 26% de hombres. Encuesta Permanente de Hogares, 2022). Y así como fueron mujeres grandes luchadoras sociales del Paraguay, el protagonismo de las mujeres en las luchas docentes fue decisivo para la vigencia de los derechos gremiales.
El férreo control político partidario del sistema educativo, la intolerancia autoritaria, el miedo, el anticomunismo medular, la sumisión del gremio y la falta de conciencia ciudadana fueron factores muy duros a la hora de emprender la campaña de lucha por el salario mínimo (en ese momento no se hablaba todavía del salario básico profesional, sino solo de la equiparación del turno escolar con el salario mínimo legal).
La campaña de las 100 mil firmas
La campaña de las 100 mil firmas para acompañar el pedido del salario mínimo por turno para maestros y maestras al Congreso fue propuesta por Carmelo Fretes en 1987. Carmelo era un antiguo profesor, propietario del Instituto Paraguayo, un colegio privado de Asunción, que había tenido militancia política en diversas organizaciones, incluyendo el Partido Febrerista, e incansable articulador de la OTEP, a pesar de su edad. Así comenzó a gestarse la propuesta y se inició la recolección de firmas, que paulatinamente fue cobrando fuerza y entusiasmo en todo el país.
Fue la “carta de presentación” de la OTEP en el escenario público. Un aguerrido grupo de compañeros y compañeras, con sus planchuelas y hojas impresas, pasó a recolectar firmas en los lugares más increíbles, desde instituciones educativas hasta fiestas familiares, encuentros estudiantiles, festivales, misas, y todo tipo de eventos públicos. Al principio, mucha gente tenía miedo y no quería firmar (se solicitaba el número de cédula). En muchas ocasiones, los compañeros y compañeras eran denigrados por militantes fanáticos del Partido Colorado, o perseguidos y amenazados por directores y/o supervisores.
Pero la campaña abarcó también una intensa presencia en radio y televisión. Y a medida que se iba conociendo el carácter de la campaña, más simpatía pública despertaba y más crecía el número de firmas. Paralelamente, La Voz del Coloradismo y el Diario Patria se volvían cada vez más amenazantes con “los comunistas de la OTEP que pretendían engañar a los maestros”. La coordinación operativa de la campaña estuvo a cargo a Miguel Angel Aquino.
En el mes de agosto de 1988, mientras solicitaban firmas a alumnos de formación docente en la puerta del entonces Instituto Superior de Educación (ISE), bajo la dirección de la Dra. Martina Cárdenas, Gabriel Espínola y Miguel López, dirigentes de la OTEP, fueron detenidos por agentes de la Comisaria 16ª del Barrio Stroessner y llevados a Guardia de Seguridad, por una denuncia del secretario del ISE, hijo del Director de Enseñanza Media del MEC.
La OTEP tenía afiliación internacional a la Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Educación, CMOPE, que movilizó una intensa presión internacional sobre el tambaleante gobierno de Stroessner. En menos de tres semanas los citados dirigentes fueron puestos en libertad. Poco tiempo después, en el marco de la preparación de una Procesión del Silencio de la Iglesia Católica en protesta contra los abusos del gobierno, Gabriel Espínola fue nuevamente tomado preso, junto con dirigentes sindicales, políticos opositores, y todo tipo de potenciales “enemigos” del régimen, episodio que aceleró el golpe militar contra Stroessner de febrero de 1989.
Con un sacrificado e inmenso trabajo se logró recolectar 100.000 firmas para acompañar la petición al Congreso, en oportunidad del tratamiento del Presupuesto General de Gastos de la Nación, en 1988. El documento de fundamentación del pedido era un estudio de 28 páginas realizado por Dionisio Borda, Miguel Ángel Aquino, y Miguel López, titulado: “Consideraciones sobre la situación salarial del docente: petición del salario mínimo para el maestro paraguayo. Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay. Asunción. 1988”.
Como era de esperar, el tema ni fue tratado. Pero la experiencia de la campaña de firmas sirvió para mostrar que una acción colectiva de los docentes organizados ya no iba a pasar desapercibida. El entusiasmo creció. Aquello que parecía completamente imposible, comenzó a perfilarse en el imaginario de los educadores como una posibilidad real. El próximo paso sería organizar una huelga general de docentes, una alternativa impensable en ese momento.
Pero, sorpresivamente, llegó el día de San Blás con una noticia completamente increíble: el dictador había sido derrocado por un golpe militar. La gran mayoría del pueblo paraguayo no podía creer. El coloradismo eterno con Stroessner, como propalaba La Voz del Coloradismo, había terminado. Pero el miedo que Stroessner logró instalar en el inconsciente de nuestra sociedad continúa vivo hasta hoy, inclusive en las generaciones que ya no vivieron directamente el terror de la dictadura.
[1] La dependencia social del “papá guasú” es, probablemente, un rasgo cultural que viene de la época de la colonización española. El régimen de las encomiendas fomentó el sistema de “familias” de un español que recibía tierras para cultivo de acuerdo a la cantidad de mujeres que disponía para labrar la tierra. Los hijos eran niños y niñas sin padre, hijos de madres esclavas. La añoranza del padre poderoso y protector es muy fuerte en el Paraguay, plasmada en la figura del caudillo. Como grandes figuras políticas de nuestra historia, Stroessner, Lino Oviedo, Lugo, Cartes…responden a ese patrón cultural del “salvador”, con diferentes matices. En los hombres tiene un carácter contradictorio: un machismo que se expresa en la exaltación de la mujer, particularmente la madre, y simultáneamente en el desprecio de lo femenino, y en el feminicidio. Cartes, por ejemplo, se abanderó con los pro familias, mientras ofrecía el país a empresarios extranjeros diciéndoles que “usen y abusen del país…como si fuese una mujer bonita”. Un informe de la Corporación Latinobarómetro 2023 indica que apenas el 40 % de los paraguayos apoya la democracia, mientras el 54 % favorece el autoritarismo. Los “salvadores del pueblo” tienen cuerda para rato…
[2] El “Ejercito Blanco” se llamaba la fuerza militar que luchó contra la revolución soviética en 1918. Fue derrotada en 1921. ¿Será éste el origen del nombre que adoptó el GAA para el magisterio paraguayo?
[3] Este decreto ley de corte fascista fue derogado recién en el año 2002.
[4] Las mujeres que sobrevivieron a la Guerra Grande (1865-1870), en un país despoblado y sin hombres.