
Estudio de López Perito sobre el salario básico profesional docente: 40 años de lucha (I)
Palabras claves: Salario profesional docente; Lucha gremial; Stronismo; OTEP; Educación pública; Miguel Ángel López Perito
PRESENTACIÓN
Este artículo de López Perito repasa los orígenes de la lucha por el salario básico profesional docente en Paraguay, en pleno gobierno del General Stroessner. A través del análisis crítico de Miguel Ángel López Perito, muestra cómo nació la OTEP, creció la protesta social y se gestó una demanda gremial que transformó la historia del magisterio.
La banalidad del mal consiste en una construcción en la que el poder totalitario conforma sujetos incapaces de pensar sobre el sentido moral de sus actos, alienados a tal punto que la interiorización del deber y la obediencia a un régimen los lleva a justificar cualquier atrocidad.
Hannah Arendt
EL SALARIO BÁSICO PROFESIONAL FUE UN TRIUNFO DE LA LUCHA GREMIAL
Cuántas veces escuchamos comentarios de compañeros o compañeras docentes que dicen: “Gracias a la formación que tengo pude lograr que me pagaran el salario básico profesional”; o bien: “Gracias al ministro tal, o al presidente tal, o a mi partido, se consiguió el salario básico profesional”.
La falta de conciencia, la ignorancia, o simplemente el fanatismo partidario, determinan que la mayoría de los docentes no visualicen las causas principales que hicieron realidad el salario profesional de los educadores, algo que cuatro décadas atrás era considerada la fantasía de unos pocos “tilingos de la izquierda”.
En el año 1986, en plena dictadura de Stroessner, durante la cual la inversión educativa no llegó a superar el 1% del PIB en promedio, una de las más bajas en todo el mundo, el salario de un maestro o maestra por turno era poco más de 30.000 guaraníes, mientras que el salario mínimo legal para trabajadores no calificados era un poco más de 90.000 guaraníes. ¡Un maestro/a ganaba menos de la tercera parte del salario mínimo legal! Hoy, desde el mes de octubre de 2024, el salario básico profesional del docente alcanza 4.100.000 guaraníes por turno, casi el 50% más que los 2.800.000 guaraníes del salario mínimo legal.
¿Cómo se produjo este casi milagroso resultado? ¿Cómo se hizo realidad la utopía de hace casi 40 años atrás de unos cuántos educadores que soñaban con una educación diferente llevada a cabo por profesionales de la educación reconocidos socialmente? ¿En qué avanzó y en qué se estancó esa utopía?
EL AÑO EN EL QUE LOS TRABAJADORES GANARON LAS CALLES
1986 fue un año de mucha agitación social. Después de un período oscuro de más de 20 años, entre 1959 y 1980, de intensas y sangrientas represiones de la dictadura de Stroessner contra organizaciones sindicales, campesinas, religiosas, sociales y políticas que luchaban contra el totalitarismo fascista, comenzaron también a manifestarse síntomas de resquebrajamiento de “la unidad granítica” entre los sectores que sostenían a la dictadura.
Cambios económicos, sociales y políticos
Comenzó a consolidarse un nuevo bloque empresarial privado, alimentado por los millones de dólares que entraban para la construcción de la represa de Itaipú (areneras, construcción, metalúrgica, comercio, inmobiliarias, agronegocios, etc.) que se había enriquecido con actividades ilícitas, pero que ahora buscaba “blanquearse”, aliado a empresas multinacionales, adhiriendo a un modelo de gobierno que permitiera un juego de intereses privados menos opresivo que el de Stroessner. Hasta entonces, el Estado corporativista de Stroessner administraba unas 36 empresas públicas, que representaban aproximadamente el 80% de todas las actividades económicas del país. El férreo dictador anticomunista se estaba convirtiendo en una herramienta oxidada e inservible para el capital multinacional.
Entre 1982 y 1983 la recesión económica comenzó a afectar al PIB, que de 11.4% en 1975 cayó a -1% en 1982 y -3% en 1983. El salario real se deterioró en 13% en ese tiempo, el poder adquisitivo cayó 40% entre 1982 y 1986, y creció el desempleo en 15%. El 50% de la población nacional vivía en la pobreza, el 42% de las familias rurales casi no poseían tierras, mientras que el 1% de la población era propietaria del 80% de las tierras productivas del país. La cacareada estabilidad del régimen de Stroessner se estaba comenzando a derrumbar.
Mucha gente dice hoy: “vivíamos mejor en la época de Stroessner”. Es como el eslogan de Santi Peña: “Vamos a estar mejor”. Los pocos que vivían mejor en la época de Stroessner formaban parte de la camarilla de delincuentes del dictador, junto con los correligionarios que comían las sobras prebendarias de la oligarquía dominante. Hoy también “están mejor” los mismos dueños del país: ganaderos, sojeros, bancos y seguros, contrabandistas, narcotraficantes, empresarios, mafias institucionales del Estado, y los grupos de profesionales que trabajan para ellos. La mayoría de la gente vive apretándose el cinto, comiendo poco, arañando el fin de mes con sus escasos ingresos. Stroessner abrió las puertas al capital transnacional, y fue tragado por él. Hoy la economía está en manos de las corporaciones globales, y eso no existía en la época de Stroessner. Y no existe posibilidad de retorno al pasado.
Cuando comenzó a visualizarse la eventual sucesión de Stroessner, comenzó la confrontación entre “militantes” y “tradicionalistas” dentro del Partido Colorado, que terminó en el atraco a la convención de la ANR de 1987, y el inicio de la maquinación del golpe contra el dictador.
Nuevas tendencias en el sindicalismo
En ese tiempo, la Confederación Internacional de Organizaciones del Sindicalismo Libre (CIOLS), manejada por los norteamericanos, comenzó a alentar la conformación de sindicatos “rebeldes” a la vetusta Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT) manejada por el gobierno. Así llegó a conformarse el llamado “Grupo de los 9”, que más tarde (1985) se constituyó como el Movimiento Intersindical de Trabajadores (MIT), y luego (1989) como Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
La calle ganada por la ciudadanía en lucha
En abril de 1986 explotaba la lucha del Hospital de Clínicas. Fundado en 1877 como Hospital de la Caridad, un antiguo banco de sangre usado durante la Guerra del 70, inauguró nuevas construcciones en 1894, impulsadas por las Hermanas de San Vicente Paul, para convertirse en centro de docencia y práctica donde se formó la mayoría de los médicos paraguayos.
La precariedad y miseria de los servicios, incluyendo los salarios de médicos, enfermeras y funcionarios, hizo que se unieran todos los sectores en una protesta general que salió a la calle, y logró la simpatía y la adhesión de toda la ciudadanía. Allí se hicieron conocidos los nombres de sus dirigentes, como Elsa Mereles, Héctor Lacognata, Carlos Filizzola, Mary Chávez, Ursino Barrios, el decano Luis Reyes, etc. El movimiento comenzó con una manifestación ante el Ministerio de Hacienda, duramente reprimida, y con el apoyo de la ciudadanía continuó durante todo el año 86 y parte del 87. Este desafío a la represión de Stroessner mereció la famosa frase del entonces ministro de educación Carlos Ortíz Ramírez (“Ñanderaja taxi”): “la calle es de la policía”. La movilización de Clínicas recuperó la calle para la ciudadanía.
El 1º de mayo de 1986, ya en el marco de la agitación reinante, el MIT celebró el Día de los Trabajadores con una misa en la Iglesia de Cristo Rey, de los jesuitas. En ese evento no solo participaban trabajadores, sino sectores de la ciudadanía hartos de la asfixiante opresión dictatorial. La policía atropelló la manifestación a golpes de cachiporra, manguerazos de los bomberos y gases lacrimógenos, incluyendo ancianos, mujeres y niños presentes. El anciano profesor Resk, símbolo de la lucha contra la dictadura, fue golpeado brutalmente y cargado como un animal para ser llevado detenido, entre muchos otros dirigentes.
La fundación de la OTEP
En junio de 1986 se conformaba oficialmente la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP), con un heterogéneo grupo que reunía profesores del sector público y privado y gente de ONGs. Con muchas dificultades y tensiones iniciales, el grupo fue depurándose y consolidándose, hasta lograr un claro perfil sindical no corporativista, enfocado a la lucha por los derechos de los educadores como trabajadores y profesionales, y al cambio de las condiciones económicas, sociales y políticas de la precariedad educativa y democrática impuestas por la dictadura. La OTEP fue impulsora e integrante del MIT, de la Coordinadora Sindical-Campesina, y luego de la CUT.
La OTEP significó una propuesta totalmente novedosa y desafiante para el orden establecido en el momento en que apareció:
- Adoptó la forma de sindicato nacional, reivindicando para el docente el carácter de trabajador público dependiente del Estado, con derechos equitativos al de cualquier otro trabajador, sindicales, organizativos, salariales y laborales;
- Asumió el carácter profesional del docente, defendiendo el derecho a la autonomía profesional y a la libertad académica, en contra del opresivo sistema educativo, y la responsabilidad colectiva por la necesaria transformación de una educación precaria e inservible para educar a la ciudadanía, en una educación de calidad, apta para trabajar y vivir mejor, y contribuir realmente al bien común;
- Propuso una línea sindical de clase, no sometida a la ideología, a los valores ni al proyecto capitalista en Paraguay, levantando un proyecto social diferente, sin explotadores ni explotados;
- Asumió la defensa de la autonomía sindical de las organizaciones políticas partidarias, aceptando la diversidad ideológica de los educadores en materia de participación política y defendiendo su derecho a hacerlo;
- Superó la concepción corporativista del sindicalismo, al plantear que la educación es un instrumento de cambio político, que debe ayudar a hombres y mujeres a desarrollar un sentido crítico respecto a la realidad de desigualdad, explotación y consumismo en que vive, y que debe visualizar como objetivo una sociedad más humana e igualitaria.
- Asumió la vigencia de los derechos democráticos y del derecho a la educación no solamente como obligación y garantía del Estado, sino como resultado de la participación colectiva de las comunidades, la lucha activa, la elaboración democrática de ideas, y la inversión pública garantizada para desarrollar una educación de calidad.
Confrontación entre la Iglesia Católica y la Dictadura
No hay que olvidar otro actor cultural de cambio muy importante: la Iglesia Católica. Los obispos católicos, en mayoría, habían apoyado abiertamente las luchas campesinas de finales de los años 60 y principios de los 70, alentados por la línea crítica de los Documentos de Medellín, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de 1968, contra los abusos económicos y políticos. Los sectores más conservadores de la Iglesia reaccionaron tratando de frenar la Teología de la Liberación y la “injerencia” en política. En Paraguay, un sector importante de obispos, sacerdotes y monjas se comprometieron fuertemente con la lucha de los pobres. En 1986, con el agravamiento de la represión política, la Iglesia Católica convocó al Diálogo Nacional, en el que la dictadura se negó a participar. Varios eventos de protesta, acompañados por representantes de la Iglesia, fueron atacados por la policía. Se destacaron en este apoyo Mons. Rolón, Mons. Medina y Mons. Maricevich. La confrontación entre la Iglesia y el gobierno fue abierta, hasta la venida del Papa Juan Pablo II en 1988, que probablemente haya servido como un empujoncito más a la caída de la dictadura.
Crece la presión por el aumento salarial desde las Asociaciones de la FEP
Desde 1977, casi ininterrumpidamente hasta 1988, las Asociaciones integrantes de la FEP venían reclamando aumento salarial para los docentes. De varias maneras “comedidas”, ya que la FEP era un brazo gremial del Partido Colorado.
En 1981, la XX Convención de la FEP, culminada el 21 de junio, dio como mandato a las autoridades gremiales la realización de un estudio del costo de vida, como fundamento para solicitar a las autoridades nacionales “una justa y sustancial suba de sueldos de acuerdo al costo de vida actual”. Varias asociaciones miembros habían presentado en tal oportunidad estudios considerados “empíricos”, y manifestaron su confianza en la Directiva de la FEP para llevar adelante un estudio “científico” sobre el caso, que debería estar concluido para el mes de julio[1].
Sin embargo, con la inmediata y sorpresiva renuncia del titular de la FEP, Dr. César Cáceres, justo cuando debía presentarse el estudio del costo de vida para solicitar un incremento salarial de acuerdo con el mismo, y a pesar del voto de confianza en las autoridades de la FEP, quienes reiteraron que las gestiones no se interrumpirían, el estudio del costo de vida no fue presentado al MEC[2]. Las Asociaciones más aguerridas en estos reclamos fueron la ASOCIACIÓN DE EDUCADORES DE ÑEEMBUCU y la ASOCIACIÓN DE EDUCADORES DE LA CAPITAL (AEC).
En 1986, durante la XXV Convención de la FEP, el Dr. Oscar Vera, Presidente de la misma, en la memoria del ejercicio 85-86, estableció una comparación entre el salario mínimo legal que había aumentado en un 25% desde 1980 a julio del 86, en tanto que el salario del magisterio durante el mismo período creció solo 10%, generando una situación en que el sueldo de un docente por un turno de trabajo mensual representaba solo el 35,1% del salario mínimo legal[3].
Es muy importante señalar que la OTEP supo interpretar esta coyuntura de malestar e inquietud del gremio docente, y plasmarla en una propuesta que cambiaría la historia de las luchas docentes en el Paraguay.
[1] ABC Color, 22 de junio de 1981, página 12 y ABC Color, 4 de julio de 1981, página 30.
[2] ABC Color, 5 de julio, 6 de julio, 7 de julio, 10 de julio, 25 de julio y 26 de julio de 1981.
[3] En un anexo reproducimos una breve crónica del reclamo del aumento salarial del docente entre los años 1977 y 1978.



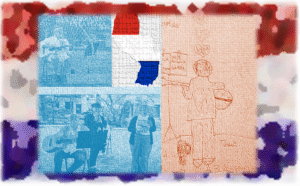


Excelente artículo. Es necesario e imprescindible el ejercicio de la memoria.
Hay que explicar y compartir con los compañeros en las Jornadas Sindicales esta historia de lucha, de modo que sirva de bandera y sostén para las acciones sindicales del presente y futuro.
Siempre es bueno e interesante recordar luchas durante la dictadura y mencionar los hechos más importantes. Gracias. Pero, ¿se justifica el epígrafe de H. A. sobre la «banalidad del mal» para este tema??