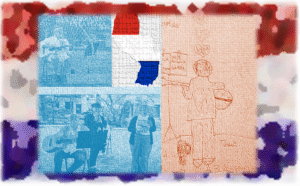¿Por qué estamos como estamos? Aportes al debate sobre nuestra coyuntura actual – Parte 4
Presentación
Este texto es la cuarta y última parte de una serie de artículos en los que Miguel Ángel López Perito buscó responder a la pregunta ¿por qué estamos como estamos? En esta entrega final, la reflexión se centra en los problemas culturales que limitan nuestra conciencia ciudadana y en la necesidad de transformar una democracia de ficción en una experiencia real de participación. Con este cierre, la serie invita a mirar más allá del diagnóstico y a preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer, juntos, para construir un futuro distinto.
Introducción
Este texto aborda los desafíos culturales que frenan el desarrollo de una verdadera conciencia ciudadana. El autor señala cómo seguimos atrapados en ficciones de democracia y de Estado, mientras prevalece una cultura de sumisión y prebendarismo que limita la participación activa de la gente común. La reflexión invita a dejar de fingir, a repensar nuestras prácticas políticas y a abrir un diálogo honesto que nos permita transformar la apatía en acción colectiva.
PARTE VI
¿Cómo abordar los problemas culturales que limitan la conciencia ciudadana?
Hay varios estudios que pueden ayudarnos a debatir y establecer líneas esenciales de investigación para comprender mejor cómo opera nuestra cultura en el imaginario colectivo de nuestra ciudadanía, dificultando sus posibilidades de desarrollo de conciencia y participación activa en política. Habría que releer y recuperar dichos trabajos. Por ejemplo, las obras de Susnik, no con la intención de volvernos expertos en indigenismo, sino de calibrar el impacto de sus reflexiones en función de nuestra experiencia cultural referida principalmente a los comportamientos sumisos, prebendarios y obsecuentes de nuestra ciudadanía. Los escritos de Meliá son casi proféticos en ese sentido. Y sin dejar de valorar estudios más de carácter “académico”, como los de Saro Vera o Ramiro Domínguez, ponderar el valor práctico de otros de divulgación como los de Helio Vera y sus enfoques jocosos sobre la “paraguayidad”. No habría que identificar el valor interpretativo práctico solamente con lo considerado científico.
No puede equipararse la investigación de la cultura con el “método científico”, el cual investiga cosas medibles, cuantificables, visibles o comprobables inmediatamente. La cultura, el mundo compartido del “nosotros” no es medible y cuantificable, ni equivalente a comprobaciones estadísticas; como no lo es el mundo interior de los individuos o del “yo”, el cual solo puede ser interpretado en función de la veracidad que manifieste el propio individuo. Por mucho empeño que hayan puesto ciertas corrientes psicológicas en modificar las conductas; o hacer equivaler la interioridad de una persona con su actividad neuronal, como las modernas neurociencias, la mente humana sigue siendo un gran misterio. Gadamer, el padre de la hermenéutica filosófica, influyó enormemente en un abordaje diferente de los fenómenos de la cultura, rescatando, tal como Buber, el valor del diálogo para ello. Buber diferencia claramente el mundo subjetivo del “yo” y del “nosotros”, del mundo objetivo del “ello”. El llamado “método científico” puede aplicarse al mundo del “ello”, no así a las dimensiones subjetivas de los individuos y de las colectividades. Sin embargo, para el mundo académico solo tiene valor lo que es considerado “científico”. Poca contribución podemos esperar del mismo en este momento.
Valgan estas reflexiones solo para indicar la importancia de abrir nuevas líneas en la investigación de nuestra cultura, fundamentalmente sobre la manera de operar de las matrices coloniales históricas en nuestros modos de pensar y actuar actuales.
Además, estimo que la praxis política, incluyendo la educativa, puede orientarnos mucho mejor que el mundo académico. En Paraguay tenemos muchas referencias para alimentar experiencias de formación de conciencia crítica, en una línea similar a la que planteaba Paulo Freire, no para repetirlo, sino para complementarlo con todo lo nuevo que hasta hoy hemos seguido aprendiendo. Solo una acción frontal contra la alienación colectiva impulsada por el mercado, la organización de los movimientos sociales, y la articulación de la diversidad de experiencias políticas, podrían ayudarnos a encontrar respuestas más satisfactorias a esta pregunta. Porque, de manera todavía fragmentaria, ya lo estamos haciendo.
Muchos de estos problemas ya los conocíamos. ¿Qué importancia práctica para la acción política tienen estas reflexiones?
La primera consecuencia práctica de sentarnos a tratar de descubrir qué nos pasa como parte de una élite capaz de darse cuenta de la gravedad de la situación, de pensar, escribir, educar y trabajar por un cambio, es la de asumir con seriedad este problema. Retomando lo que decía Mansuy en su libro Nos fuimos quedando en silencio, todavía no hay siquiera un principio de acuerdo sobre el diagnóstico de nuestra enfermedad, que es la condición indispensable para sugerir (con un mínimo de rigor) cualquier tipo de tratamiento. Todos y todas creemos hacer lo correcto en nuestros respectivos ámbitos de acción. Eso es real, pero claramente insuficiente. Con horror vamos siguiendo el proceso de descomposición de la convivencia social y la dignidad humana, y nos vamos encerrando cada vez en nuestro “metro cuadrado” cada vez más restringido, con la esperanza de mantener el control y el sentido dentro del mismo, así como la realidad virtual implantada por el mercado nos propone.
Otra línea práctica aquí propuesta es debatir sobre electoralismo y política. Esa es la cancha en la que la oligarquía quiere que juguemos, porque es un partido arreglado con “réferi vendido”. No se trata de descalificar la vía electoral, como seguramente algunos podrían interpretar. Se trata de ponerla en su justo lugar: jugar a la democracia sin ciudadanía; jugar al poder en un Estado sin poder, incapaz de soluciones reales para la desigualdad y la deshumanización. Para que haya Estado democrático republicano tiene que haber ciudadanos iguales, libres, formados y responsables. Apenas estamos propugnando una ficción democrática. Y así también una ficción de Estado, una ficción de institucionalidad, una ficción de sistema de justicia, una ficción de soberanía, una ficción de sufragio, etc. Aquí estamos proponiendo dejar de fingir y tratar de cambiar esta ficción en realidad.
Una consecuencia práctica de estas reflexiones es tratar de comprender por qué nuestra “débil” ciudadanía vota cada cinco años a sus mismos opresores, sabiendo que son ladrones y corruptos. Por qué se somete a la “autoridad”; por qué aguanta ser estafada de mil maneras diferentes aceptando lo que viene con resignación; por qué protesta demandando justicia a los responsables de las injusticias[1]; por qué pide soluciones de sus males al “Estado”, considerándose ella como algo distinto al Estado… En fin, podríamos elaborar una larga lista de “por qués”…
Otra consecuencia práctica es reconocer que no tenemos suficiente inserción entre la gente común. Nuestras ideas, nuestros lenguajes, nuestras maneras de acercarnos a la gente común no son bien recibidas, o al menos son recibidas con desconfianza. El lenguaje de los derechos es un idioma poco comprendido por los sectores empobrecidos, porque se apoyan en realidades duras, tan duras como la que el Partido Colorado no les va a fallar en el trueque de votos por prebendas. Desconfían de nosotros y nosotras porque les vendemos soluciones que les obligan a ponerse de pie, soluciones por las que tienen que arriesgarse y responsabilizarse. Para recibir prebendas basta agachar la cabeza y estirar la mano. Y aunque sea doloroso reconocer, desconfían de nosotros porque demostramos, en muchos casos, que fuimos tan prebendarios e inconsecuentes como aquellos a quienes criticamos. De aquí la importancia de revisar qué hicimos con el gobierno de la “alternancia”.
Cuando hablamos de dialogar para entendernos y generar proyectos de unidad, se me hace presente la reflexión de Bruce Ackerman en su obra La Justicia Social en el Estado Liberal: El liberalismo -según Ackerman- no está asociado con el contrato social ni con los derechos naturales innatos sino que es una forma de hablar, una forma de hacer cultura política en la cual las razones sustituyen a la fuerza o a la violencia. El principio de racionalidad y el principio de neutralidad constituyen las restricciones básicas que se deben respetar para que se pueda justificar el uso de recursos o de poder. No existen derechos previos al derecho a participar en el diálogo. Todos los demás derechos proceden del derecho primigenio que es el del dialogante. «Los derechos adquieren realidad sólo después de que la gente confronta el hecho de la escasez y comienza a argumentar acerca de sus consecuencias normativas» […] «siempre que alguien cuestione la legitimidad del poder de otra persona, el poseedor de dicho poder debe responder no suprimiendo al cuestionador, sino ofreciendo una razón que explique por qué tiene un mejor título que quien lo cuestiona» […] «Ninguna razón es una buena razón si requiere que el poseedor del poder afirme: a.- que su concepción del bien es mejor que la concepción del bien sostenida por cualquiera de sus conciudadanos, b.- que, independientemente de su concepción del bien, él es intrínsecamente superior a uno o más de sus conciudadanos.»
Pero todo lo aquí propuesto no tiene valor en sí, excepto el de preguntar (nos) sobre cosas que realmente nos preocupan. La mayor consecuencia práctica podría ser la de ponernos a pensar juntos lo que consideremos importante.
El desafío es ahora: pensar juntos para transformar el país
Con esta cuarta entrega se cierra un recorrido que comenzó con una pregunta sencilla pero profunda: ¿por qué estamos como estamos? A lo largo de los cuatro textos, el autor nos invitó a mirar de frente nuestra historia reciente, a reconocer el peso de la oligarquía y de un Estado capturado, a reflexionar sobre nuestras prácticas políticas y, finalmente, a indagar en las raíces culturales que sostienen la apatía y la resignación ciudadana.
La serie no pretende dar respuestas acabadas, sino abrir un espacio de reflexión crítica y de debate colectivo. Nos recuerda que la democracia no puede reducirse a un ritual electoral ni a la denuncia de los abusos de poder; necesita una ciudadanía activa, consciente y capaz de hacerse cargo de lo público. Nos interpela a dejar atrás las ficciones de Estado, de justicia o de soberanía, para construir experiencias reales de participación, solidaridad y transformación.
La invitación ahora es personal y colectiva a la vez: ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, para cambiar esta realidad? ¿Cómo podemos transformar el descontento en acción, la crítica en propuesta y la apatía en compromiso? El desafío es grande, pero también lo es la posibilidad de empezar a caminar hacia un futuro distinto. La respuesta ya no está solo en el autor, ni en los diagnósticos, ni en los debates; está en nosotros, en la manera en que decidamos asumir la tarea de reconstruir juntos un país más justo y democrático.
[1] Como dirían los ratones: ¿quién le pone el cascabel al gato?