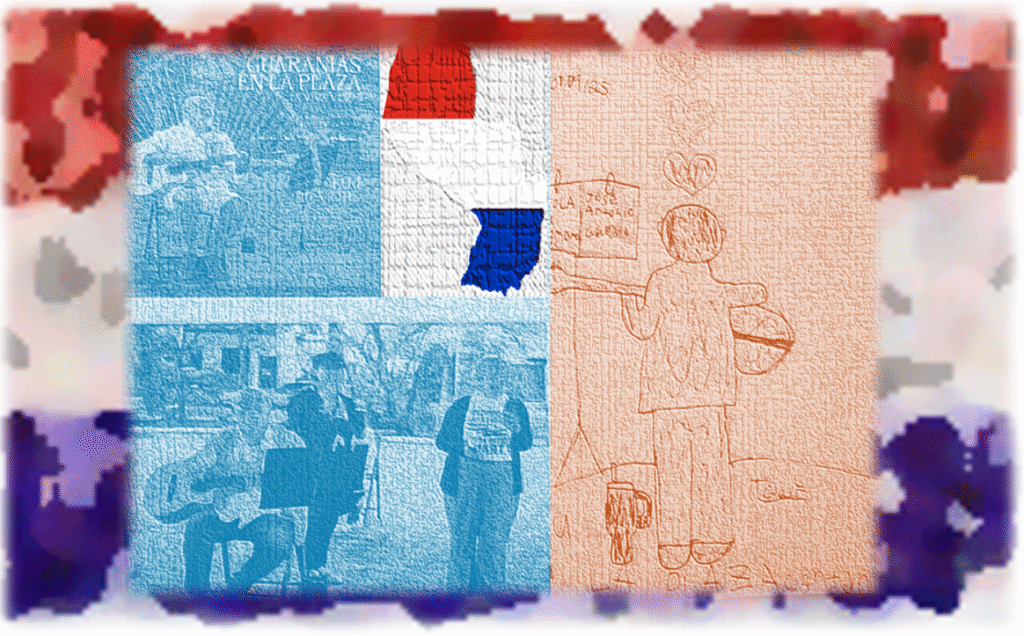
Luis A. Riart presenta una mirada pedagógica paraguaya sobre una propuesta cultural de formación ciudadana
Presentación
Este ensayo del pedagogo Luis Alberto Riart , a partir de la lectura del libro de José Antonio Galeano «Guaranias en la Plaza ¡A Viva Voz! Un ciclo ciudadano para la ciudadanía”, muestra que la educación cívica no se limita al aula, que puede darse desde la cultura popular, mediante la memoria compartida y la participación activa de la gente. Con mirada pedagógica y crítica, invita a vivir la democracia en comunidad, reconociendo que cada encuentro ciudadano es una oportunidad para formar conciencia, fortalecer el compromiso y construir un Paraguay más justo, equitativo y democrático.
PRIMERO LO PRIMERO: ESTE ES UN ENSAYO ESCRITO CON PERSPECTIVA PEDAGÓGICA
Este texto tiene la intención de argumentar, analizar y exponer un punto de vista pedagógico sobre la necesidad de explorar medios alternativos o, incluso, disruptivos, que permitan recuperar el terreno perdido en el ámbito de la formación cívica de los ciudadanos de a pie, concretamente, de las mujeres y los hombres que habitan hoy el Paraguay.
Así, lo que se busca con este trabajo es comprender una problemática concreta a partir de una experiencia ciudadana-cultural que puede ayudar a pensar en una posible alternativa pedagógica al estancamiento de la educación cívica en Paraguay. Opción que vincula lo formativo con expresiones populares, en un espacio público y a partir de la participación comprometida de diversos actores sociales.
Esta experiencia pedagógica-ciudadana-cultural es descripta y sistematizada por José Antonio Galeano, en un texto de difusión abierta, mediante el cual se tiene acceso a una amplia gama de datos, variables y situaciones prácticas que, como ya se adelantó, permiten pensar en algunas “hipótesis” sobre nuevas formas de revitalizar la Educación Cívica, más allá de las prácticas e institucionalidades tradicionales.
Por lo tanto, los supuestos pedagógicos que se expondrán y argumentarán a continuación, tienen como base empírica la lectura de un texto de Galeano que sistematiza -narrativa y empáticamente- una experiencia cultural compartida, la cual fue capaz de generar, tanto en los participantes de los “martes de guarania en la plaza” como en las redes sociales, «sensibilidades» y «empatías», así como «criterios» democráticos vinculados a la guarania, la justicia, la memoria y el ideal de la “Patria Soñada”. Esto que se generó en la Plaza, demostró el potencial que tiene «lo pedagógico» aplicado a lo cívico-cultural en espacios públicos en torno a la puesta en valor de Derechos y dignidades humanas. Ciertamente, esta experiencia, como metodología, se desarrolló experimentalmente, como una manera de contrarrestar la homogeneización, desapego e indiferencias funcionales, que son promovidos por los poderes fácticos y autocráticos que están de moda, tanto a nivel local como global.
Lo dicho hasta aquí remarca la idea de que este ensayo es un ejercicio de «pensar fuera de la caja»[1] otras maneras en que las personas pueden autogenerar las condiciones pedagógicas necesarias para formarse como sujetos activos en una democracia paraguaya amenazada por los retrocesos autoritarios y, la tentación de atrincherarse, cada uno, en su área de confort social, económico o ideológico.
Las condiciones pedagógicas aquí referenciadas, son aquellas las ciudadanas y los ciudadanos vivencian al dejarse inspirar por una modalidad musical que es patrimonio de la humanidad: la guarania; en un contexto de memoria que es resignificado como aporte cívico en una época caracterizada por crecientes grietas, cámaras de ecos autorreferenciales y nostalgias autoritarias. Contexto que, también, incluye el hecho de ser una época donde es posible identificar oportunidades emergentes en el campo de la construcción colaborativa de conocimientos y en el desarrollo de experiencias de aprendizajes multidisciplinares, mediante espacios interculturales, tecnologías abiertas e iniciativas de autoformación a lo largo de toda la vida.
En resumen, se están dando dinámicas populares, ciudadanas y sociales que, a un pedagogo, le dicen mucho sobre las actuales demandas de formación de la gente. En este caso concreto, requerimientos que tienen que ver con la educación cívica y el valor de las expresiones culturales como canales pedagógicos de formación integral, a partir de la vida cotidiana. Entonces, aprovechando la sistematización que ofrece el libro “Guaranias en la Plaza ¡A Viva Voz! Un ciclo ciudadano para la ciudadanía”, a continuación, pensando-escribiendo se comparten algunas «intuiciones pedagógicas» que pueden animar una conversación seria y necesaria sobre la formación para la convivencia democrática participativa y crítica, de las ciudadanas y ciudadanos paraguayos, a finales del tercer decenio del Siglo XXI.
EL SENTIDO DE «LO PEDAGÓGICO» AQUÍ
Más allá de que este ensayo está escrito por un pedagogo, es oportuno y válido explicar, aquí, el sentido de «lo pedagógico» cuando se trata un tema que tiene que ver con la formación cívica del ciudadano de a pie, concretamente de aquellos que participaron de un ciclo de cuatro encuentros en torno a la guarania, en los primeros meses de 2025, que son protagonistas de la obra publicada por Galeano a finales de agosto del mismo año.
En esta línea, es pertinente hacer referencia a que, en la actualidad se habla de un cierto de «clima de época» o “Zeitgeist”[2] en torno al rol de la Pedagogía en el mundo, concretamente, se alude a una percepción de «lo pedagógico» como algo disociado de lo existencial o, que está anclado en lo instrumental didáctico[3], lo que deriva en la metáfora de pensarla Pedagogía amarrada a los pupitres del aula.
Sostener esta percepción de «lo pedagógico» provoca que la “ciencia de la formación humana” termine desfigurada, vista -apenas- como una «ideología metodológica» de la enseñanza, como el apéndice de una psicología que estudia el aprendizaje o, frecuentemente, como una teoría sociológica sobre las interacciones, los comportamientos y la transmisión de roles dentro de un grupo o institución[4].
Todo lo anterior, en el marco del “Zeitgeist” referido, puede ser conceptualizado mediante la siguiente hipótesis: En el tiempo presente, implícitamente, se subestima a la educación humana como objeto de estudio distinto y capaz de ser abarcado por un campo disciplinar propio y específico, el cual ya existe y se denomina: “Pedagogía”[5].
En vista a la magnitud reduccionista de esta hipótesis y, con la intención de pensar fuera de la caja, parece necesario decir que la Pedagogía es la ciencia que prioriza, asume, profundiza y desarrolla la comprensión de cada hombre o mujer, como un «ser en formación»; es decir, una persona que «se» forma y, aquí, vale puntualizar que el entrecomillado del pronombre personal «se», hace referencia a que es constitutivo de la antropología de todo sujeto el ser protagonista de su proceso educativo, debiéndose garantizar las condiciones para que así sea y, por eso, la Pedagogía, se reconoce como la ciencia que tiene por objeto de estudio a la «formación humana» y, las condiciones necesarias para que la educación acontezca integralmente.
Así, «lo pedagógico» hace referencia a la teoría y praxis de un campo específico del saber humano, el cual centra su interés y esfuerzo de comprensión en todo aquello que afecta, de alguna manera o en algún sentido, a ese sujeto o colectivo, que está formándose en relación consigo mismo, con los demás y con el mundo.
Por lo tanto, el pedagogo -siempre- está explorando lo cotidiano, ya sea creado o transitado por la gente. Dicho de otra manera, el día a día, en su inmanencia contextual [lo que le pasa a la gente] y su trascendencia de lo que siempre está por-venir [las causas en proyección al hecho y a sus posibles consecuencias], es el ámbito real y natural donde las personas «se» forman y, por lo tanto, es inherente a la «tarea pedagógica» el interrogarse ininterrumpidamente sobre «¿cómo esto, lo que sea y del modo que sea, afecta al proceso de formación del individuo o del colectivo humano?»[6]
Teniendo en cuenta esta síntesis sobre el significado de «lo pedagógico», adquiere “sentido” el hecho de que un pedagogo se pregunte sobre el valor formativo que puede llegar a tener la experiencia de crear un espacio sociocultural y ciudadano, en torno al género musical de la guarania, en la Plaza de los Desaparecidos, en el año 2025, tal como lo describe y narra José Antonio Galeano, en su libro “Guaranias en la Plaza ¡A Viva Voz! Un ciclo ciudadano para la ciudadanía”.
EL MURO INVISIBLE: LA AUSENCIA DE FORMACIÓN CÍVICA QUE SUSTENTA LA AUTOCRACIA
Como se ha explicitado, el pedagogo orienta su lectura de la realidad en torno a la formación de la gente y, en este caso, la pregunta busca explorar el interrogante sobre ¿qué valor formativo tiene la experiencia descripta por Galeano en su obra “Guaranias en la Plaza ¡A Viva Voz!”?
Para responder a esta cuestión se tiene que hacer el ejercicio de situar a los actores, a los ciudadanos y las ciudadanas, en la realidad específica donde los encuentra el «martes de guarania en la plaza», es decir, aquella que hace referencia al ámbito de la formación cívica, más allá de las propuestas escolares o partidarias; educación democrática que es una especie de exigencia «sine qua non» cuando se piensa en la historia reciente del Paraguay.
En esta línea, diversos estudios nacionales y regionales sustentan el diagnóstico de que, hoy, la formación cívica se encuentra en una encrucijada crítica[7], ya sea porque está disociada del tiempo presente o porque ha sido anulada por grupos de poder que han llegado a los gobiernos y que usan las estructuras curriculares para homogeneizar y adormecer las consciencias ciudadanas[8]. Así, en el caso específico de Paraguay, se puede decir que, aunque han pasado casi cuarenta años desde la caída de la dictadura stronista, las acciones para consolidar un protagonismo ciudadano democrático, siguen siendo insuficientes, como lo ratifica Rodolfo Elías cuando afirma que “los jóvenes paraguayos, en su desempeño académico, tienen una baja comprensión de conceptos y principios democráticos, así como actitudes favorables hacia prácticas autoritarias”[9].
En esta misma línea, cabe señalar que los resultados del Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (ICCS, 2009)[10] refuerzan este diagnóstico, ya que, por ejemplo, el 38,5% de los estudiantes paraguayos se ubica por debajo del nivel más bajo de desempeño y apenas un 6,6% alcanza el nivel más alto. Lo más preocupante es que “la mayoría de los estudiantes paraguayos expresan opiniones y actitudes favorables a liderazgos autoritarios y no identifica o codifica el uso de influencias y la prebenda como hechos de corrupción”[11]. En efecto, un 70% de los encuestados considera justificable una dictadura si trae orden y seguridad, mientras que un 65% lo respalda si ofrece beneficios económicos[12].
En el caso de Paraguay, estas cifras son tanto un reflejo del presente como parte de la herencia que deja un pasado autoritario, el cual hunde sus raíces históricas en los gobiernos despóticos que se fueron sucediendo de 1947 hasta 1989, administraciones que no dudaron en usar al Sistema Educativo Nacional como un instrumento de legitimación ideológica de los poderes fácticos y, simultáneamente, de control ciudadano bajo el lema de “Paz y Progreso”. Ciertamente, tenían paz y progresaban aquellos que se mantenían obsecuente con el régimen dominante[13].
Esta “domesticación ciudadana”, mediante la «despedagogización» del aula[14], es puesta en evidencia, con un amplio respaldo documental, por Elías y Segovia, quienes sostienen que las materias cívicas -durante la dictadura- promovían un “sano patriotismo” basado en la obediencia y la disciplina[15]. Stroessner afirmaba que las escuelas eran “santuarios donde los jóvenes adquieren los elementos de disciplina, conocimiento y sobre todo de amor a la Patria y a sus héroes” [16]. Lamentablemente, para la democracia paraguaya, esta ideologización de la formación cívica formal se tradujo en una ciudadanía más proclive a la sumisión que a la participación activa; pero, esta no es toda la realidad paraguaya actual, porque -por ejemplo- la Plaza de los Desaparecidos da testimonio de un pueblo que no se dejó subyugar por al tirano de turno y que supo pagar el precio de su libertad[17].
Sin lugar a duda, es cierto que, aunque la transición democrática trajo consigo la Reforma Educativa de 1993[18], que estableció a la Educación Cívica como prioridad[19], las transformaciones fueron claramente insuficientes[20], como lo señala Elías: “si bien se introdujeron cambios en el currículo, no se lograron modificar prácticas y organizaciones escolares jerárquicas y poco participativas”[21]. Así, la educación cívica o formación ciudadana, en los parámetros de la burocracia gubernamental vigente, se redujo a un aprendizaje formal y abstracto, sin capacidad de generar participación, corresponsabilidad o empatía democrática real en amplios sectores de la población paraguaya[22].
El resultado de esta formalización -o “formolización”[23]– de la Educación Cívica[24] se materializa en aquello que varios investigadores denominan el “joven dividido” [el ciudadano paraguayo dividido], es decir, alguien que participa en actividades comunitarias o religiosas, donde manifiesta públicamente el orgullo por su país; pero, simultáneamente, estas mismas personas evidencian carecer de herramientas conceptuales, valóricas o metodológicas para ejercer una ciudadanía en forma crítica y democrática[25]. La idea de “dividido” no es de aplicación exclusiva a los jóvenes, porque afecta, también, a amplios sectores de la población adulta actual, así como a los medios de comunicación, a las instituciones políticas y, a los usuarios de las redes sociales, ya que todos ellos suelen reproducir, explicita o implícitamente, narrativas prebendarias, polarizadas o funcionales al copamiento autocrático de los tres Poderes del Estado[26].
En este punto es necesario poner en claro que esta «crisis de formación ciudadana», en este ensayo, se analiza, específicamente, en el Paraguay, pero, al mismo tiempo, se reconoce que, algo similar al caso paraguayo, está pasando a nivel más global.
En este sentido, el intelectual israelí Yuval Noah Harari advierte que el gran desafío del Siglo XXI no es sólo defender a las instituciones democráticas, sino que es imperioso reconstruir los vínculos y criterios comunes que puedan llegar a contribuir a fortalecer una ciudadanía capaz de ejercer pensamiento crítico, en una coyuntura epocal caracterizada por la sobreabundancia de información [¿desinformación?]: “En una época de fake news, el deber más importante de cualquier ciudadano es distinguir entre la realidad y la ilusión”[27]. En Paraguay, donde los resultados del ICCS revelan debilidades en comprensión lectora y razonamiento abstracto, sumado a la puesta en valor de las «formas autoritarias», esta advertencia es particularmente relevante[28].
Otro autor que sigue la línea argumentativa de Harari es Byung-Chul Han, quien, por su parte, explica que las sociedades contemporáneas tienden a la pasividad, atrapadas en lo que él llama “sociedad del cansancio”, donde el exceso de estímulos digitales erosiona la capacidad de reflexión profunda y colaborativa[29]. En este sentido, yendo a lo local, se puede decir que, la ausencia de una sólida educación cívica en Paraguay, no sólo evidencia un déficit democrático propio del país, sino que se conecta con un problema globalizado, el cual hace referencia a la dificultad de formar ciudadanos capaces de resistir, por ejemplo, al populismo digital [de derecha o izquierda], a la manipulación mediática o a la tentación de mirar el futuro desde el espejo retrovisor de otros tiempos, los cuales son idealizados por ciertos segmentos privilegiados de la sociedad en detrimento de los marginados de siempre[30].
Igualmente, algo semejante a Han y Harari dice la filósofa liberal Martha Nussbaum cuando insiste en llamar la atención sobre la necesidad de una educación cosmopolita, que enseñe a las personas a reconocerse como parte de una comunidad global, a cultivar la empatía y la imaginación moral. Ella afirma: “Una educación que no fomente la capacidad de ver el mundo desde la perspectiva del otro no formará verdaderos ciudadanos”[31]. Esta idea de Nussbaum parece clave para repensar la formación cívica en Paraguay, ya que la evidencia acumulada demuestra que, no basta con transmitir contenidos curriculares vinculados a las estructuras o principios democráticos, es necesario mucho más, especialmente, si se quieren desarrollar competencias para el diálogo, la empatía y el juicio crítico en un amplio espectro de actores sociales. Lamentablemente, este énfasis cívico, no ha sido la prioridad, por ejemplo, de los últimos gobiernos nacionales en el Paraguay[32].
Correlacionando los datos locales y globales, las miradas de especialistas nacionales e internacionales, dentro de la perspectiva de «lo pedagógico», parece plausible afirmar que la ausencia de una educación cívica integral abre las puertas a la normalización del autoritarismo, ya que, sin una ciudadanía que demande participar activamente en la construcción de la convivencia democrática, la sociedad corre el riesgo de repetir errores del pasado, donde, algunos sectores de la población, terminan aceptando el «auto-amordazarse», facilitando que accedan al poder líderes que lo decidían todo en nombre del «orden», la «seguridad» y el «bienestar» a cualquier costo[33]. Así, hoy, una consecuencia de este «entregar la libertad» es, por ejemplo, el silencio o la omisión funcionales o «algorítmicas» a la invisibilización del sacrificio de quienes dieron sus vidas por la democracia y cuya memoria se honra en la Plaza de los Desaparecidos.
Reconsiderando lo descripto hasta aquí, desde una perspectiva pedagógica, lleva a plantear la necesidad de construir nuevos espacios y canales que le lleguen al ciudadano de a pie en su «metro cuadrado existencial», es decir, hace falta «salir de la caja» tanto en las escuelas como en los medios de comunicación, las redes digitales, las instituciones o, incluso, en las iniciativas organizadas por la sociedad civil[34]. En este sentido es que las plazas públicas, los cines alternativos en los barrios o las ferias itinerantes, adquieren un renovado «valor pedagógico ciudadano», porque pueden ser medios o espacios formativos que, de una forma renovada y flexible[35], contribuyan a cubrir un área de vacancia cívica-educativa, aquella que tiene que ver con el subsanar el hecho de que “no se ha logrado uno de los principales objetivos de la reforma educativa: formar ciudadanos y ciudadanas para una sociedad democrática”[36].
Entonces, contemplado este estado de situación y, con la intención de contribuir al fortalecimiento de una convivencia democrática en el Paraguay, desde una Pedagogía que favorezca la emancipación y la participación activa de la ciudadanía y el diálogo cívico-cultura-educativo[37], es que adquiere relevancia pedagógica el contenido del libro de José Antonio Galeano “Guaranias en la Plaza ¡A Viva Voz! Un ciclo ciudadano para la ciudadanía”.
“En la Plaza de los Desaparecidos hay un grupo incansable resistiendo todos los martes a las 19hs. Con el cuerpo presente. Con la memoria viva. Los invitamos a que salgamos de las pantallas y nos encontramos donde la memoria se construye respirando el mismo aire. La plaza nos espera, por la memoria, la verdad y la justicia” Olinda Ruiz[38]
GUARANIAS EN LA PLAZA ¡A VIVA VOZ!
1. 77 páginas llenas de vida
El 26 de agosto de 2025, en el Espacio “E”[39], José Antonio Galeano[40], con la Editorial CDC, presentó su libro “Guaranias en la Plaza ¡A Viva Voz!”[41], una obra que tiene la virtud de combinar la divulgación de la guarania con una propuesta dinámica de apertura de mente a nuevas maneras de generar vasos comunicantes entre lo cultural y experiencias disruptivas de formación cívica, las cuales -en este caso- se dan a partir del compartir canciones, historias y vivencias “[…] este libro no se hojea con distracción, sino que se lee con el corazón, con la memoria activa y con la atención despierta”[42]. En este sentido, el autor narra, en primera persona, cómo él, mediante la interpretación de diversas piezas musicales del género de la guarania, fue facilitando que los participantes de aquellos encuentros ciudadanos, en la Plaza de los Desaparecidos[43], se conecten con sus mundos de valores personales, principios y anhelos compartidos.
Así, a lo largo de 77 páginas, Galeano consigue ilustrar cómo una comunidad, desde la música, logra resignificar un espacio ciudadano y, de forma implícita, muestra y demuestra el potencial pedagógico-emancipador del sentir, pensar y hacer juntos, en torno a temas comunes como pueden ser la justicia, la dignidad humana, la cultura o la democracia. Potencial que se traduce en gestos concretos como, por ejemplo, el que cada uno de los participantes traiga su silla o el guardar un profundo silencio empático para poder escuchar cantar una guarania sin mediación tecnológica alguna, simplemente prestando atención y conectándose con aquel que canta ¡a viva voz!
“La intención de este resumen/relatorio de las cuatro ocasiones en las cuales se me fue dado cantar, casi a gritos, para la gente interesada, no es otra que la de dejar constancia de una experiencia rica en matices y colores asuncenos”[44]
2. El trovador-pedagogo
José Antonio Galeano, sin adulación o exageración, puede ser definido como un ser humano integral, que sabe armonizar su sentir, pensar y hacer en todo lo que emprende en la vida y, desde esa mejor versión de sí mismo, se anima a cantar sin micrófonos en el centro de Asunción, explicando a los presentes el sentido histórico de cada guarania, convirtiendo esos 60 minutos de “trova” en una experiencia de cultura, ciudadanía y memoria, en una práctica formativa, facilitada por un “pedagogo nato”, que ha dedicado gran parte de su vida a la docencia, al arte y, a poner en práctica los postulados enunciados en la Declaración de los Derechos Humanos.
Así, Galeano facilitó conocimiento y vivencias desde la música, pero, también, desde la memoria y la palabra compartida dio sentido cívico a ese espacio en la Plaza de los Desaparecidos, llegando al corazón y a la mente del público que cada martes se congregó en aquel espacio público. Nada de esto lo propició desde la melancolía o el recuerdo lastimero, sino que lo hizo desde la puesta en valor de las razones y compromisos de aquellas desaparecidas y desaparecidos cuya memoria guarda la Plaza y que la guaraní recoge como sentimiento común de los paraguayos y las paraguayas de a pie.
“Un final y emocionado mensaje de recordación para los DESAPARECIDOS, esos mismos a los que honra el espacio memorial de la plaza que lleva su nombre. Ellos son, como lo quiere Alberto Rodas en la inmortal canción que nos acompañó a lo largo del ciclo, personas que “están allí, donde ya no podrán morir, están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas porque en la noche hacen latir la luz del pueblo”[45]
En este sentido, se puede afirmar que, José Antonio recupera, experiencialmente, desde la cultura popular, lo que Ramón Indalecio Cardozo definía como el ethos de las Maestras y Maestros de la Patria: “orientador del espíritu, constructor de vida interior, despertador de conciencia”[46]
Finalmente, el trovador de esas guaranias -género musical que hoy es patrimonio de la humanidad[47]– se preocupó y ocupó de que los asistentes pudieran tener acceso a los motivos, la historia y la trascendencia de cada pieza musical; lo que generó interés, disfrute y vínculos en el casi centenar de asiduos participantes de aquellos encuentros. Personas de diversas edades y procedencias[48], que se encontraban para compartir un momento de identidad y, al mismo tiempo, pedagógicamente, se les facilitaban experiencias de apropiación de los diversos “sentidos” y “contenidos” de una expresión musical que encarna los valores paraguayos hechos letra, música e interpretación[49].
En síntesis, José Antonio Galeano, en su libro, sin pretenderlo o imponerlo, se va revelando como un “trovador con pedagogía”, es decir, una persona que sabe combinar el arte, la historia y el compromiso cívico, con la generación de aquellas condiciones que les permiten a las personas crecer integralmente, tanto en lo humano como en lo ciudadano.
3. La Guarania
Galeano deja en claro que la guarania no fue elegida por azar, por el contrario, se opta por ella dado que se la considera un género musical identitario que une ternura, nostalgia y resistencia, lo cual tiene plena sintonía con el espacio donde se desarrollan los cuatro encuentros, es decir, la Plaza de los Desaparecidos[50]. En este sentido, el “trovador con pedagogía” permite que los participantes experimente a la guarania en su faceta originaria, como canto del pueblo, canto de la Patria Soñada, canto de una memoria común, en torno a lo que le costó al Paraguay la actual democracia.
De esta forma, cada encuentro del ciclo fue un ejercicio de pedagogía activa, ya que se compartía con cada participante la tarea de darle vida la espacio, en el cual, como ya se refirió anteriromente, se cantaba sin escenarios convencionales, sin tecnología, con la cercanía de las corporalidades y el silencio respetuoso que permite la escucha. Los asistentes se convertían en sujetos activos de una especie de proceso abierto de educación pública, donde se aprendía historia, ciudadanía y democracia a través de las letras y melodías de cada composición musical.
“La anécdota del curioso calificativo de «irrespetuoso» por parte de uno de los seguidores de las redes sociales por haber ido vestido de bermudas que comentaré en mi síntesis del primer encuentro, me permite darle contexto a lo que pretendimos con este Ciclo: plantear los encuentros en el formato de reuniones barriales, a las cuales la gente interesada acude munida de su silla de suerte a estar cómoda y ubicarse donde le pareciera mejor” [51]
Aquí es oportuno recuperar a Ramón I. Cardozo, porque él insistía en el principio de que la Escuela Pública Paraguaya debía vincularse con el medio y con la vida real, con la cultura, pues “la educación no puede ser artificial ni verbalista, sino vital, activa y ligada a la experiencia”[52]. En este sentido, la guarania en la plaza cumplió ese principio, ya que la propuesta no fue hacer un discurso sobre la Patria o llenar un pizarrón con definiciones de política, Estado o democracia, sino que se propuso la vivencia concreta de cantar «lo cívico», juntos y juntas, como “Mi Patria Soñada”[53].
4. Existir y resistir
Al ir hojeando “Guaranias en la Plaza ¡A Viva Voz!”, especialmente cuando se llega al Anexo de las “Encuestas de los martes”[54], se toma consciencia de que, a pesar de la propaganda gubernamental, hoy, un alto porcentaje de ciudadanos de a pie, coinciden en que el Paraguay vive un retroceso democrático marcado por el fortalecimiento del clientelismo partidario, la cooptación del Poder Judicial y el incremento de la prácticas prebendarias en todos los niveles del día a día de la gente, tanto en lo público o como en lo privado. Así, lo perciben, por ejemplo, más del 60% de los asistentes a los martes de guarania, personas que identificaron a la corrupción y a la injusticia como los principales males del país[55].
Este deterioro, que es visibilizado por las personas que acompañaron los martes de guarania en la plaza, se conecta -por ejemplo- con los hallazgos del Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía, en el cual, como ya ha sido referido, Paraguay -en 2009- mostró resultados preocupantes: un 38,5% de los estudiantes quedó por debajo del nivel mínimo de desempeño cívico, y solo el 6,6% alcanzó el nivel más alto[56]. Además, los adultos de hoy, que eran adolescentes o jóvenes en 2009, forman parte de aquellos encuestados que expresaron opiniones favorables a liderazgos autoritarios: un 70% justificaba dictaduras si traían orden y seguridad[57].
Finalmente, en la experiencia cívico-cultural-educativa descripta por José Antonio Galeano, se percibe una clara posibilidad de desarrollo de una Pedagogía que contribuya a revertir esas tendencias autoritarias o de desconocimientos cívicos, registradas por el ICCS 2009. Ahora bien, sólo será posible cambiar el actual estado de cosas, cuando la educación cívica, formal o informal, se puede “pensar fuera de la caja”, reconociendo que, por razones -más partidarias que pedagógicas- el sistema educativo ha fallado en formar ciudadanos críticos. De alguna manera, lo que pasó con la guarania en la plaza se conecta con aquella idea del Paí Oliva[58], la referida a que la ciudadanía, el pueblo, tiene la capacidad de llevar a la praxis una Pedagogía paraguaya de «existencia y resistencia».
5. Coral de voces
Lo desarrollado hasta aquí permite identificar la presencia de una intencionalidad [recuperar juntos un espacio ciudadano], un conocimiento valioso [la guarania], un facilitador [José Antonio], un contexto significativo [la Plaza de los Desaparecidos] y una metodología [conexión vivencial de los valores ciudadanos con un género musical significativo], todos estos son elementos valiosos; pero, falta un ingrediente para que pueda ser una actividad pedagógica integral y, este componente tiene que ver con la idea de generar las condiciones para que las personas «se» formen, es decir, este pronombre personal «se», entrecomillado, exige que los participantes asuman un rol protagónico en su proceso de formación. Protagonismo que, por ejemplo, se facilitó, durante aquellos cuatro encuentros en la plaza, mediante la construcción de un coral de voces que se encontraban al responder una sencilla encuesta, la cual estaba impresa en formato de volante, se completaba a mano y luego era procesada. La sistematización de este sondeo se encuentra al final del texto de Galeano, como anexo[59].
Sin pretenderlo, surgida de la intuición, esta encuesta puede ser vista como uno de los posibles elementos innovadores del ciclo Guaranias en la Plaza; porque, en los tiempos de lo digital y de WhatsApp, el pedirle a la gente que se exprese mediante esta encuesta manuscrita, al finalizar cada encuentro, fue un ejercicio disruptivo; especialmente, en una cultural oral como la paraguaya, donde la aparición de esta modalidad escrita sorprendía, ya que no se trataba sólo de disfrutar del encontrarse para escuchar hermosas melodías o de aprender algo nuevo sobre la guarania; sino que, también era un momento para compartir ideas, para opinar y para registrar miradas sobre la realidad ciudadana.
Esta dinámica participativa permitió llegar a datos como estos:
- Un 40% de los participantes asistió por compromiso con la memoria de los desaparecidos.
- El deseo más repetido al evocar la Patria Soñada fue la justicia social y la igualdad de oportunidades.
- Al definir el Paraguay actual, emergieron palabras como “desigual, injusto, esperanzado y valiente”.
- Las acciones propuestas, como posibles resultados de estos encuentros, incluyeron educar en valores democráticos, denunciar injusticias y participar en organizaciones ciudadanas.
Releyendo estos resultados, a modo de síntesis, se puede resaltar que un porcentaje importante del público reconoce que participó de esta propuesta al sentirse comprometidos con la memoria histórica de aquellos que dieron su vida en pos de la libertad frente al autoritarismo violento que reinó en el Paraguay entre 1947 y 1989. Igualmente, es significativo el hecho de que la “Patria Soñada” era evocada en términos de justicia social, igualdad y democracia participativa; lo que guarda una profunda relación con el hecho de que, al caracterizar al Paraguay actual, las palabras más frecuentes fueron “desigual”, “injusto” y, aun así, se sostiene la “esperanza”[60]; dicho de otra forma, la gente que participó de este espacio cívico-cultural-educativo quiere un Paraguay nuevo, más justo, equitativo e inclusivo[61].
En síntesis, desde «lo pedagógico», poniendo en valor la encuesta que aparece en el anexo del libro de Galeano, se puede afirmar que, realizar estas consultas por escrito permitió que aquellos ciudadanos dejaran de ser meros receptores pasivos, para asumir un rol de protagonistas de un proceso formativo-pedagógico que, fundamentalmente, les pertenece, especialmente, si se asume como válido el pensamiento de Ramón I. Cardozo: “la actividad es el alma de la escuela nueva; la pasividad, la muerte de la educación” [62].
6. Formación ciudadana, la imagen de “joven dividido” y Pedagogía en la Plaza
Retomando la idea de “El Muro Invisible: La ausencia de formación cívica que sustenta la autocracia”, desarrollada al inicio de este artículo, es posible pensar que, el valor de la experiencia implementada y narrada por Galeano, en la Plaza de los Desaparecidos, se vincula con estudios de referencia, por ejemplo, con aquel que se hace en el estudio “El Joven Dividido” de Ayala y Schvartzman, donde ya se señalaba la paradoja de jóvenes comprometidos comunitariamente, pero con escaso conocimiento cívico. Constatación que, dos décadas después, mediante el ICCS 2009, vuelve a confirmarse como constante: “los jóvenes paraguayos participan, pero carecen de herramientas críticas para sostener una ciudadanía democrática”[63].
Entonces, “Guaranias en la Plaza” constituye una respuesta pedagógica concreta para un tiempo cívico adverso como el presente, ya que ofrece herramientas formativas a través de una experiencia de la cultura, la cual ha mostrado ser capaz de incentivar la formación efectiva de una ciudadanía crítica y comprometida. Asimismo, la experiencia sistematizada por Galeano puede interpretarse como una actualización concreta de la Pedagogía de Ramón Indalecio Cardozo, específicamente, en los siguientes lineamientos formativos:
- Educación comunitaria: la plaza se convierte en escuela al aire libre, como las promovidas por Cardozo[64].
- Educación integral: la guarania educa en lo cognitivo, lo emocional y lo ético.
- Formación crítica: frente a la tendencia autoritaria señalada por el ICCS 2009, la plaza ofrece un aprendizaje democrático desde la práctica.
- Método inductivo: se aprende desde la vivencia concreta de cantar, escuchar, traer una silla o dar una opinión, no desde definiciones abstractas.
En síntesis, retomando a Cardozo, la experiencia en la plaza, con la guarania facilitada pedagógicamente y la construcción de una mirada democrática compartida, reafirma que “la educación es un proceso de liberación, no de domesticación”[65]; un proceso de emancipación que se materializa educativamente, por ejemplo, en una práctica cultural que transforma la música en un medio adecuado de formación ciudadana.
7. Posible hito cultural y pedagógico
Retomando todo lo expuesto, cabe decir que, la publicación de Guaranias en la Plaza ¡A Viva Voz! abre la posibilidad de pensar en una especie de hito cultural y pedagógico contemporáneo, lo cual ya se adelanta el prólogo de la obra, al afirmar que “este libro es más que una crónica: es una celebración del alma paraguaya y un gesto de resistencia ante el olvido”[66]. Esta hipótesis se confirma cuando se piensa, más conceptualmente, en la idea de que un libro no sólo documenta, sino que, también, sistematiza las experiencias del día a día de la gente, por ejemplo, mediante la recuperación de canciones, comentarios, encuestas y testimonios que convierten los “Martes de Guarania en la Plaza” en una propuesta formativa y cultural tangible, evaluable y replicable.
De esta forma, la guarania cantada y narrada por el trovador, coreada por la ciudadanía, se transforma en un “hito”, es decir, esta vivencia cultural compartida, marca un punto de partida para pensar y desarrollar una Pedagogía cívica-cultural que permita la ruptura con formatos institucionales carentes de «lo pedagógico», es decir, recuperar «lo pedagógico» para la educación cívica poniendo en la mayor estima posible el protagonismo de las personas, la integralidad de las miradas y la flexibilidad de los medios[67]. Dicho de otra forma, una experiencia como la promovida por Galeano en la Plaza de los Desaparecidos, no se conforma con lograr que la gente aprecie la música, sino que, también, aspira a que las personas, por medio de la guarania, aprendan sobre ciudadanía y dignidad, para que -luego- si lo deciden así, se puedan desarrollar compromisos, personales o colectivos, con un Paraguay justo, equitativo y democrático.
A todo esto, como ya se ha referido mediante los trabajos de Elías y el ICCS 2009, no se puede olvidar que los ciudadanos de a pie, jóvenes y adultos, enfrentan hoy el desafío de formarse en medio de una cultura digital marcada por el scrolling y la hiperconectividad, sin embargo, como muestran distintos estudios internacionales, este contexto digital, «per se», no debilita o fortalece un estilo de ciudadanía democrática, ya que, al parecer, el factor determinante es la capacidad de la sociedad de vincular significativamente a la gente con procesos formativos integrales, que combinen, por ejemplo, la identidad cultural con la participación ciudadana y una memoria histórica proyectada hacia el porvenir de la mejor versión posible de una democracia factible de ser alcanzada por la comunidad[68].
En este sentido, todo lo descripto por José Antonio Galeano en su libro, permite tomar contacto con una forma de hacer pedagógico, desde la guarania, que facilita experiencias, conocimientos y valores que hacen a la formación cívica de todo ciudadano.

HACIA UNA PEDAGOGIA CULTURAL DE LA FORMACIÓN CIUDADANA
La experiencia sistematizada de “Guaranias en la Plaza ¡A Viva Voz!” confirma que la formación ciudadana no se limita a las paredes de las aulas de la educación formal, igualmente, el texto de José Antonio Galeano valida la hipótesis de que la educación cívica puede renacer en la plaza, en la cultura, en un canto colectivo democrático y participativo.
Esta alternativa pedagógico-cultural adquiere gran relevancia cuando se está frente a un contexto político marcado por la regresión democrática y a la fragilidad cívica en los adultos jóvenes del presente.
Así, una lectura atenta del texto de Galeano permite encontrar coincidencias significativas entre lo que pasó en la Plaza y, por ejemplo, el pensamiento pedagógico de Ramón Indalecio Cardozo, especialmente, en lo que tiene que ver con la educación activa, comunitaria, integral y emancipadora.
Del mismo modo, cabe señalar que en un país donde el clientelismo y la cultura autoritaria persisten, una experiencia como “Guaranias en la Plaza” muestra que aún es posible reconstruir ciudadanía desde abajo, desde la memoria y desde las voces de los ciudadanos de a pie.
Así, este ciclo ciudadano y, el libro que lo recoge constituye un aporte pedagógico que, no sólo rememora el pasado, sino que proyecta un horizonte, es decir, una Patria Soñada que se construye en comunidad, ¡a viva voz!, con pedagogía y con cultura.
PROPUESTA PRÁCTICA DE PEDAGOGIA CULTURAL PARA LA FORMACIÓN CIUDADANA
Expectativa pedagógica sobre la PRAXIS de «Guarania en la Plaza»
Para un pedagogo, no basta con reflexionar sobre el valor formativo de una experiencia como “Guarania en la Plaza ¡A Viva Voz!”, la expectativa pedagógica va más allá, se conecta con la praxis, es decir, lo que se busca es traducir la reflexión sobre un hecho, en una propuesta replicable, capaz de inspirar nuevas formas de educación cívica en distintos espacios del país. Entonces, la clave está en mirar el arte y la cultura popular, no sólo como expresión estética, sino como herramientas pedagógicas que, al ser compartidas en comunidad, abren la posibilidad de formar ciudadanos críticos y comprometidos desde lo cotidiano.
Lo fundamental es que estas experiencias de formación cívica no se queden en discursos abstractos, sino que se conviertan en acciones ciudadanas concretas, donde la gente participe de manera activa y se reconozca como protagonista de su propio proceso formativo. La cultura, en este sentido, es el medio vivo que permite unir memoria, identidad y democracia.
A partir de estos principios, lo que sigue es una propuesta pedagógica sencilla y participativa, pensada para quienes deseen replicar en sus comunidades encuentros culturales que se transformen en verdaderas escuelas ciudadanas al aire libre.
Definición de «Guarania en la Plaza» como Pedagogía Cultural de la Formación Ciudadana
Una experiencia como «Guarania en la Plaza», desde la perspectiva del pedagogo, se define como un proceso formativo comunitario, desarrollado en un espacio público y a través de expresiones culturales populares, donde los ciudadanos se convierten en protagonistas de su propia formación cívica.
Tomando como punto de referencia las ideas de Ramón Indalecio Cardozo, se puede decir que «Guarania en la Plaza» responde un modelo pedagógico activo, integral y emancipador, que hace del arte y la memoria medios de formación democrática, que integran lo cognitivo (comprender la historia y la realidad), lo emocional (sentir la empatía y la pertenencia), lo ético (valorar la justicia y la dignidad) y lo corporal (estar presentes, cantar, dialogar y vincularse).
En este contexto, «lo pedagógico» no se limita a transmitir contenidos abstractos sobre la democracia o la política, sino que busca garantizar que las experiencias culturales disruptivas generen las condiciones para que las personas “se formen” en ciudadanía, es decir, para que adquieran conciencia crítica, desarrollen vínculos comunitarios y proyecten acciones concretas para la construcción de una sociedad democrática.
Aprender la democracia viviéndola: una propuesta metodológica desde lo cultural
Lo que sigue es una propuesta metodológica sencilla y participativa, pensada para quienes deseen replicar, en sus comunidades, experiencias culturales que, como «Guarania en la Plaza», se transformen en verdaderos espacios de formación ciudadana al aire libre.
Esta metodología parte de algo cercano y querido para los ciudadanos de a pie, las expresiones artísticas y culturales de la gente, es decir, no se facilita el aprendizaje desde un pizarrón, sino desde lo cotidiano, como, traer una silla, cantar juntos, guardar silencio respetuoso, escribir una opinión o compartir una visión de la “Patria Soñada”. En esos gestos simples se vivencia la ciudadanía práctica, porque cada persona deja de ser espectadora para convertirse en protagonista.
Así, el espacio público se transforma en un aula abierta, accesible y democrática, donde se mezclan generaciones y sectores sociales; en este espacio disruptivo, la memoria histórica se une con los desafíos del presente y, el arte popular se convierte en puente entre sentimientos, valores y aprendizajes democráticos. El facilitador [el trovador pedagogo] cumple el rol de animar, acompañar y facilitar, no de imponer. De esta forma, una canción, un relato sobre el origen de una guarania o una dinámica, despiertan recuerdos, generan conversación y abren preguntas críticas sobre la política o el Estado presente.
De este modo, lo cognitivo se enlaza con lo emocional, lo ético con lo corporal, y el aprendizaje ciudadano se vuelve integral. La experiencia no se agota en el evento, sino que se registra, se comparte, se multiplica en otros barrios, escuelas o colectivos. Y, sobre todo, deja una semilla de acción, la cual lleva a que el sujeto, como ciudadano de a pie, se siente llamado a denunciar injusticias, sumarse a organizaciones, educar en valores democráticos.
En síntesis, la propuesta pedagógica, que aquí se desarrolla, consiste en aprender la democracia viviéndola, en comunidad, con memoria, con arte y con compromiso ciudadano.
Condiciones pedagógicas que convierten un espacio cultural en una verdadera experiencia de formación ciudadana integral
1. Protagonismo de los participantes
La formación cívica no ocurre si la gente es sólo espectadora. Es necesario que puedan hacer, opinar, crear y decidir dentro del espacio. El ciudadano «se forma» cuando se siente protagonista de la experiencia y no receptor pasivo.
2. Vinculación con la vida real
Recuperando el modelo de Ramón Indalecio Cardozo, cabe decir que, la educación debe ser experimentada como vital, activa y ligada a la experiencia; por lo tanto, las actividades culturales deben conectarse con problemas, memorias y aspiraciones que las personas viven en su día a día, como la justicia, democracia, convivencia e igualdad.
3. Memoria histórica con proyección al futuro
El espacio cívico-cultural-pedagógico debe recordar las luchas del pasado (dictadura, desaparecidos, sacrificios por la libertad), pero no quedarse allí, tiene que proyectar esos aprendizajes hacia la construcción de un Paraguay democrático hoy, hacia la Patria Soñada.
4. Dimensión comunitaria e intergeneracional
La plaza o el evento cultural funciona como un espacio de construcción de aprendizajes abierto donde se entremezclan generaciones, segmentos y sectores sociales. Esa diversidad compartida es clave para aprender empatía, respeto y diálogo democrático.
5. Integralidad de la formación
En la experiencia de «Guarania en la plaza», queda claro que la persona se forma en lo cognitivo (comprender), en lo emocional (sentir), en lo ético (valorar) y en lo corporal (estar presente, traer la silla, cantar, escribir, participar), es decir, la formación cívica es integral.
6. Método inductivo, desde la vivencia
No se trata de dar clases magistrales sobre democracia, sino de aprender viviéndola, en este caso, se trata de cantar juntos, guardar un silencio respetuoso, escribir un deseo, participar en un mural o encuesta, es decir, de lo concreto se llega a lo reflexivo.
7. Espíritu crítico frente al autoritarismo
La Pedagogía debe garantizar que el arte y la memoria no sean neutros, sino que formen criterio para resistir la manipulación, el clientelismo y la pasividad. Cada experiencia debe abrir preguntas críticas, no cerrar con respuestas únicas.
8. Accesibilidad y apertura
Todo ciudadano debe poder participar, sin exclusiones económicas, sociales o políticas, de la construcción de la convivencia democrática que afecta la vida cotidiana de la gente.
9. Diálogo horizontal
El facilitador o «trovador con pedagogía» no se presenta como dueño de la verdad, sino como facilitador de experiencias de aprendizaje. El diálogo se da entre iguales, porque cada voz, cada palabra, cada gesto suma a la construcción común de la convivencia democrática.
10. Proyección hacia la praxis
La experiencia no debe terminar en el evento, siempre debe haber un “¿y ahora qué más hacemos?”. La Pedagogía Ciudadana se completa cuando lo vivido se traduce en prácticas cotidianas como, por ejemplo, denunciar injusticias, participar en organizaciones, educar en valores democráticos.
Conclusión sobre la praxis pedagógica
Finalmente, se puede decir que, una experiencia pedagógica de este tipo comienza con lo cercano: la música, la danza, la poesía, el teatro popular o cualquier manifestación cultural que convoque a la gente de manera natural. Entonces, el espacio público -como una plaza- se convierte en un espacio de aprendizaje abierto, accesible y democrático, donde nadie es espectador pasivo y todos pueden aportar.
La experiencia no termina en el encuentro mismo, sino que, se registra, se comparte, se multiplica en barrios, escuelas y colectivos. Lo aprendido se transforma en compromiso práctico, para denunciar injusticias, participar en organizaciones comunitarias, educar en valores democráticos, asumir un rol más activo en la vida pública.
En síntesis, esta propuesta pedagógica, concretada en «Guarania en la Plaza», muestra que la democracia se aprende viviéndola, en comunidad, con arte, con memoria y con compromiso ciudadano.
Referencias
[1] “Pensar fuera de la caja significa tener un pensamiento creativo, novedoso y no convencional, buscando soluciones innovadoras y originales en lugar de las obvias o tradicionales. Implica desafiar las ideas preconcebidas y los patrones establecidos, explorando perspectivas distintas para resolver problemas o abordar situaciones de una manera única” https://es.wikipedia.org/wiki/Pensar_fuera_de_la_caja#:~:text=Pensar%20fuera%20de%20lo%20normal,al%20pensamiento%20novedoso%20o%20creativo.
[2] “Zeitgeist” proviene del alemán y combina dos los términos Zeit (tiempo) y Geist (espíritu), para expresar el concepto de al «espíritu del tiempo» o “clima de época” dominante de un espacio-tiempo determinado. Este término fue usado, inicialmente, en el Siglo XIX, por Hegel para describir cómo el pensamiento y la conciencia colectiva de una sociedad evolucionan en sintonía con su contexto histórico. https://noirmagazine.mx/lifestyle/zeitgeist-significado/#:~:text=%C2%BFCu%C3%A1l%20es%20el%20origen%20de,sinton%C3%ADa%20con%20su%20contexto%20hist%C3%B3rico.
[3] Es muy común, en diversos ámbitos de la sociedad e, incluso, de la vida académica, equiparar lo pedagógico con lo metodológico, didáctico o instrumental, restándole cientificidad, pertinencia y alcance a la Pedagogía. Esto se agudizó en la década de 1960, cuando se deja de hablar de “Pedagogía” y se usa el término “Ciencias de la Educación”, lo que condujo a que se diluyera el objeto de estudio “formación humana” y se comenzara a hablar de la “socialización”, el “aprendizaje” o la “gobernanza” u otros conceptos, que ponían en el centro a la sociología, la psicología y la economía. Ciencias que tienen como objeto de estudio específico, no a la educación de la gente, sino a la sociedad en su conjunto y complejidad; al comportamiento humanos y los procesos mentales; a la gestión de los recursos que son finitos, es decir, la formación humana, no es su centro, es una variable más y es correcto que así sea.
[4] Gil Cantero, Fernando (2018). Escenarios y razones del antipedagogismo actual. En: Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria. Vol. 30, Nro. 1, pp. 29-51.
[5] Valle, Javier; Manso, Jesús [Coord.] (2019). Apuntes de Pedagogía ¿Qué es la Pedagogía? Número 284. Ed. Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura
[6] Bazán Ocampos, Domingo (2008). El oficio del pedagogo. Ed. Homosapiens
[7] Treviño, Ernesto; Miranda, Catalina. (2023). Educación y ciudadanía en tiempos de crisis: Un campo en busca de horizontes. Pensamiento educativo, Vol.60, Nr.2, pp. 1-15 https://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/65597/52463
[8] Colmenares-López, Jessica Kelly (2024). Desafíos de la Formación Ciudadana en la Sociedad Actual. En: Revista Docentes 2.0, Vol. 17, Nro. 2, pp. 296–300.
[9] Elías, Rodolfo (2012). Escuela y formación ciudadana: Desempeño de estudiantes paraguayos en el Estudio Internacional de Educación Cívica. En: Innovación Educativa, Vol. 12, Nro. 59, p. 49.
[10] SREDECC (2010). Informe Nacional. Paraguay. Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía. ICCS 2009. https://www.mec.gov.py/cms_v2/adjuntos/5541
[11] Elías, Rodolfo (2012). Escuela y formación ciudadana: Desempeño de estudiantes paraguayos en el Estudio Internacional de Educación Cívica. En: Innovación Educativa, Vol. 12, Nro. 59, p. 56.
[12] SREDECC (2010). Informe Nacional. Paraguay. Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía. ICCS 2009. p. 55. Ed. MEC
[13] Farina, Bernardo Neri; Boccia Paz, Alfredo (2010). El Paraguay bajo el Stronismo. Ed. El Lector
[14] “La despedagogización es la erradicación de la dimensión pedagógica y crítica en la práctica educativa, que se manifiesta en la reducción del rol del maestro a un «operador técnico» o «mediador de la automatización», despojándolo de una postura reflexiva sobre las relaciones sociales y su propia enseñanza” En: https://otrasvoceseneducacion.org/archivos/210048#:~:text=La%20despedagogizaci%C3%B3n%20se%20ha%20vehiculizado%20a%20trav%C3%A9s,reformas%20educativas%20en%20los%20%C3%BAltimos%2020%20a%C3%B1os:
[15] Elías, Rodolfo; Segovia, Elvio (2011). La educación en tiempos de Stroessner. En: Riart, Luis Alberto (Ed.). La educación en el Paraguay independiente. p. 185. Ed. MEC
[16] Citado en Elías, Rodolfo; Segovia, Elvio (2011). La educación en tiempos de Stroessner. En: Riart, Luis Alberto (Ed.). La educación en el Paraguay independiente. p. 185. Ed. MEC
[17] Comisión de Verdad y Justicia (2008). Informe final de la Comisión de Verdad y Justicia. https://www.codehupy.org.py/verdadyjusticia/
[18] Rivarola, Domingo (2000). La reforma educativa en el Paraguay. Ed. CEPAL
[19] Misiego, Patricia; Ghiglione, Liliana; González, Iván (2011). La educación cívica en Paraguay. Un análisis curricular. Ed. Semillas para la Democracia
[20] Castillo, José; Ferreira, Ángeles (2023). Competencia ciudadana en el sistema educativo Paraguayo. Una mirada desde la educación media. En: Revista Innova Educación, Vol. 5, Nro. 2, pp. 45-61
[21] Elías, Rodolfo (2012). Escuela y formación ciudadana: Desempeño de estudiantes paraguayos en el Estudio Internacional de Educación Cívica. En: Innovación Educativa, Vol. 12, Nro. 59, p. 53.
[22] Rivarola, Magdalena (2013). La educación cívica en Paraguay. Breve reseña analítica de la situación actual y propuestas curriculares. Ed. Semillas para la Democracia
[23] La metáfora de “formolización” hace referencia a que se usó la retórica de “hay educación cívica en los colegios”, cumpliendo con las “formas” curriculares y la carga horaria; pero, sin poner en valor la formación del ciudadano, retardando o disimulando la descomposición de la convivencia democrática real en el Paraguay, dando lugar, por ejemplo, a un copamiento autocrático de los tres poderes del Estado.
[24] Soriano Ayala, Encarnación (2008). Formando ciudadanos para ejercer la democracia. En: Soriano Ayala, Encarnación (Coord.). Educar para la Ciudadanía Intercultural y Democrática, Ed. La Muralla
[25] Ayala de Garay, María Teresa; Schvartzman, Mauricio (1987). El joven dividido. La educación y los límites de la conciencia cívica. p. 251. Ed. CIDSEP.
[26] Elías, Rodolfo (2012). Escuela y formación ciudadana: Desempeño de estudiantes paraguayos en el Estudio Internacional de Educación Cívica. En: Innovación Educativa, Vol. 12, Nro. 59, p. 56.
[27] Harari, Yuval Noah (2018). 21 lecciones para el siglo XXI. p. 232. Ed. Debate.
[28] Elías, Rodolfo (2012). Escuela y formación ciudadana: Desempeño de estudiantes paraguayos en el Estudio Internacional de Educación Cívica. En: Innovación Educativa, Vol. 12, Nro. 59, p. 58.
[29] Han, Byung-Chul (2012). La sociedad del cansancio. Ed. Herder.
[30] Han, Byung-Chul (2012). Infocracia. La digitalización y la crisis de la democracia. Ed. Taurus.
[31] Nussbaum, Martha (2010). Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades. p. 84. Ed. Katz.
[32] Observatorio Educativo Ciudadano-Juntos por la Educación (2020). Participación ciudadana y educación. Ed. Juntos por la Educación
[33] Fromm, Erich (2018). El miedo a la libertad. Ed. Paidós
[34] Ladenthin, Volker (2021). Medien und Bildung. Grundzüge einer bildungstheoretischen Medienpädagogik. Ed. Ergon
[35] Meirieu, Philippe (2023). Lo que la escuela puede hacer todavía por la democracia. Ed. Popular
[36] Elías, Rodolfo (2012). Escuela y formación ciudadana: Desempeño de estudiantes paraguayos en el Estudio Internacional de Educación Cívica. En: Innovación Educativa, Vol. 12, Nro. 59, p. 58.
[37] Giesecke, Hermann (2009). Pädagogik – quo vadis?: Ein Essay über Bildung im Kapitalismus. Ed. Juventa
[38] Ruíz, Olinda (Internet, 10 septiembre 2025). Esto no es una actuación. Carta abierta. En: Medium https://medium.com/@olindaruiz77/esto-no-es-una-performance-d9141ef9715a
[39] “Espacio E”, es una organización sin ánimo de lucro, conformada por un colectivo de artistas, dedicado a impulsar la formación, investigación y producción en las artes escénicas y visuales. El local está ubicado en la calle Estrella 977 y 981, Asunción, Paraguay.
[40] José Antonio Galeano Mieres (1952), paraguayo, es docente, músico, escritor, abogado, político, divulgador, promotor cultural y especialista en el género musical de la guarania.
[41] Galeano, José Antonio (2025). Guaranias en la Plaza ¡A Viva Voz! Un ciclo ciudadano para la ciudadanía”. Ed. CDC
[42] Galeano, José Antonio (2025). Guaranias en la Plaza ¡A Viva Voz! Un ciclo ciudadano para la ciudadanía”. p. 11. Ed. CDC
[43] La Plaza de los Desaparecidos, es un lugar único en la ciudad de Asunción, ubicado sobre la calle Paraguayo Independiente, al costado del Palacio de Gobierno. Es un espacio dedicado a la memoria y al reconocimiento de aquellos que han desaparecido violentamente durante los sucesivos gobiernos autoritarios que rigieron el Paraguay entre 1947 y 1989.
[44] Galeano, José Antonio (2025). Guaranias en la Plaza ¡A Viva Voz! Un ciclo ciudadano para la ciudadanía”. p. 14. Ed. CDC
[45] Galeano, José Antonio (2025). Guaranias en la Plaza ¡A Viva Voz! Un ciclo ciudadano para la ciudadanía”. p. 74. Ed. CDC
[46] Cardozo, Ramón Indalecio (2010). Pedagogía de la Escuela Activa (Ed. facsimilar de 1938). p. 74. Biblioteca Paraguaya de Educación. Ed. MEC
[47] UNESCO (Internet, 6 septiembre 2025). Guarania, sonido del alma paraguaya. https://ich.unesco.org/es/RL/guarania-sonido-del-alma-paraguaya-02128
[48] Los participantes de estos encuentros eran personas, de diversas edades, provenientes de segmentos de la sociedad civil más comprometidos con los Derechos Humanos, el Arte Popular y las luchas ciudadanas por la justicia, la equidad y la democracia.
[49] Meirieu, Philippe (2008). Carta a un joven profesor. Por qué enseñar hoy, Ed. GRAÓ
[50] Galeano, José Antonio (2025). Guaranias en la Plaza ¡A Viva Voz! Un ciclo ciudadano para la ciudadanía”. pp. 13-14. Ed. CDC
[51] Galeano, José Antonio (2025). Guaranias en la Plaza ¡A Viva Voz! Un ciclo ciudadano para la ciudadanía”. p. 13. Ed. CDC
[52] Cardozo, Ramón Indalecio (2010). Pedagogía de la Escuela Activa (Ed. facsimilar de 1938). p. 59. Biblioteca Paraguaya de Educación. Ed. MEC
[53] “Mi Patria Soñada”, guarania con la letra de Carlos Miguel Jiménez y Música de Agustín Barboza. https://www.portalguarani.com/890_agustin_pio_barboza/14604_mi_patria_sonada__letra_carlos_miguel_jimenez__musica_agustin_barboza.html
[54] Galeano, José Antonio (2025). Guaranias en la Plaza ¡A Viva Voz! Un ciclo ciudadano para la ciudadanía”. pp. 75-77. Ed. CDC
[55] Galeano, José Antonio (2025). Guaranias en la Plaza ¡A Viva Voz! Un ciclo ciudadano para la ciudadanía”. p. 77. Ed. CDC
[56] SREDECC (2010). Informe Nacional. Paraguay. Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía. ICCS 2009. p. 27. Ed. MEC
[57] Elías, Rodolfo (2012). Escuela y formación ciudadana: Desempeño de estudiantes paraguayos en el Estudio Internacional de Educación Cívica. En: Innovación Educativa, Vol. 12, Nro. 59, p. 55.
[58] Francisco de Paula Oliva, fue un sacerdote católico español miembro de la Compañía de Jesús y activista social nacionalizado paraguayo. https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Paula_Oliva
[59] Galeano, José Antonio (2025). Guaranias en la Plaza ¡A Viva Voz! Un ciclo ciudadano para la ciudadanía”. pp. 75-77. Ed. CDC
[60] Galeano, José Antonio (2025). Guaranias en la Plaza ¡A Viva Voz! Un ciclo ciudadano para la ciudadanía”. p. 76. Ed. CDC
[61] Galeano, José Antonio (2025). Guaranias en la Plaza ¡A Viva Voz! Un ciclo ciudadano para la ciudadanía”. pp. 27-28. Ed. CDC
[62] Cardozo, Ramón Indalecio (2010). Pedagogía de la Escuela Activa (Ed. facsimilar de 1938). p. 89. Biblioteca Paraguaya de Educación. Ed. MEC
[63] Elías, Rodolfo (2012). Escuela y formación ciudadana: Desempeño de estudiantes paraguayos en el Estudio Internacional de Educación Cívica. En: Innovación Educativa, Vol. 12, Nro. 59, p. 56.
[64] Cardozo, Ramón Indalecio (2010). Pedagogía de la Escuela Activa (Ed. facsimilar de 1938). p. 112. Biblioteca Paraguaya de Educación. Ed. MEC
[65] Cardozo, Ramón Indalecio (2010). Pedagogía de la Escuela Activa (Ed. facsimilar de 1938). p. 45. Biblioteca Paraguaya de Educación. Ed. MEC
[66] Galeano, José Antonio (2025). Guaranias en la Plaza ¡A Viva Voz! Un ciclo ciudadano para la ciudadanía”. p. 3. Ed. CDC
[67] Montessori, María (2021). Grundlagen meiner Pädagogik. Ed. Quelle & Meyer
[68] Rosanvallon, Pierre (1 septiembre 2025). La democracia del Siglo XXI. En: Nueva Sociedad, Nro. 269, mayo-junio 2017. https://www.nuso.org/articulo/la-democracia-del-siglo-xxi/



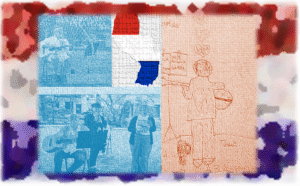


Guaranias en la Plaza. A Viva Voz, es un trabajo que ofrece la mirada de un pedagogo sobre una actividad cultural en particular, la compartida guarania en la plaza, en este una plaza cargada de mucha significación para aquellos que hemos vivido la Dictadura
Es un trabajo documentado. Ahora bien me gustaría señalar algunas cosas que desde mi punto de vista se debería considarar para una próximo trabajo 1. Mayor cuidado en la redacción del texto, que la prisa no prevalezca, si un texto revisado 2. Creo que la Pedagogía no tiene patria. Al hablar de la pedagagía estamos ante una ciencia en el que aportan para su enriquecimiento maestros de todas partes. 3. Cualquier actividad ciudadana posibilita un aprendizaje, el ejercicio de la ciudadanía debería una escuela permanente. Una discusión/ debate, la práctica de un deporte debería servir de marco para el aprendizaje de vivir en comunidad. Por ello creo que la guaranía en la plaza, más que una actividad disruptiva debería ser presentada como una forma de ejercer el magisterio. Para mi es importante que cualquier espacio que convoque a la gente se constituya en una escuela. Un ejemplo, lastimosamente no nacional fue la manistacion el miércoles 17 en BsAs 4. Y por deformación profesional para mi la cultura no se reduce a sus manifestaciones artísticas. Sino incluye toda creación humana, que se traduce en comportamientos , relaciones con el otro , con el entorno etc etc. 5. Para que se lea el material, con los croterios de hoy, y que sin ninguna duda es un aporte porque invita a que las personas adquieran conciencia de que existen diferentes formas de contribuir a la formación de los ciudadanos, creo que debe ser un poco más breve 6. La síntesis final sirve para visualizar la propuesta del trabajo. Muy útil
Este ensayo reafirma la importancia que tiene el espacio público para construir ciudadanía desde las diversidades. Gracias Beto por esta invitación. ¡Tenemos como ciudadanía el enorme desafío de seguir trabajando en esto!
¿De qué manera los jóvenes que no vivieron una época toman contacto con la historia, reciente en este caso? ¿Cómo hacerlo cuando, además, el Estado no se ocupa de ofrecerles entrenamiento en el pensamiento crítico, ni material para que aprendan lo que sucedió en el Paraguay durante la dictadura de Stroessner? Rescato esa reflexión de Luis Alberto Riart sobre ese aspecto de la educación que es transversal y continua, y de la que somos todos responsables. La iniciativa de José Antonio Galeano de convertir en escenario de la guarania a la Plaza de los Desaparecidos, cuya experiencia dio vida a un libro que deberían tener las bibliotecas de los colegios de todo el país, es una muestra de ese compromiso como artista y como docente. Con fe inquebrantable, otros amigos como Dani Moreno Vinader, Margarita Durán, Rocío Robledo y una larga lista de etcéteras, continúan acompañando esta propuesta. Han pasado decenas de músicos y músicas populares que, más allá de la audiencia presente todos los martes, lanzan al espacio esas canciones que nos gustan y representan. Aprendí con los años que lo que se aprende también entra por los poros, y que cuanto más jóvenes, más permeables son a la maravillosa y reveladora aventura de descubrir el mundo y querer transformarlo. Gracias, Beto Riart, por volcar en palabras expertas, pero sentidas, este sueño que, como todo lo que hacemos con convicción, deja huellas que nos trascienden.
Beto, voy a ser muy sincero con respecto a tu publicación sobre la experiencia «Guaranias en la Plaza». Antes quiero aclarar que entiendo tu intención pedagógica, pero por otra parte, creo que eso mismo le restó agilidad a tu relato. Me explico. La introducción, donde explicás la intención del trabajo, podría haber terminado al final del tercer párrafo. Lo que sigue lo podías mechar en el análisis de la experiencia recogida por José Antonio en su libro. Luego siguen dos subtemas enfocados en el deber ser de lo pedagógico, por una parte, y en los desafíos en cuanto a la ausencia y necesidad de una educación cívica. Solo después se aborda el asunto, es decir, la lectura del relato experiencial en clave pedagógica. Otro asunto que me hizo ruido es el de las encuestas, puesto que representan el sentir de una ínfima parte de la ciudadanía, de un puñado de personas que, en general, comparten ideas afines pero bajo ningún punto de vista se puede tomar como una medida significativa. También adhiero al comentario de Miguel sobre eso de «ciudadano de a pie», ya que es una conceptualización que en definitiva responde a una idea de ciudadanía excluyente, es decir, equivale a considerar que el sujeto portador de ciudadanía es aquel que pertenece a una determinada clase social, con recursos más bien escasos, mientras que el concepto de ciudadanía es transversal a todas las clases sociales y condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, etc. Ciudadanía no es lo mismo que pueblo. Lo que publicaste está más cerca de un artículo académico que de un blog, este se caracteriza por un relato ágil, que atraiga al lector y lo anime a seguir leyendo, suscitando preguntas o cuestiones que lo llevan a pensar, cuestionar o cuestionarse, y sobre todo, que lo deje con ganas de más.
Interesante ensayo a partir de la experiencia narrada por José Antonio Galeano en su libro Guaranias en la Plaza ¡A viva voz! Un ciclo ciudadano para la ciudadanía. El análisis explora el vínculo entre el potencial efecto pedagógico del arte, de la música y el sentido de ciudadanía. El poder de la música, la guarania como manifestación cultural propia, crea un clima que conecta emocionalmente a las personas y genera una vivencia ciudadana desde la apropiación de un espacio público de gran valor simbólico para la memoria del autoritarismo en la historia reciente en Paraguay. Esta reflexión sobre pedagogía social puede conectar y enriquecerse con los análisis sobre la experiencia educativa planteada por Paulo Freire y los trabajos de Oscar Jara sobre educación popular.
Sinceramente Beto, muy bueno el artículo. Sobrio, claro, profundo y amplio. Te dejo también TRES preocupaciones para seguir elaborando:
1)»Ciudadanos de a pie» por «ciudadanos comunes» o algo así. La metáfora no incluye la realidad ni la aspiración popular al transporte motorizado;
2) El Estado militar autoritario se identifica más claramente desde 1936. El golpe de 1936 representa la irrupción del estamento militar como factor hegemónico en la política paraguaya, con una fuerte inclinación fascista. Ellos terminaron de liquidar lo que quedaba de Ramón I. Cardozo; luego, la Constitución del 40 de Estigarribia es una joya de la literatura fascista;
3) «Aprendizaje» es un concepto en disputa. Los años 60s fueron hegemonizados por las teorías conductistas; pero en aprendizaje va más allá del reduccionismo didáctico, y no veo contradicción con tu propuesta de recuperar la perspectiva pedagógica, sino de integrarlo en un contexto más complejo. Lo del aprendizaje es también una cuestión interesante para debatir.
Después de leer el ensayo de Luis Alberto Riart, el querido Beto, me dispongo a dejar un breve comentario, alejado del facilismo de elogiar adulona y complacientemente, el texto. Y ese escrito me sugiere dos cosas principales: 1. Llama la atención el rigor documental, fijado en la bibliografía consultada, y 2. Es impresionante la cantidad de otras aristas que se pueden abordar, con la sagacidad del pedagogo, ante un texto como el mío, muy sencillo, y que Beto logra desglosar a profundidad. El artículo supone para mí, en cuanto autor del libro en cuestión, un compromiso y un reto, en la línea de profundizar, desde el Arte y la Guarania, la convicción de que debemos tentar otros caminos, que refuercen la idea de que son posibles espacios creativos, más allá del aula, para colaborar en una impostergable y urgente construcción de ciudadanía.
Es un gusto desde el punto de vista de un educador tomar contacto con este ensayo publicado por un gran pedagogo que se basa en una obra de José Antonio Galeano, quien relata una experiencia singular de formación cultural vivenciada junto a seguidores en encuentros en la Plaza de los Desaparecidos. En su análisis, Riart argumenta sobre la Pedagogía, la necesidad de identificarla y resignificarla, considerando por ejemplo el aporte del gran educador Ramón Indalecio Cardozo y de investigadores sobre la educación en nuestro país.
Uno de los aspectos que resalto es el bajo nivel de nuestra educación actual paraguaya; otro aspecto es la necesidad de contextualizarla a la realidad nacional Paraguay. Otra idea que efectivamente enfoca Riart en este escrito es que la democracia es una tarea pendiente y que la misma se aprende viviéndola, con iniciativas como esta, «en comunidad, con arte, con memoria y con compromiso ciudadano».
Es altamente recomendable la lectura de este estudio muy interesante por parte de nuestros educadores, directos, interesados en la educación. Felicitaciones por el escrito.
Que muchooo está dando de sí «Guaranias en la Plaza» y el trabajo de ir recuperando lo público, la plaza o el canto a viva voz, como espacio pedagógico privilegiado ¡Gracias!
Buen Día Luis. Después de leer tu ensayo me vienen cuestiones que tienen que ver con mis vivencias formoseñas. El clima del Paraguay, distinto al del sur donde vivo. Un clima que invita a salir, estar afuera y a no encerrarse… También el idioma guaraní, que es musical… y único. La música como punto de unión, como mensaje que une… Bueno, son cosas que me surgieron de la lectura de un tema que da para el debate. Abrazos. Silvia y Eduardo desde Viedma, Argentina
El humanista y pedagogo Luis A. Riart quien cree que ser mejores es posible y persevera. Dice él y con lo cual coincido plenamente que «la fuerza transformadora de la guarania como celebración de lo más entrañable del alma Paraguaya. Coincido también, en que la historia relatada con veracidad. El arte no solo estético sino ético y la necesidad de encuentros en comunidad son elementos que contribuyen y potencian el «proyecto común Paraguay» en el que el ADN Paraguayo surge con fuerza e identidad por lo que deberíamos potenciarlo como elemento de unión inquebrantable pues la «Esperanza de un país que canta a viva voz por lo que ama y por lo que no quiere olvidar». UNA PATRIA SOÑADA JUSTA Y EQUITATIVA
Muy interesante y debo decir que esta reflexión nos remite a la necesidad de replantear nuestras prácticas Pedagógicas
Me parece muy valioso cómo el texto muestra que la guarania puede convertirse en un espacio pedagógico vivo, capaz de formar ciudadanía desde la emoción y la memoria compartida. Coincido en que estas prácticas comunitarias logran lo que la educación cívica formal muchas veces no alcanza: despertar sensibilidad y participación real. ¿De qué manera podríamos hacer que estas experiencias no sean solo actos puntuales, sino parte sostenida de la vida social y educativa del país?
Considero que el ensayo del pedagogo Luis Alberto Riart, constituye un aporte fundamental para complejizar y enriquecer el concepto de pedagogía, abriéndolo al espacio público y conectándolo con la práctica de la ciudadanía y las culturas vivas de nuestro país. El hecho de que, en este caso, el ensayo de Riart se base en el libro de José Antonio Galeano «Guaranias en la Plaza ¡A viva voz! Un ciclo ciudadano para la ciudadanía» permite una saludable confrontación entre pensamientos ubicados ante un concepto cívico de educación que trasciende el espacio de las aulas y se vincula con la memoria y la construcción colectiva de futuro.
Como siempre brillante maestro Beto. Un desafío que tenemos que retomar es la desformolización de la educación.