
¿Por qué estamos como estamos? Aportes al debate sobre nuestra coyuntura actual – Parte 1
Presentación
Este texto es la primera entrega de una serie de cuatro artículos escritos por Miguel López Perito, en ellos se propone abrir un debate sobre la coyuntura política y social del Paraguay, explorando las raíces de nuestra crisis democrática y los desafíos que tenemos como ciudadanía. Con un lenguaje crítico y accesible, esta serie invita a reflexionar sobre por qué estamos como estamos y qué caminos podríamos trazar hacia un futuro distinto.
Introducción
Este texto parte de una pregunta que nos interpela a todos: ¿por qué estamos como estamos? El autor propone detenernos a mirar nuestra realidad política y social con ojos críticos, revisando la historia reciente del Paraguay, sus aparentes avances democráticos y los retrocesos que nos han dejado en un estado de apatía ciudadana. Más que una descripción de lo que ocurre, se trata de una invitación a reflexionar sobre nuestras creencias, nuestra manera de entender la democracia y el papel que jugamos como sociedad en la construcción, o el deterioro, de lo público.
PARTE I
¿Por qué tomamos esta pregunta como un punto de partida y qué significa?
La pregunta surgió en una reunión en la que nos propusimos definir qué íbamos a hacer como grupo respecto al tema de la injusticia en Paraguay. Ahí se manifestó una preocupación común por el problema de la apatía generalizada frente a los abusos de poder del actual gobierno colorado, la sensación de que hace lo que quiere con el Estado sin que haya una respuesta ciudadana capaz de contener estos abusos.
A la vez, la misma pregunta revela un momento de desorientación, la necesidad de comprender cómo llegamos hasta este punto tan lamentable, cómo retrocedimos tanto en materia democrática, y qué determina que la ciudadanía esté como anestesiada ante todo lo que está ocurriendo. En otras palabras, necesitamos avanzar sobre un diagnóstico de nuestra «dolencia». Y un diagnóstico no consiste solamente en describir nuestra situación actual, sino entender qué y cuánto nos falta para alcanzar el ideal u objetivo que nos proponemos, y el camino para lograrlo. Si nos perdemos en algún lugar desconocido, no basta saber dónde estamos; necesitamos además el punto de referencia al que queremos ir, y trazar el camino para ello.
¿Por qué estamos como estamos? implica dialogar sobre varios aspectos de nuestra realidad, y a la vez sobre nuestras maneras de ver la realidad, visiones de mundo, creencias, percepciones, etc. Y sabemos que el ejercicio de dialogar puede ser lento y tedioso, porque para que valga la pena debería ser incluyente, construido con la diversidad de visiones y valoraciones que tenemos.
¿Cuánto retrocedimos en materia democrática, o cuánto avanzamos solo aparentemente desde la caída de la dictadura?
Mucha gente suele decir: “Retrocedimos a las épocas anteriores a 1989; es impresionante lo que perdimos en materia democrática”. Sería bueno preguntarnos si lo que percibimos como “avances” democráticos en realidad lo fueron. Sin dudas, hubo un cambio importante en cuanto a cambios de los marcos legales autoritarios vigentes durante la dictadura. Se modernizaron los marcos institucionales del Estado, de los derechos económicos, políticos, sociales e ideológicos. Y muchas otras cosas que pudieran contabilizarse aquí. Pero, tanto el derrocamiento de Stroessner como la llamada “transición democrática” se efectivizó al impulso de un severo tutelaje norteamericano que marcó la agenda, subordinado al control efectivo del Partido Colorado, que se reconfiguró como instrumento de expresión política de un selecto grupo de empresarios del agronegocio, de corporaciones multinacionales, del capital financiero y de “barones de Itaipú” blanqueados. “De la dictadura a la dictablanda” solía decir Martín Almada.
La mayoría del pueblo pobre, sin embargo, lloró a su tirano perdido, y se llamó a un prudente silencio, sin perder su inquebrantable fe partidaria y prebendaria.
¿Cuánto y cómo cambió la cultura democrática de las mayorías sociales? Es difícil saberlo, porque no lo investigamos con seriedad. Preferimos asumir que el cambio era genuino, que todo el país odiaba la dictadura, y que el “proceso de la transición democrática” reflejaba un nuevo Paraguay emergiendo de la oscuridad.
Nuestro entusiasmo fue tan grande que no nos dimos cuenta del significado de la complicidad de sectores dirigentes de la pujante Central Unitaria de Trabajadores con la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores. No nos dimos cuenta de las consecuencias del “Pacto de gobernabilidad” de Wasmosy ni de la destrucción de las organizaciones campesinas por los “proyectos de desarrollo” de las agencias extranjeras, mientras una constelación de organizaciones no gubernamentales neutralizaba la radicalización de las clases medias, sobre todo de la élite intelectual.
No nos dimos cuenta (o no quisimos hacerlo) de que el sistema electoral fue montado en su nuevo formato para mantener el bipartidismo e impedir el acceso del progresismo o de sectores radicalizados. “Casi ganamos” en el 93 y en el 98, aunque sabíamos que con el fraude institucional no podíamos ganar. La experiencia del 2008 con Lugo, totalmente atípica, reforzó nuestra confianza en la “unidad de la oposición” como fuerza electoral superior al Partido Colorado. Pero tan contundente como la comparación de números es la incapacidad histórica de una “unidad” opositora. Y aunque de cierta manera la tuvimos en el 2008, el gobierno de la APC fue tumbado con la colaboración de los “aliados”, no solo liberales. Esto fue cuidadosamente enterrado y excluido de nuestros debates y, como si nada hubiera pasado, seguimos invocando la esquiva unidad. Primero deberíamos comprender por qué llegó al gobierno el proyecto de la APC, qué fue ese gobierno, y por qué cayó. Esa es la condición sine qua non de un diagnóstico coherente.
Hoy nos asombra lo mal que estamos, la ausencia de vigor democrático de nuestra población, la apatía y el sometimiento. Este es un aspecto sobre el que vale la pena hacer un diagnóstico. Investigar y debatir. Porque es obvio que las cosas no eran como creíamos. Es como que la “transición democrática” se haya topetado con el cartel que dice: “Callejón sin salida”.
¿Acaso la democracia, de la mano de la pésima situación económica, no está en crisis en todos lados?
Es así. El sistema capitalista en el que vivimos es de hecho un sistema en permanente crisis. En términos económicos, la peor crisis histórica conocida fue la quiebra de la Bolsa de Nueva York de 1929, que arrastró a la pobreza y al desempleo masivo a Europa y a muchos otros países. Vino a sumarse a la pobreza desatada por la Primera Guerra Mundial (1914) y sus consecuencias. Y provocó la hambruna y el rencor de las masas que se volcaron al fascismo y al nacionalsocialismo de Hitler, que tuvieron eco en todo el mundo. Fue el espejo en el que se miraban las dictaduras militares latinoamericanas, alentadas por la ideología de la “guerra fría”, el anticomunismo y la seguridad nacional.
La década del 70 tuvo su crisis del petróleo y los efectos inflacionarios en todo el mundo, el fin de la convertibilidad del dólar y la adopción del patrón oro en el mercado internacional. La década del 80 fue llamada “la década perdida” por la crisis de la las deudas externas impagables, que hasta hoy afecta a países como la Argentina, y significó el fin del “Milagro Económico Brasileño”. En la década del 90 les tocó el turno a los llamados “tigres asiáticos”, las pujantes economías de Tailandia, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán, a las que siguieron las de Malasia, Singapur, Laos, India, Japón, República Popular China y Vietnam. Así acabó el “Milagro Económico Asiático”. Tantos milagros frustrados tenían un santo mentor: la globalización neoliberal.
Y el propio santo terminó sucumbiendo a sus desvaríos doctrinarios con la llamada “crisis financiera mundial” del 2008, que se prolongó en el tiempo con la quiebra de 322 bancos importantes y una infinidad de empresas. Muchas de las empresas emblemáticas americanas, como la General Motors, fueron salvadas con el dinero público, mientras “el mercado” se desgañitaba vociferando contra la ineficacia del Estado. Resultó un bochornoso espectáculo para el arrogante neoliberalismo.
Ese fenómeno de la volatilidad financiera llegó para quedarse, y cada tanto se produce una alerta económica durante la cual caen importantes bancos. En el 2023, en EEUU quebraron tres importantes bancos debido a estos fenómenos: Silvergate, Sillicon Valley Bank y Signature. Lo más importante de la crisis financiera mundial: se desmoronó la mentira de que ”el mercado se regula solo” y que el sector privado es eficiente. Es más, las propias calificadoras de riesgo que analizan la fiabilidad de los bancos para dar tranquilidad a los inversionistas estuvieron implicadas en la estafa, con la complicidad de los órganos de control del propio gobierno americano. Hoy sabemos que ni el Chapulín Colorado puede proteger a ahorristas e inversionistas de la voracidad del capital financiero bajo la ideología del mercado.
¿Y qué tiene que ver la crisis económica con la globalización y la crisis de la democracia?
La globalización es el nombre que se da al largo proceso histórico por el cual se va configurando el mercado mundial de forma integrada: la producción, el comercio, y los flujos de capital. Y detrás la globalización de la información, el conocimiento y las culturas.
El capitalismo se desarrolló primero como un sistema limitado al Estado-Nación en Europa y EEUU. El intercambio internacional fue integrando los mercados nacionales y, en algunos casos, sometiéndolos por la fuerza militar. Así comenzó a desarrollarse la globalización. Después migraron los capitales a los países con menores costos de producción (mano de obra, impuestos, insumos, etc.). Y luego el desarrollo tecnológico y de las comunicaciones posibilitó la penetración del capital financiero en todo el mundo, integrando la producción, el comercio y las finanzas en un mercado global, abriendo la era del consumo masivo sin límites. Consumo de bienes materiales, culturales, modas, filosofías de vida, nuevas costumbres e ideas, etc. La globalización, en síntesis, es un fenómeno provocado por el capitalismo en su afán de mayores ganancias. Pero más que un fenómeno puramente económico, constituye un nuevo y desconocido proceso civilizatorio para la humanidad.
Las reglas del juego capitalista global tienen un dios mitológico: el mercado. En economía se entiende como el lugar donde se intercambian bienes y servicios por un precio, en base a la oferta y la demanda, como cuando vamos a comprar al supermercado. Pero esa definición no nos sirve de nada cuando del mercado capitalista global se trata, porque no hay vínculos directos entre personas, sino poderosas corporaciones que manejan sus invisibles hilos, imponen intereses y hacen las reglas con las cuales tienen que jugar no solo las personas, sino los propios países.
Paraguay vende soja y carne, por ejemplo, pero no fija los precios de esos productos, sino “el mercado”. Paraguay compra combustibles fósiles, pero no fija los precios de esos productos ni puede regatearlos. Ya están fijados de antemano por “el mercado”. Y, ¿quién es “el mercado”? Nadie en particular. ¿Con quién podemos discutir el precio del combustible? Con nadie. ¿No se puede conseguir más barato en algún otro lado? No. El precio internacional figura en una tabla en internet. “El mercado” no tiene rostro. Nadie sabe exactamente quién es, pero todos tiemblan y se arrodillan ante su santo nombre.
Es más, si quisiéramos “diversificar nuestra producción” mediante el desarrollo de una industria pesada (acero, maquinarias) necesitaríamos recursos que solo “el mercado” puede darnos…si quiere. Pero “el mercado” quiere que Paraguay produzca alimentos para “el mercado”. Entonces no va a darnos recursos para desarrollar industria pesada. De lo cual concluimos que “el mercado” manda más en Paraguay que los paraguayos y paraguayas. Por eso es que el concepto de “soberanía” tiene tan escaso margen en nuestras decisiones como país: porque las principales decisiones que afectan nuestra realidad nacional son tomadas al margen del Estado paraguayo, por el poder global.
¿Y cómo entra allí la crisis de la democracia?
En la democracia la soberanía reside en el pueblo. Así dice nuestra Constitución, retomando la esencia de la ideología liberal. La política es el ámbito donde se definen cuáles son las cosas más importantes que el pueblo necesita. Y el poder para hacerlas tiene el Estado, por medio de sus instituciones. Pero hoy tenemos una política sin ciudadanía y un Estado sin poder para llevar adelante lo establecido por la política.
La idea dominante que parece tener nuestro pueblo es que la democracia consiste en votar un presidente, congresistas, gobernadores, intendentes, juntas, etc. Y luego que ellos resuelvan los problemas que tenemos, porque para algo son “la autoridad”. No está incorporada a la mentalidad de la mayoría de nuestra gente la idea moderna de democracia y de soberanía, en las cuales “la autoridad” recibe el mandato de lo que el pueblo quiere. Está invertida la idea de autoridad, falseada, deformada por nuestra cultura oligárquica. Para nuestra gente “el poder reside en la autoridad”, en el “político”, en los “cargos”[1]. Ellos son los que “mandan” y gozan de privilegios especiales. Lamentablemente, nadie se cuestiona el rol representativo de “los políticos”, sino solo sus envidiables privilegios que la mayoría popular aspira tener.
Obviamente, tampoco está incorporado a la mentalidad de nuestra gente el concepto de lo “público”. Y lo público es la responsabilidad que cada uno y cada una tenemos sobre las condiciones de nuestro bienestar colectivo, el bien común. Lo que caracteriza la noción de ciudadanía es justamente la responsabilidad de cuidar lo que es común, de todos y todas, para disfrutar de una vida digna y segura. Por supuesto, para sentir que algo es nuestro tiene que haber una identidad colectiva, un “sentirnos nosotros” con derechos y deberes, sentir que somos parte o integrantes de algo más grande que nos da una identidad común. Ese sentimiento común de identidad, solidaridad y entendimiento es lo que llamamos “nación”.
¿Y que es el poder del Estado sino el conjunto de las preocupaciones políticas, ideas, reglas, responsabilidades, expectativas, necesidades, voluntades y entendimientos fundamentales entre las personas que habitamos un territorio para poder vivir mejor? Pero solo puede haber Estado si sentimos que “lo público” es tan nuestro como cualquier bien que poseemos. Sin un sentimiento común de “lo público” no hay Estado.
En otras palabras, ¿puede haber un verdadero Estado si solamente hay leyes, un territorio[2], un gobierno, instituciones, etc., pero no hay involucramiento, conciencia de responsabilidad, interés por lo que es común, solidaridad, participación en lo político?
No puede, por supuesto, haber un verdadero Estado democrático sin esas condiciones. Y entonces, ¿qué tenemos a cambio? Tenemos la cáscara de un Estado sin alma. Como la carrocería de un auto sin motor ni ruedas. Tenemos la parte formal, la vestimenta de un Estado. Pero sin un cuerpo que pueda llenarlo, ocuparlo. Un Estado en manos de unos pocos aprovechadores, una oligarquía poderosa que manipula al gobierno, a la cual no le importa las necesidades de un pueblo callado que no demanda ni reclama nada. Tenemos abuso de poder -poder otorgado por el pueblo- para robar los bienes colectivos, que son de todos y todas. “Ndahaei che mba’e” dice la persona que carece del sentido de lo público, de conciencia ciudadana. Esa es nuestra política sin pueblo en la cual la gente agobiada por sus necesidades y su inconciencia, estira la mano para recibir alguna pequeña prebenda de la “autoridad” que le está robando sus bienes. Y encima agradece el “favor”.
¿A qué nos referimos más específicamente cuando hablamos del Estado?
Este es un concepto muy importante de aclarar. El Estado es, ante todo, una forma de organización política para resolver problemas comunes de una colectividad que convive en un espacio determinado. Esto parece muy abstracto. Veamos en concreto.
Hace aproximadamente 5.000 años se constituyeron las primeras Ciudades-Estado en la antigua Mesopotamia, en Asia. Eran centros urbanos amurallados para defenderse de ataques del exterior, y estaban organizados para abastecer sus necesidades de alimentación, salud, defensa, educación, etc., generalmente basados en criterios religiosos.
Hace 2.500 a 3.000 años atrás florecieron las Ciudades-Estado en la antigua Grecia, denominadas también polis (de ahí el concepto de “política”), entre las que se destacaron Atenas y Esparta, de donde nos viene el concepto de “democracia”.
Entre los años 800 y 1.000 de nuestra era también los mayas desarrollaron Ciudades-Estado en los territorios actuales de Centroamérica y México. La más famosa es Chichén-Itzá. Posteriormente desaparecieron, incluso antes de la llegada de los españoles.
La Europa medieval se caracterizó por las formas feudales de Estados con poder absoluto del monarca. Sin embargo, desde épocas tempranas, ciertos sectores de la nobleza trataron de poner límites al poder discrecional del rey, como la famosa “Magna Carta” del año 1.215 otorgada por el rey de Inglaterra a los barones sublevados contra el despotismo.
La crisis feudal en Europa motivada por violentas guerras territoriales durante el siglo XVII provocó la firma del Tratado de Paz de Westfalia (1648), actual territorio alemán, entre las principales potencias europeas. Se iniciaba así un nuevo orden social que reconocía como fundamentos de los nuevos Estados la unidad territorial y la soberanía política sobre sus territorios, y el fin de los derechos hereditarios feudales sobre las mismos: nacía el Estado-Nación .
El derrocamiento definitivo del orden feudal por la revolución burguesa adopta y consolida la estructura del Estado-Nación y el sistema democrático representativo en sus formas republicana y de monarquías constitucionales, bajo la ideología liberal. Este nuevo Estado ya no es la representación de una voluntad divina, como la del monarca, sino la conjunción de voluntades de todos los ciudadanos y ciudadanas que aceptan someterse a leyes comunes como la mejor manera de convivir y resolver sus problemas comunes.
Es importante retener, por tanto, algunos conceptos claves.
- El Estado-Nación moderno es producto del desarrollo histórico del capitalismo bajo hegemonía de la burguesía, fundado en la ideología liberal y el republicanismo.
- El Estado-Nación es principalmente el producto de una revolución social contra el poder feudal despótico, con participación de las clases explotadas, y hegemonizada finalmente por la burguesía (burguesías nacionales). El proceso revolucionario del capitalismo tardó cerca de 200 años en afianzarse como sistema universal. En ese proceso surgieron los modelos socialistas alternativos, como el soviético.
- La revolución burguesa es a la vez productiva (revolución industrial), social (irrupción de las masas en la política); política (consolidación del Estado-Nación democrático); e ideológica (el liberalismo, que establece que el poder está en el pueblo y no en Dios).
Primera conclusión para seguir pensando juntos
Este primer texto nos ayuda a reconocer que la situación que vivimos no es casual, sino el resultado de procesos históricos, políticos y culturales que siguen marcando nuestra democracia y nuestra vida ciudadana. Comprender este recorrido es el primer paso para asumir con mayor conciencia nuestro papel en la construcción de lo público. La reflexión no termina aquí: en la segunda parte, el autor profundiza en otros aspectos de esta realidad que vale la pena seguir analizando.
[1] El ínclito ex diputado colorado de Kanindeyu Julio Colmán decía, allá por el 2007: “Cargo es poder…si no tenés cargo, no tenés poder”, que es la versión oligárquica de la democracia de la cual es tributaria la mayoría de nuestro electorado. El mismo personaje, refiriéndose a una manifestación de funcionarios de la salud, decía: “Hubiera asesinado a varios manifestantes”. En dos frases tenemos un tratado completo de poder oligárquico.
[2] En realidad el Estado paraguayo no tiene soberanía alguna sobre su territorio. El agronegocio domina los territorios del este de la región oriental y de parte importante del Chaco. Los “brasiguayos” se manejan como si fuera un estado más del Brasil. Los menonitas también se manejan de acuerdo a sus propias reglas. El narcotráfico, sin contar los territorios de producción de mariguana, tiene aproximadamente 2.000 pistas clandestinas (la mayoría en el Chaco) que mueven un promedio de 35 vuelos diarios, que con una estimación de 200 kilos de cocaína por vuelo estaría produciendo en el mercado minorista norteamericano unos 80 mil millones de dólares, dos veces el PIB de Paraguay. Habría que considerar también las vías del contrabando del crimen internacional en el Departamento de Salto del Guairá, las tradicionales de los puertos clandestinos del lago de Itaipú, y las recientemente abiertas (La Nación 20/09/22; Hoy 31/07/24; Ultima Hora 11/07/24).



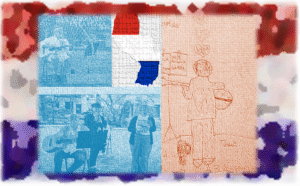


¿ Porqué estamos como estamos? A partir de esta pregunta que convoca a la reflexión y el debate se construye el artículo. El autor realiza una extensa y diversa exploración que entusiasma y motiva a pensarse como sociedad. Tal vez la respuesta construida colectivamente puede conectarnos con otra siguiente pregunta: ¿ cómo pensamos que queremos estar?