
Estudio de López Perito sobre el salario básico profesional docente: 40 años de lucha (V)
Palabras claves: Carrera docente; Salario profesional; Calidad educativa; Lucha gremial; Miguel Ángel López Perito
Presentación
En esta quinta entrega, Miguel Ángel López Perito analiza los logros y desafíos de 40 años de lucha docente por el salario profesional. Advierte que el salario es sólo un comienzo y llama a repensar el rol del educador y la calidad pedagógica de la formación del ser humano.
Rol del docente
LA NECESARIA REFLEXIÓN SOBRE EL SENTIDO DE LAS LUCHAS DOCENTES
Como pudimos ver en este breve recorrido de nuestra historia desde 1986, la situación de los docentes ha cambiado radicalmente en cuanto a sus ingresos y nivel económico. El docente ha pasado de ser La Cenicienta a ser un trabajador privilegiado en Paraguay, gracias a la lucha gremial organizada, y no precisamente a las autoridades, a los títulos, o al Partido Colorado.
Pero el aplazo de más del 60% de los docentes que rindieron para el Banco de Datos de Educadores Elegibles este año (2024), más allá de las deficiencias que pudieran tener las pruebas, nos confronta a una realidad que no queremos realmente ver: la insuficiente preparación de los educadores para aportar a un cambio educativo.
El salario base profesional y los desafíos de las organizaciones de docentes
Todos y todas hablan de la importancia de ganar el salario base profesional. Pero muy pocos se hacen algunas preguntas: ¿Salario base de qué? ¿Por qué el salario actual pasa a ser “profesional”? ¿Qué significa “profesional”?
El salario base profesional es el piso salarial de la carrera docente. Es la base desde la cual puede ascender profesionalmente y, lógicamente, ganar mejor con cada ascenso logrado. Por tanto, el salario base no es “el punto de llegada” de la lucha salarial, sino “el punto de partida” para la carrera profesional. Hoy tenemos aprobado el salario base profesional, pero sin carrera docente, un contrasentido.
Ahora bien, ¿cuáles son los criterios de ascenso en la carrera profesional? Depende del concepto “profesional” que se utilice.
Si por “profesional” entendemos los títulos (terciarios, licenciaturas, post grado, doctorado, etc., o la acumulación de certificados de especializaciones, seminarios, cursos, etc.), el ascenso se dará en función de los grados de formación. Este criterio utiliza, por ejemplo, el sistema del Escalafón Docente.
Si por “profesional” entendemos los méritos como funcionario/a, el ascenso se dará en función de la acumulación de méritos (plurigrados, mejoras escolares, construcciones, sacrificios realizados para enseñar, por distancia, por ejemplo, etc.). Este criterio también utiliza el sistema de Escalafón Docente.
Si por “profesional” entendemos pasar un examen de conocimientos, como el de las pruebas realizadas para la inclusión en el Banco de Datos de Educadores Elegibles, el ascenso se dará en función de las notas obtenidas en dichas pruebas.
En el sistema del Escalafón Docente se utilizan los tres criterios combinados: títulos, méritos y exámenes de conocimientos. Pero esto nos lleva a otra pregunta: ¿Por qué si el Escalafón Docente está vigente desde hace más de 50 años (1973) los docentes tienen actualmente una preparación tan pobre? No es fácil aceptar esta realidad, ni responder esta pregunta. Pero empecemos por lo que resulta más evidente: el sistema del Escalafón Docente ayuda a mejorar el salario docente, pero no contribuye a mejorar el resultado de su práctica educativa.
Esto nos lleva a otra pregunta: ¿Los títulos, méritos y pruebas de conocimiento sirven para desarrollar la competencia profesional del docente? Y tal vez una segunda pregunta previa: ¿Qué significa tener competencia profesional?
Simplificando el debate al máximo, cuanto menos debemos reconocer tres elementos imprescindibles de la competencia profesional docente: 1º) La solvencia con la que hacemos nuestro trabajo específico; 2º) La aceptación y reconocimiento, por parte de nuestros “clientes” (alumnos, padres, comunidad), del resultado de nuestro trabajo; y 3º) La valoración social de nuestro trabajo. Una rápida evaluación también arroja pobres resultados en estos tres aspectos, lo cual es completamente lógico después de repasar en estas páginas de dónde venimos los docentes, cómo y para qué fuimos formados, y en qué condiciones realizamos nuestro trabajo.
Resumiendo, podemos enunciar, al menos tres conclusiones:
Primera: los docentes estamos preparados deficientemente para una enseñanza que mejore la calidad educativa. El rol que históricamente nos asignaron es el de ser repetidores del currículo, sometidos a un trabajo individualista y aislado y a una disciplina jerárquica y autoritaria, con una formación precaria. En vano la sociedad puede esperar cambios si no tenemos las condiciones adecuadas para ello.
Segunda: los docentes concebimos nuestro trabajo en forma aislada de nuestras comunidades porque “nuestro jefe” es el MEC y no la ciudadanía. De ahí el peligro de la lucha sindical puramente corporativa. Es imprescindible mejorar nuestro salario, pero solo un mejor salario no va a cambiar la calidad de nuestra enseñanza. Y son requisitos para ello la implementación de políticas docentes de calidad (selección, formación, carrera docente) y políticas sociales de apoyo (alimentación, salud, equipamiento, tecnología, educación de las familias, apoyo de medios). Esto supone un proyecto social de justicia e igualdad, y un proyecto pedagógico que apunte a formar ciudadanos y ciudadanas responsables.
Tercera: como protagonistas fundamentales de la educación tenemos un poder colectivo que no estamos usando para mejorar la calidad de la educación. Prueba de ello es que pudimos llegar a conseguir el salario base profesional, lo que nos coloca en una posición privilegiada como trabajadores, pero no garantiza el ejercicio de un rol profesional. Al ejercicio del poder de reclamar al Estado necesitamos desarrollar el poder de implicarnos colectivamente en el mejoramiento de la calidad educativa. Esta es una tarea pendiente y compleja, pero necesaria.
Siete puntos para el debate (cuanto menos…):
- Cuando hablamos de lograr calidad educativa, hay dos idiomas. Para nosotros, calidad significa: entender la realidad, superar la alienación de los valores capitalistas, lograr mayor igualdad social, educación incluyente no discriminativa, vigencia de los derechos humanos, democracia, capacidad de participación, lograr una vida colectiva digna, etc. Para el Banco Mundial y las organizaciones capitalistas calidad significa: leer y escribir, manejar matemáticas, saber ciencias, y las actitudes para ser trabajadores productivos, eficientes y sumisos. Si no asumimos y defendemos nuestro concepto de calidad, el sistema va a terminar imponiéndonos el suyo.
- La Carrera Docente es una herramienta para mejorar la calidad educativa. ¿De qué manera? Contribuyendo a mejorar la capacidad profesional del docente. Aquí también hay dos idiomas. Es urgente proponer la necesidad de un mayor protagonismo del docente, hoy relegado al rol de una persona que transmite contenidos curriculares, pero sin poder alguno sobre el acto de enseñar. No tiene poder colectivo para decidir qué es necesario que aprenda el alumno, que contenidos abordar, que métodos utilizar, cómo evaluar los aprendizajes. El docente solo repite lo que se decidió más arriba, sabiendo que al alumno no le sirve mayormente para nada. Es obligado a hacerle pasar de grado, aunque el alumno no aprenda. Y, al final, es culpado porque el alumno no aprende, y porque estamos entre los países más atrasados en las pruebas estandarizadas (Pisa D, etc.). Aunque no quiera, el docente es parte de un engranaje para una educación fallida. Para el Banco Mundial, el docente es un empleado del mercado, sin autonomía, sin libertad pedagógica, sin protagonismo. Asumir un nuevo protagonismo, un nuevo rol docente, significa asumir la responsabilidad de la calidad educativa.
- No asumir su parte de responsabilidad por mejorar la educación significa para el docente renunciar a utilizar su poder sobre el acto de enseñar, es decir, no cambiar el rol de agente pasivo que el sistema le otorga por un rol profesional activo y protagonista. Este cambio no se produce de la noche a la mañana. Es una lucha de largo plazo para que su voz sea tenida en cuenta en la implementación de la política educativa. En la publicación PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA EDUCATIVA ALTERNATIVA PARA PARAGUAY 2020-2030, la OTEP AUTÉNTICA aporta propuestas concretas para transformar el rol docente en uno verdaderamente profesional. No se trata solamente de exigir al gobierno que cumpla con sus obligaciones de garantizar una educación pública de calidad. Es también un compromiso de poner, de su parte, el esfuerzo requerido para el mejoramiento de los aprendizajes, un esfuerzo que exige el cambio de las prácticas educativas tradicionales que hoy caracterizan a la docencia.
- La calidad de la educación depende de múltiples factores: infraestructura, alimentación escolar, participación de las comunidades educativas, materiales educativos adecuados, inversión en tecnología, libertad pedagógica, formación y capacitación docente adecuada a los nuevos tiempos, gestión democrática del sistema educativo, etc. Es evidente que no solo depende del docente. Pero, suponiendo que se den todos los factores citados, eso todavía no produce cambios en el aprendizaje. El factor clave es el cambio de las prácticas docentes. En este sentido, el docente es el factor determinante para la calidad educativa. Buenos edificios, buenos materiales, computadoras, alimentación escolar, etc., no determinan el cambio de las prácticas docentes. El único capaz de transformar la calidad del aprendizaje es el docente consciente de su función social, actualizado, capacitado, y comprometido éticamente con un modelo de sociedad más justa, humana, y digna. Si el docente no lleva a la práctica la educación liberadora, seguiremos generando alumnos incapaces de impulsar la democracia y la justicia social.
- El gremio docente es heterogéneo. A un porcentaje importante del gremio no le interesa el esfuerzo que supone asumir un rol profesional. Le interesa solo que le paguen bien, sin cuestionarse su rol de reproducción de las desigualdades sociales, y con el menor esfuerzo. Quiere, de regalo, un estatus más elevado para consumir más, sin sentirse interpelado por el desastre que hoy tenemos en nuestra educación. Está acostumbrado a la prebenda, a arrodillarse ante la autoridad o el partido, y a instalarse en la comodidad. Es un lastre, y con ese sector no podemos contar para esta lucha, porque además no se va a mover para luchar. Tenemos que apelar al sector más consciente, más inquieto, más frustrado con su rol actual, más abierto a los cambios. Al enseñar de otra manera el docente va a encontrar más satisfacción en su trabajo. Va a conseguir más respeto de los demás estamentos de la comunidad educativa. Y va a incidir más eficazmente en el desarrollo de ciudadanía y de la democracia. Si la Carrera Docente no sirve para darle fuerza a este sector, y se implementa de forma similar a como se implementó el Escalafón Docente, todo va a seguir igual.
- Escalafón Docente y Carrera Docente no son la misma cosa. El escalafón da incentivos económicos por antigüedad, méritos, certificados y títulos, pero no cambia las prácticas tradicionales de los docentes. Hace 50 años está vigente, y todo sigue igual. La Carrera Docente es un instrumento de promoción profesional, es decir, un proceso en el que se promueve de categoría a quienes demuestran resultados de aprendizaje. Cualquier cambio de categoría supone demostrar, en la práctica, la capacidad para enseñar mejor. Pero los criterios de “enseñar mejor” deben elaborarse y controlarse con la participación activa de las organizaciones representativas del gremio, y no por “técnicos” o “especialistas” como quiere hacerlo el MEC. Los docentes tienen la experiencia del día a día, pero no tienen poder para definir cómo es mejor enseñar. Los “técnicos”, que no vienen de la experiencia cotidiana del aula, tienen, sin embargo, el poder de definir cómo es mejor enseñar. Esa es la gran contradicción del sistema, y el motivo por el cual los docentes deben ser protagonistas en su proceso de promoción profesional, participantes activos en la definición del “para qué” y del “cómo enseñar mejor”, y en la aplicación de los instrumentos para reconocer sus avances en la promoción profesional. Por supuesto, cada grado profesional supone ganar mejor. Pero eso no es un incentivo. Es una retribución por su mayor capacidad profesional.
- La tecnología, la Inteligencia Artificial (IA) y el futuro de la educación. Hoy, la tentación de suplir al maestro por un instrumento tecnológico que no se cansa, no hace huelgas, no se enferma, aprende más rápido y “sabe” infinitamente más que cualquier persona, es muy grande. Y tiene sentido en un sistema que solo valora el conocimiento, la eficacia, y la productividad. La tecnología es un instrumento de transmisión de conocimientos muy superior al maestro o maestra. Y las grandes corporaciones tecnológicas (Google, Facebook, Amazon, etc.) están desde hace tiempo entrando en el “mercado” de la educación, ya que eso permitiría a los gobiernos reducir sustancialmente los gastos educativos y la cantidad de docentes. En un país como el nuestro, en el que la oligarquía maneja a los funcionarios como clientela política partidaria, esto no se dará muy rápidamente como en otros lugares, pero se dará. Y en este punto nuestras organizaciones gremiales no tienen siquiera una elaboración elemental, aunque constataron las barbaridades que se hicieron durante la pandemia de la Covid 19 en nombre de la “revolución educativa”. Otra tarea pendiente…
FUENTES CONSULTADAS
- David Velázquez: Educación, memoria y autoritarismo – Historia y memoria del Stronismo en la educación paraguaya (1989-2019). https://doi.org/10.4000/nuevomundo.79615
- Laura Inés Zayas Rossi: Historia de la formación docente en Paraguay. Praxis Educativa, vol. 19, núm. 3, pp. 32-44, 2016. Universidad Nacional de La Pampa. 2015
- Miguel Carter: El papel de la Iglesia en la caída de Stroessner. Portal Guaraní. 1991
- Varios autores: La gran estafa: deuda, FMI y Neoliberalismo. Instituto Tricontinental de Investigación Social. Observatorio de América Latina y el Caribe. 2022
- Varios autores: Estado y Economía en Paraguay 1870-2010. CADEP. Paraguay. 2011
- Portal Paraguay: La evolución de la educación en Paraguay. https://informacionpublica.paraguay.gov.py/public/333858-40980HISTORIALEDUCACIONTECNICAENPARAGUAYRecuperadoautomticamentepdf
- Juan Carlos Yuste/Diego Brom: Movilización social contra las privatizaciones. En: Fernando Masi (compilador). Privatizaciones en América Latina y en Paraguay. CADEP. 2000
- Iván Nuñez y Rodrigo Vera: Organizaciones de docentes, políticas educativas y perfeccionamiento. Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE). Santiago de Chile. 1988
- Domingo Rivarola: La reforma educativa en el Paraguay. CEPAL. Santiago de Chile. 2000
- Elba Nuñez: Incidencia de los movimientos sindicales y gremiales del magisterio nacional en la reforma educativa en Paraguay en la década del noventa. Informe final del concurso: Fragmentación social y crisis política e institucional en América Latina y el Caribe. Programa Regional de Becas CLACSO. 2002.
- Rodolfo Elías: Análisis de la reforma educativa en Paraguay: discurso, prácticas y resultados. Clacso. Buenos Aires. 2014
- Miguel Angel Aquino y Gustavo Bécquer: Sindicatos docentes y reformas educativas en América Latina. Paraguay. Fundación Konrad Adenauer. Vozes. Brasil
- Luis Ortíz Sandoval: Reforma educativa y conservación social. Aspectos sociales del cambio educativo en Paraguay. RLEE (México) 2012. Volumen XLII No 4
- Roberto Céspedes: Autoritarismo, sindicalismo y transición en el Paraguay (1986-1992). Editorial Arandura. Paraguay. 2009
- Ignacio González Bozzolasco: Represión, cooptación y resistencia: el movimiento sindical paraguayo. https://www.academia.edu/12843522/Represi%C3%B3n_cooptaci%C3%B3n_y_resistencia_El_movimiento_sindical_paraguayo
- Charles Quevedo: Estado-sindicatos del sector público en Paraguay. Fundación Friedrich Ebert. 2020



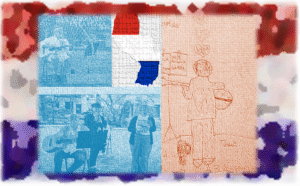


Interesante y completo análisis el que realiza Lopez Perito
Aliento a seguir escribiendo estudios y reflexiones o generando debates qye ayuden a visualizar otras maneras de ver e interpretar el mundo en el cual estamos inmersos