
La cultura política como clave para nuestra democracia paraguaya pensada en profundidad – Parte I
En “La magia, la vara y el tukumbó”, Parte I, Miguel Ángel López Perito inicia una serie de reflexiones sobre la cultura política paraguaya y sus raíces históricas. Con mirada crítica y profunda, el autor explora cómo la herencia colonial sigue moldeando nuestras formas de pensar, de ejercer el poder y de relacionarnos como sociedad. A través de conceptos tomados de Branislava Susnik —la magia, la vara y el tukumbó—, López Perito invita a repensar las causas profundas de nuestra crisis democrática y a imaginar caminos hacia una ciudadanía más libre, crítica y solidaria
Para comenzar a pensar juntos
Estas reflexiones responden a un sentido de responsabilidad que me interpela, como parte de una minoría privilegiada de nuestro país, capaz de leer comprendiendo, de interrogar críticamente la realidad, de elaborar ideas y compartirlas mediante el recurso de la escritura; en mi caso, en castellano. Me interpela, fundamentalmente, porque siento que nuestra élite intelectual, ese sector preocupado por la situación de postración social y política, desigualdad, y aguda desarticulación democrática del Estado, no está arriesgando estrategias más ambiciosas para proponer formas de debate político que fomenten la inclusión y formación de ciudadanía. Y mientras no se logre articular una masa suficientemente crítica como requisito de cualquier proyecto de cambio, corremos el riesgo de repetir historias pasadas sin mellar siquiera este desolador panorama que estamos viviendo.
La tradicional fórmula de “la unidad de la oposición para derrotar al Partido Colorado” -como una suerte de respuesta mágica a nuestros problemas nacionales- suena hueca y lejana, y no despierta mucho entusiasmo en los sectores populares. Posiblemente porque ellos, sobre todo los sectores más jóvenes, desconfían cada vez más de “los políticos” y de la política, como de la democracia, cosa que está ocurriendo -lamentablemente- en todo el mundo[1]. En nuestro caso, debemos preguntarnos más específicamente por qué. Me inclino a creer que deberíamos buscar e investigar la “caja negra” de esta catástrofe política, antes que apresurarnos a ensayar ante la misma respuestas neuróticas y repetitivas. La estructura histórico-cultural de nuestro pueblo (o más bien su desestructuración), y su influencia en la mentalidad de nuestras cosmovisiones actuales, es uno de los factores subyacentes en esa “caja negra”[2].
El arduo y meticuloso trabajo de desentrañar los vectores que actúan en las maneras de pensar, interpretar y darle sentido a la realidad de nuestra población demanda múltiples estrategias de abordaje, aportes y debates. Contamos con diversos ensayos e investigaciones que ya transitaron por este camino. Autores de la talla de Branislava Susnik, León Cadogan, Bartomeu Meliá, Roa Bastos, Ramiro Domínguez, Saro Vera, Mary Monte, y otros/as hicieron un extraordinario trabajo de comprensión histórica de las culturas indígenas, o de períodos anteriores al actual. Pero, nos preguntamos, ¿cómo esas investigaciones pueden contribuir a comprender el estado de postración política en que vivimos hoy?
Existen, sin duda, valiosas contribuciones actuales en esta línea de reflexión, pero a todas luces insuficientes o poco conocidas. La academia no ha incorporado prácticamente esta preocupación, y urge apuntar hacía investigaciones de la cultura política que nos ayuden a entender lo que está ocurriendo. Con un matiz inquietantemente irónico, Helio Vera nos confronta con la necesidad de indagar más profundamente en la mentada “paraguayidad”. Meliá solía decir -con su característica ironía- que la “paraguayidad” auténtica se manifiesta solo cuando juega la albirroja[3]. En todo caso, los mitos de la nacionalidad agonizan en el caldo de calamidades en el que hierve nuestro país, por mucho que se desgañiten los conocidos vendedores de humo y espejitos con su perifoneo cadencioso de “grandeza nacional”.
Descolonizar y democratizar la cultura política
El ejercicio de establecer paralelismos entre fenómenos históricos separados por alrededor de quinientos años es tan temerario como desafiante; pero también es claro que la interpretación y la construcción de cultura es un desafío incluyente, desde quienes aspiramos a contribuir con modestas reflexiones y observaciones hasta quienes tienen la posibilidad de hacerlo con el rigor académico y especializado. Como bien lo señalaba Susnik:
No se debe olvidar que cualquier creencia, al margen de cuál sea superior o cuál sea inferior; cualquier creencia depende del tipo cultural, del grupo que lleva la creencia, esta es una verdadera ley natural[4].
La cultura es una versión verosímil de la realidad apoyada en variados elementos que le otorgan rango “natural”, aunque nada de la cultura tenga algo de natural. Quienes creen que las cosas son de una manera y no de otra construyeron sobre ella tanto su versión del mundo circundante como una versión de sí mismos.
Deconstruir estas versiones -pretender que la gente renuncie a su particular manera de ver la realidad- constituye un terremoto de grandes proporciones, y una persona puede arriesgarse a hacerlo solamente bajo ciertas condiciones de seguridad, respeto y empatía, conceptos extraños en nuestra política, regida por la lógica de la supresión y la exclusión.
La mayor parte de nuestra identidad colectiva se construyó con muchos “contra” y excesiva necesidad de afirmación ante la desgracia: el coraje guerrero y destructivo contra la Triple Alianza, contra el otro partido político, contra la otra fracción del partido, contra los comunistas, contra todo lo que, por el solo hecho de existir, parece amenazar nuestra existencia. Siempre en riesgo de desaparecer, de zozobrar. Tal vez de allí venga la sensación de que en este país es difícil, sino imposible, construir algo colectivo que tenga sentido, que exprese unión entre personas, y no supresión. Que exprese solidaridad y humanidad, y no odio.
Para ello, necesitamos un punto de apalancamiento, un concepto que guíe nuestras hipótesis de interpretación.
Una perspectiva que ofrece una base firme para atrevernos en esta línea de análisis es el concepto de “colonialidad”, como un fenómeno que pervive al tiempo colonial pasado.
La colonialidad se refiere a un patrón de poder que emergió como resultado del colonialismo moderno, pero que, en vez de estar limitado a una relación formal de poder entre dos pueblos o naciones, más bien se refiere a la forma como el trabajo, el conocimiento, la autoridad y las relaciones intersubjetivas se articulan entre sí a través del mercado capitalista mundial y de la idea de raza. Así, pues, aunque el colonialismo precede a la colonialidad, la colonialidad sobrevive al colonialismo. La misma se mantiene viva en manuales de aprendizaje, en el criterio para el buen trabajo académico, en la cultura, el sentido común, en la auto-imagen de los pueblos, en las aspiraciones de los sujetos, y en tantos otros aspectos de nuestra experiencia moderna. En un sentido, respiramos la colonialidad en la modernidad cotidianamente” (Maldonado-Torres, 2007: 131)[5].
En este trabajo iremos abordando la colonialidad desde diferentes ángulos. Por el momento retenemos algunos elementos claves del concepto: a) un patrón de poder de dominación, bajo formas solapadas; b) que define una estructura cultural en sus más diversas manifestaciones (trabajo, conocimiento, organización política, relaciones intersubjetivas); c) en función del mercado capitalista mundial y fundado en la idea de la superioridad racial; y d) operante en todas las esferas de la vida social.
Algunos podrían observar que este tipo de relación no pertenece solo al pasado colonial, ya que tiene las mismas características del actual capitalismo global. ¡Efectivamente! Es lo que pretenden indicarnos los autores del análisis en su última frase: “respiramos la colonialidad en la modernidad cotidianamente”. La colonialidad es un patrón cultural de la dominación actual de los pueblos por el poder global, que habiéndose iniciado durante el proceso de la colonia trasciende ese tiempo histórico y opera en la actualidad.
Meliá propone la deconstrucción de nuestra cultura, lo que requiere voluntad, investigación y diálogo, cuanto menos. El parámetro principal para indagar la cultura o, mejor, nuestras culturas -construidas con jirones conocimientos científicos o pseudo científicos, mitos, experiencias, fábulas y emociones primarias-, debería ser la sensibilidad para el diálogo intercultural, la objetivación y análisis de “nuestras” creencias en relación con las creencias de “los otros”. Es probable que el mundo académico reaccione ante el postulado de equiparar el conocimiento científico con las creencias. Aunque no entraremos ahora en este debate, la deconstrucción de la colonialidad pasa también por la deconstrucción del conocimiento científico o académico, particularmente en lo que a investigación de la cultura se refiere.
El gran desafío de construir una cultura más democrática o una mentalidad más crítica de nuestra ciudadanía pasa por la praxis del diálogo intercultural. Lo que equivale a preguntarnos, con la mayor empatía posible cómo, o a partir de qué, el “diferente” construye sus creencias, y de qué manera son válidas para él. La idea no es novedosa. Desarrollarla sí puede serlo.
Mientras no consigamos comprender por qué esa mayoría popular, de más de la mitad de la población paraguaya, según las encuestas de Latinobarómetro[6], prefiere opciones autoritarias antes que democráticas a nuestros problemas colectivos, no lograremos articular, probablemente, acuerdos más sólidos y creíbles.
En resumen: este es un ejercicio de aproximación a la comprensión de ciertas creencias y conocimientos que estructuran nuestra cultura actual, nuestros sistemas de valores, actitudes frente a la vida y a la realidad, prejuicios, imaginarios, y factores que influencian nuestra vida como colectividad. Ejercicio porque se trata de la elección de algunos conceptos claves de descripción e interpretación de la cultura de los guaraníes utilizados por Susnik, Meliá y otros autores, para explicar la desintegración demográfica y socio-cultural de los mismos, que nos sirven de espejo o metáfora para la comprensión de ciertos rasgos culturales característicos de nuestra sociedad actual, cuidando no hacer una trasposición mecánica e irreflexiva.
Estos conceptos resaltan la profunda desestructuración cultural sufrida por los guaraníes -y no solo ellos-, en el proceso de la conquista y la colonización española, “el choque de la cultura del hierro con la cultura del maíz”[7], de la cultura imperial con la tribal, del cristianismo con el animismo mágico. Hoy podríamos hablar también de un “choque de culturas” entre nuestras idealizadas concepciones ancladas en el arquetipo de un Paraguay de tradiciones rurales, históricamente heroico, guerrero y sufrido, modelo de nación soberana y desarrollada, aniquilado por guerras y ambiciones internacionales; y el “nuevo enemigo globalista” que, a través de internet, las redes sociales, los celulares, las plataformas digitales de TV, y los acuerdos normativos supranacionales, pretende la destrucción de “nuestro modo de ser paraguayo”.
¿En qué medida y de qué manera influye la desestructuración sociocultural de la conquista y la colonialidad en nuestra cultura actual? ¿Cómo se produjo ese proceso? ¿Se puede hablar de una cultura colonizada operante en nuestra convivencia social? ¿Cuáles serían sus manifestaciones más evidentes en las élites dominantes y en los sectores populares? ¿Cómo podríamos caracterizar el choque de culturas que vivimos actualmente en Paraguay entre el fenómeno de la globalización y nuestras formas tradicionales de dar sentido a la realidad? Estas son algunas preguntas que guiarán nuestras reflexiones, que pretenden aportar pistas y propuestas para la comprensión de estos fenómenos.
Los conceptos de Susnik tomados como parámetros
Susnik toma como punto de partida una observación importante: la conquista española no inventó ni importó el sistema de esclavitud de las encomiendas en Paraguay; por el contrario, incorporó al “derecho indiano” las formas de dominación y conquista de las culturas incaica, azteca, y maya, iniciadas casi un siglo antes de la llegada de los europeos[8]. La explotación del trabajo de las masas por las élites gobernantes (casta, nobleza, teocracia) adquirió formas diversas: los incas y los mayas explotaban directamente el trabajo esclavo; los aztecas exigían tributos y practicaban sacrificios humanos. Quienes no pertenecían a las élites nacían para trabajar y obedecer toda la vida…o morir en un altar ritual.
El profundo impacto que tuvo esto en la misma estructura psico-mental del pueblo se sentía también después en la época colonial y se siente hasta hoy, en el pueblo totalmente despersonalizado, y que vive solo para trabajar.[9]
Esta observación es un hito de nuestra reflexión: Susnik asume aquí la influencia de la explotación ancestral en la conciencia actual de las masas. Tanto en la explotación del indio por el indio como en la del indio por el español hay una violencia que imprime sumisión, exclusión y destino trágico en la cultura popular, y que, de alguna manera, sigue operando en la actualidad. Una suerte de lastre premoderno que entorpece la posibilidad de ver la realidad material e inmaterial como resultado de la acción humana, ese “peichante ara voi” resignado a la condición de sub humanidad, actitud tan común de la persona que revela la incapacidad de pensar por sí misma, actuar, o transformar la realidad. Esa es la enfermedad fundamental de nuestra cultura política, sometida a conquistas y tutelajes históricos repetidos a lo largo de nuestra historia, que requiere deconstruirse, sanearse y emanciparse para pasar a otra etapa diferente[10].
Algunos de los conceptos claves para contribuir a esta tarea, tomados del análisis de Susnik, son la magia, la “vara”, y el tukumbó.
La magia se refiere a las características mágicas y animistas de la cultura guaraní, reflejo de su sistema de organización sociopolítica, incapaz de entender y contrarrestar los parámetros de la dominación española. Aquí usaremos con frecuencia el concepto de “pensamiento mágico” para referirnos a formas de pensar premodernas propias de la cultura guaraní, que de alguna manera siguen presentes en nuestras interpretaciones de la realidad. La magia representa también la fascinación por la estética del poder conquistador: las armas, el metal, los adornos, la vida en la “casona” del encomendero, la carne de vaca, etc. En fin, todo aquello que ejerció una atracción profunda por un modo de vida que terminó erosionando las más sólidas raíces comunitarias de la sociedad guaraní.
La “vara” es la institución de la “autoridad” jerárquica y hereditaria de los caciques sobre sus pueblos, otorgada por los encomenderos, a cambio de prebendas y ventajas para ellos y sus familias, para ser gestores del sistema de administración de brazos para la mita, en carácter de representantes del poder español. Recordemos que la sociedad guaraní carecía de jerarquías, y que el cacique era un líder que no estaba por encima de las decisiones colectivas de una población indígena. La imposición de la delegación de autoridad por el conquistador fue otro factor clave del resquebrajamiento comunitario guaraní.
El tukumbó de los antiguos guaraníes era el tronco comunitario que daba sentido a la vida del individuo, los antepasados y el parentesco, anterior o sobreviviente. Quien carecía del tukumbó, de vida vinculada a su comunidad, no era una persona y, como tal, era tratada como un simple animal. Los yanacona, indígenas de servidumbre de por vida al español, eran considerados por sus pares guaraníes como animales, carentes de tukumbó. “De allí que los propios indios mitayos fueran encargados por el señor encomendero para azotar a los yanacona”[11], no lo consideraban guaraní.
Los guaraníes esclavizados bajo el sistema de la yanacona, eran, según Susnik, rebeldes que se habían negado a acatar el dominio español y fueron a la guerra contra el mismo. Tomados cautivos, eran llevados a las casas de los encomenderos para una servidumbre perpetua y perdían todo contacto con sus comunidades de origen. Perdían su tukumbó y ganaban el desprecio de sus pares. Descomunalizados, desestructurados socioculturalmente, caían en una completa desmoralización y pérdida de identidad. Doble crueldad: la rebelión llevaba a la esclavitud y a la pérdida de la condición étnica y humana. El primer censo realizado en Asunción en 1570 arrojó 10.000 yanaconas.
Igualmente, el indígena que adoptaba nombre español por el bautismo perdía su nombre secreto asignado por la imposición chamánica del “tery”, que determinaba el origen del alma del recién nacido. Su nombre era su propia alma vinculada al tukumbó de todos sus antepasados.
“Este nombre es parte integrante de la persona y se lo designa con la expresión «ery moã-a», «aquello que mantiene en pie el fluir del decir» (Cádogan, 1959: 40-42). El nombre, esa palabra-alma, pone de pie al niño y lo yergue en su condición humana, le da fuerza espiritual (mboraete), coraje (py a guasu) y perseverancia (mburu), tres aspectos a los cuales aspira un Guaraní durante su vida.”[12]
Imaginémonos lo que representaría la pérdida de los fundamentos de la identidad más profunda del indígena guaraní reducido al cristianismo: la imposibilidad de “ponerse de pie”, de su condición humana. Cuando nos referimos a las características de nuestra actual postración política, del sentimiento de fatalidad, impotencia y resignación -carencia de fuerza espiritual, coraje y perseverancia-, la presencia fantasmal de nuestros ancestros des-almados, desgajados de su tukumbó, nos confronta dramáticamente a la colonialidad de nuestra cultura.
La colonialidad más allá de la colonia
Pero la radical y violenta desintegración de la sociedad guaraní solo estaba comenzando. En poco menos de 70 años de contacto hispano guaraní la población nativa había descendido a una cuarta parte. La transmisión de enfermedades traídas por los españoles; las expediciones a El Dorado; las rebeliones de resistencia; el abusivo sistema de trabajo impuesto, para el cual los guaraníes no tenían la resistencia física requerida, sobre todo en los yerbales del Guairá; las “rancheadas” de los encomenderos que asaltaban comunidades para secuestrar mujeres (y hombres); el rápido crecimiento del mestizaje entre españoles e indias; y la brusca disminución de la población en las comunidades guaraníes por la ausencia de mujeres; fueron algunas de las principales causas del ocaso demográfico guaraní en tan poco tiempo.
Cuando los propios encomenderos comenzaron a sentir los efectos de la falta de brazos, comenzaron a agrupar a los guaraníes en los tapyi o poblados cercanos a la casona del español. Mas tarde, ya hacia la segunda mitad del Siglo XVI, se formarían los pueblos o tavas guaraníes en Altos, Itá, Yaguarón, Atyrá, Tobatí, etc., y las reducciones, para reducirlos a la condición de “vasallos del rey” capaces de tributar a la corona. Estas no fueron más que otras formas de asimilación a la cultura hispana dominante, de desestructuración social y cultural, y de explotación del trabajo, bajo formas más humanizadas.
El círculo de la descomunalización total se terminó cerrando con la expulsión de los jesuitas en 1767 (en Paraguay se concretaría en agosto de 1768), y con el decreto de 1848 de Carlos Antonio López que disolvió los pueblos guaraníes y pasó sus tierras a propiedad del Estado[13].
“Mientras tanto, la población indígena se iba dispersando, renunciando a su condición para hacerse pasar por mestiza, lo que podía hacer fácilmente pues no se lo impedía ni el color de piel ni la lengua guaraní, al fin característica común de la gran mayoría. La colonialidad paraguaya seguía, así, una trayectoria nunca desmentida que consistía en no dejar que las sociedades indígenas se mantuvieran diferenciadas, ni siquiera en sus pueblos de indios. El indígena estaba condenado a desaparecer.”[14]
De a poco, por diferentes motivos y modalidades, la población indígena integrada como población campesina a la sociedad paraguaya independiente, había ido perdiendo su tukumbó, siguiendo la suerte de los yanacona.
¿Termina aquí el fenómeno que designamos como colonialidad?
En realidad, estaba comenzando. La colonialidad va a constituir la clave de los hitos históricos del Paraguay: el poder latifundista de la oligarquía dueña del Estado independiente; el tutelaje de Brasil y Argentina en el período de la post guerra del 70; el poder militar del Estado fascista y la dictadura de Alfredo Stroessner; rematada con el actual poder corporativo de la oligarquía mafiosa.
Si tuviéramos que resumir en pocas palabras los efectos más significativos de la colonialidad operante en nuestra cultura política actual: “la magia” se expresará esencialmente en la creencia de que la democracia puede construirse sin desarrollar un poder alternativo de la ciudadanía; “la vara” en la idea de que la soberanía viene de la “autoridad”, no del pueblo; y el “tukumbó” en la destrucción de los lazos comunitarios de solidaridad, la desorientación, la apatía, la resignación, y el abrazo del autoritarismo como solución impotente ante la desgracia.
[1] Lamentablemente porque se confunde la corrupción estructural y la debilidad del Estado nacional para solucionar problemas y necesidades de su población con la inutilidad de la democracia. “Tirar el agua sucia junto con el bebé”, dice el dicho; significa tirarse a los brazos del autoritarismo mesiánico y de la ultraderecha regresiva que pretende retrotraer la historia a etapas premodernas, mientras perfecciona el control de la oligarquía global.
[2] Dispositivo que recopila información sensible durante el vuelo para investigar eventuales causas de accidentes aéreos.
[3] Como lo manifestó el fervor nacionalista exacerbado que despertó la reciente clasificación de Paraguay para el mundial de fútbol.
[4] Susnik, Branislava: La independencia y el indígena (2011). Intercontinental Editora. Paraguay. Página 134.
[5] Meliá, Bartomeu, S.J.: Mundo Indígena y Estado Paraguayo, en El reto del futuro. Asumiendo el legado del bicentenario (2011). Diego Abente Brun – Dionisio Borda Editores. Asunción. Página 300 (resaltado nuestro).
[6] Corporación Latinobarómetro. Informe 2024: Paraguay es el país latinoamericano con mayor preferencia por un régimen autoritario, 26% de la población; solo el 43% prefiere un régimen democrático; y para el 26% da lo mismo un régimen democrático o uno no democrático.
[7] Op. cit., 32.
[8] La mita o trabajo temporal para el encomendero, disfrazada de “impuesto para la Corona” y la yanacona como servidumbre o simple esclavitud de por vida.
[9] Susnik, op. cit., página 25.
[10] El concepto de “cultura del silencio” de Paulo Freire describe este fenómeno como una forma de opresión estructural que evita que las mayorías oprimidas tengan su propia voz y la convicción de su capacidad para transformar la realidad, principalmente en La naturaleza política de la educación: cultura, poder y liberación (1990); Pedagogía del Oprimido (1968), y Pedagogía de la Esperanza (1992).
[11] Susnik, op. cit., página 95.
[12] Centurión Mereles, Hugo (2001): Ecología e identidad en la cultura guaraní. Fondo de Población de la Naciones Unidas (FNUAP) Vol. 12 Núm. 21
[13] Los “campos comunales” campesinos reglamentados por el Estatuto Agrario de 1964 y el decreto 1746/78 posiblemente rescatan de alguna manera la tradición comunitaria de los pueblos indígenas.
[14] Meliá, op. cit., página 317.

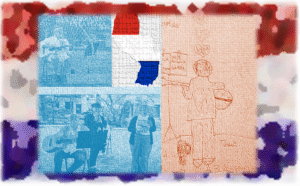




Muy interesante exploración y conclusión.
Interesante tema y abordado de una manera sencilla
Creo que estamos volviendo a la época de que ya sabé leer, escribir y hacer tu nombre, hasta ahí nomás, hay trabajar para sobrevivir, por la cantidad de deserciones y el poco interés para proseguir a estudios superiores, una mínima formación de los docentes, que transfiere un conocimiento de la mala calidad, sin capacidad de influir en la formación de los niños y ióvenes para entusiamarse y seguir estudiando.
A nuestro gobierno le conviene que el pueblo no estudie para mejorar sus análisis.
Creo que el pensamiento mágico, sigue instalada en la población: la autoridad es la responsable de poner las cosas en su lugar, hay una inercia vivencial en la población, que desde el punto de vista histórico es comprensible. La población desposeído de sus derechos….
Me quedo con el compromiso de repensar y reflexionar sobre nuestra democracia, más allá de una cultura que en gran medida marca el camino de una nación.
¡¡A seguir con este espíritu de aprendizaje!!.