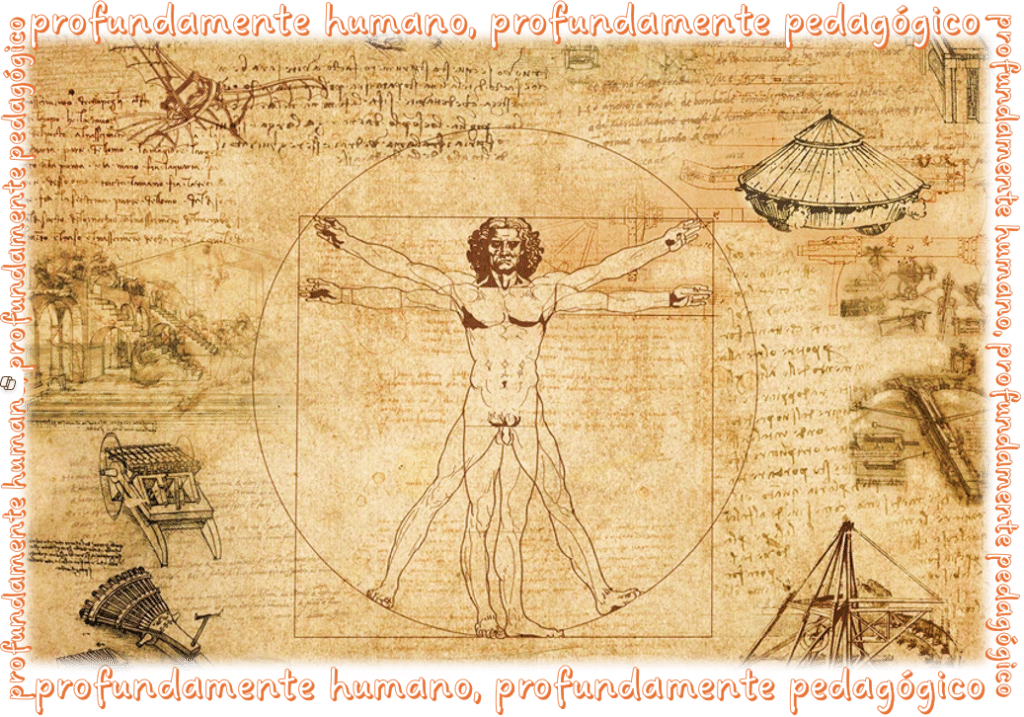
El doctor Luis Alberto Riart propone redescubrir el valor ciudadano y cultural de «lo pedagógico»
Palabras Claves: Educación; Escuela Pública; Pedagogía; Democracia; Sociedad; Luis Alberto Riart
PRESENTACIÓN
En este artículo, el pedagogo Luis Alberto Riart invita a mirar más allá del aula, redescubriendo la Pedagogía como una ciencia viva que permite transformar los procesos educativos, la sociedad y nuestro quehacer cotidiano. En este sentido se hace un llamado claro a actuar, pensar y construir juntos una Nueva Escuela Pública que permita ver «lo pedagógico» más allá de estereotipos y formulas clichés, asumiendo a la vida como espacio y tiempo de formación integral con sentido de justicia, equidad y participación.
Problema
En un tiempo donde lo educativo busca ser arrinconado en los estereotipos de lo útil, lo medible y lo inmediato, la Pedagogía -como ciencia centrada en la formación integral del ser humano- parece haberse vuelto incómoda o eliminable para ciertos sectores, intereses y proyectos hegemónicos.
Siguiendo esta tendencia, es posible constatar que, en lugar de explorarse y desarrollarse la Pedagogía dentro de los sistemas educativos, se viene instalando una lógica burocrática que privilegia el control, el discurso y la rentabilidad por encima de la construcción del sentido, la ética y la dignidad de los procesos educativos.
Pero ¿se puede formar integralmente a sujetos, ciudadanos y seres humanos sin discernir en profundidad sobre los principios, alcances y condiciones que tiene la educación? ¿Qué ocurre con una sociedad que deja de interrogarse sobre los temas de fondo que hacen a la formación de la conciencia, el talento, la empatía, la praxis productiva y las corresponsabilidades de sus ciudadanos, que debe darse, por ejemplo, en la Nueva Escuela Pública?
Estas preguntas no son retóricas ni neutras, ya que interpelan estructuras, desmontan certezas y exigen repensar la raíz misma del vínculo entre educación y democracia, educación y cultura, educación e innovación, educación y economía, entre otra amplia gama de realidades humanas donde «lo pedagógico» entra en juego.
Entonces, es razonable afirmar que hoy no basta con repetir discursos bienintencionados o aplicar soluciones apresuradas con miras a las próximas elecciones, porque urge reconocer que estamos frente a un problema de gran envergadura humana, que compromete nuestra capacidad colectiva de imaginar y construir un futuro común.
Por lo tanto, cabe reconocer que, callar o minimizar esta problemática emergente de la sociedad actual es renunciar a la posibilidad de construir, juntos y desde la integralidad de la formación humana, una convivencia más justa, equitativa y verdaderamente democrática.
Aunque parezca redundante, cabe reiterar la pregunta sobre ¿cuál es el PROBLEMA?
Básicamente, la respuesta a este interrogante se encuentra en el hecho de que se subestima la complejidad de la formación integral de las personas y su impacto sobre el día a día del ciudadano de a pie, sobre los proyectos comunes de las sociedades y sobre las posibilidades reales de progreso que pueden llegar a tener el convivir y crear humano. Así, es un problema real el subestimar la necesidad de ir en profundidad cuando se trata de comprender, orientar y desarrollar experiencias y procesos educativos que hagan la diferencia para los individuos y las comunidades.
Dicho de forma breve y brutal: El PROBLEMA es plantearse una Nueva Escuela Pública o un proyecto de sociedad, sin tener en cuenta el rol de la Pedagogía en la generación de las condiciones para que las personas «se» formen integralmente y, más grave aún es, no cuestionarse sobre a qué intereses responde la lógica o decisión de silenciamiento de «lo pedagógico».
Sentido
Tanto en el Paraguay actual como en la región, tomando como punto de referencia las conversaciones sobre una Nueva Escuela Pública, queda claro que este debate exige mucho más que discutir currículos o actualizar indicadores educativos, requiere, ante todo, de explicitar y enfocar «lo pedagógico» como núcleo vital y estratégico del proyecto educativo y social común que se hace tangible en la educación pública para todos[1].
Esta doble tarea no es una cuestión técnica ni se agota en un artículo académico o una disquisición intelectual. Va más allá de todo esto, porque es una necesidad pedagógica, antropológica, ética, cultural y política[2]; porque, explicitar «lo pedagógico» implica reconocer que la educación es, antes que nada, una experiencia profundamente humana que requiere de un esfuerzo serio y sistemático de comprensión.
Entonces, el enfocarse en «lo pedagógico» significa agudizar la mirada para entender que la formación de las personas no sucede únicamente en las aulas, sino que se da en cada intersticio de la vida cotidiana, ya sea en los vínculos familiares, en las decisiones laborales, en los consumos culturales, en los sueños compartidos, donde sea que los humano acontezca[3].
Por lo tanto, aquí se concibe a la Pedagogía como una manera concreta de comprender amplia y críticamente la formación del ser humano, lo que se traduce en una postura coherente con un tiempo donde se pretende reducir la educación a procedimientos estandarizados y resultados utilitarios[4]. Igualmente, «lo pedagógico», significa hacer algo concreto frente a la banalización del acto educativo, es decir, «explicitar» y «enfocar» la Pedagogía es una forma práctica de facilitarle a la comunidad el acceso a una herramienta que permite recuperar el liderazgo educativo, centrar las políticas educativas en la formación integral de las personas, hacer más eficiente la inversión en educación, incorporar significativamente las tecnologías, poner en valor el quehacer profesional del educador y proyectar colaborativamente una sociedad más justa, democrática y solidaria[5].
Explicitar
En el contexto contemporáneo, a diferencia de otras áreas y disciplinas del saber humano y las Ciencias Sociales, hoy parece indispensable «explicitar» que el objeto de estudio «EDUCACIÓN» se inscribe dentro del ámbito específico de «lo pedagógico», es decir, de una ciencia humana que investiga, desarrolla tecnologías y propone praxis+teorías -verificables y replicables- centralizadas en la formación del ser humano.
¿Por qué es necesario «explicitar lo pedagógico»?
La respuesta a este interrogante no tiene que ver con una exigencia metodológica o académica, sino que se vincula con el hecho de que, desde mediados del Siglo XX, dentro y fuera de los sistemas educativos, la Pedagogía está siendo subestimada, desplazada o, incluso, combatida en nombre de discursos que apelan a la espontaneidad, la eficacia técnica, la utilidad laboral y al rechazo a una reflexión teórico-práctica sobre el hecho de que “el hombre es la única criatura que ha de ser educada”[6].
Incluso, hoy es posible hablar de una especie de «actitud antipedagógica»[7], la cual se expresa de distintas formas, por ejemplo, mediante el menoscabo de la praxis y teoría educativa, lo que posibilita que se dé una creciente banalización del rol del educador, porque se generaliza la idea de que, para estar al frente de un espacio y tiempo formativo «ya da» con un poco de experiencia, manejo del celular e intuición, considerando que el docente o profesor no es más que un simple ejecutor de programas, sumado a que en Internet se encuentra todo el contenido que se tiene que aprender[8].
Esta simplificación de «lo pedagógico», por diversas razones geopolíticas y coyunturales, viene adquiriendo fuerza desde inicios del Siglo XXI, coincidiendo con el auge de la lógica de la supremacía del mercado, la tecnocracia, la autocracia y la desconfianza hacia las Ciencias Sociales. De este modo, este enfoque, discursivo y cortoplacista, busca instalar la idea de que, reflexionar pedagógicamente es una pérdida de tiempo, ya que preocuparse por «lo pedagógico» no es más que una actividad abstracta improductiva e, incluso, nociva, dado que se considera que la Pedagogía limita la libertad de las personas en formación, porque interfiere con la «naturalidad» del aprendizaje[9].
Ahora bien, este alegato «naturalista» de lo educativo, desconoce que, antropológicamente, toda experiencia formativa del ser humano implica, «naturalmente», mediaciones, intencionalidades, procesos y vínculos subjetivos que deben ser pensados y propuestos críticamente para que, luego, puedan ser sistematizados e implementados integralmente, lo cual forma parte del quehacer constitutivo de «lo pedagógico»[10].
Como señala Bernard Charlot “en muchos contextos educativos se actúa como si la Pedagogía no fuera necesaria, como si la práctica pudiera sostenerse sola. Pero, sin teoría no hay comprensión profunda, y sin comprensión no hay transformación”[11]. De manera similar, Jean Houssaye advierte que el rechazo a la Pedagogía suele estar ligado a una concepción distorsionada de la formación humana, la cual es asumida como una simple transmisión (enseñanza) o como una apropiación espontánea de saberes (aprendizaje), eludiendo la necesidad de análisis y fundamentación de los procesos y construcciones inherentes a las trayectorias educativas que toda persona transita a lo largo de su vida[12].
Frente a este panorama, por ejemplo, pensar sobre la Nueva Escuela Pública exige «explicitar» una posición de referencia y, aquí esa posición es la «pedagógica», porque, desde la ciencia y la experiencia, al mirar el «Zeitgeist» -el clima de la época actual- existen razones suficiente para sostener que es imprescindible interrogar los sentidos de la educación, las condiciones de la formación, los vínculos entre sujeto, saber y sociedad[13], además de ponderar objetivamente las posibilidades de construir un horizonte común, un futuro que no se reduzca a rendimientos medibles en relación con la proyección de la mayor o menor probabilidad de inserción laboral de un colectivo de individuos.
Lo expuesto hasta este punto no tiene como intención «defender la Pedagogía» en términos corporativos, por el contrario, la intención es brindar argumentos en torno a la comprensión sociocultural de la Pedagogía como disciplina crítica y propositiva, desde donde se puede pensar intencional e integralmente a la educación en cuanto práctica humanizadora, garante de Derechos y orientada a la construcción de vínculos sociales más justos, equitativos y democráticos. Por lo tanto, este es un enfoque pedagógico que va en contramano de los discursos autocráticos, tecnocráticos, eficientistas y expontaneístas que reducen la educación a una transmisión mecánica o a un proceso anclado en el azar.
Finalmente, el explicitar «lo pedagógico» significa, entre otras cosas asumir la responsabilidad de contribuir a que la Nueva Escuela Pública forme sujetos capaces de comprender su tiempo, actuar sobre el propio contexto y que puedan construir horizontes comunes que no se agoten en la lógica utilitaristas o funcionales, sino que se amplíen a mejores posibilidades de convivencia democrática y dignidad humana.
Enfocar
Así como es urgente explicitar «lo pedagógico» frente a los intentos de reducir la educación a meros procedimientos técnicos o a simples rutinas escolares, también resulta imprescindible fundamentar la pertinencia de «enfocar» la vida humana desde «lo pedagógico», como una clave interpretativa y propositiva para comprender y acompañar la formación de las personas.
En esta línea, aquí es interesante recurrir a un lugar común como lo es el Diccionario de la lengua española, donde se define el término «enfocar» como: “hacer que la imagen de un objeto, producida en el foco de una lente, se recoja con nitidez sobre un plano u objeto determinado”[14]. En este caso, la Pedagogía permite enfocar -ver con mayor nitidez- la formación del ser humano, aconteciendo en el plano amplio de la vida.
Entonces, ¿por qué es importante esta acción-reflexión de “enfocar” -pedagógicamente- todo aquello que afecta lo humano?
A lo largo y ancho del devenir de la rutina cotidiana, es decir, en cómo hablamos con otros, en cómo criamos a los hijos, en cómo reaccionamos frente a la injusticia, en cómo escribimos un mensaje de texto, en cómo cuidamos a una mascota, en cómo compramos alimentos o ropa, en cómo trabajamos o, incluso, en cómo nos aburrimos, se traslucen experiencias de formación que -a menudo- pasan desapercibidas, pasando al «cajón de las «invisibilizaciones», modo de «silenciamiento» que contribuye a limitar el potencial de las personas para construir la mejor versión de sí mismas. La Pedagogía, puede jugar un papel decisivo para evitar esta «imperceptibilidad» porque, más allá de lo que sucede en las escuelas o universidades, «lo pedagógico» se ocupa de mirar sistemáticamente los modos en que las personas se constituyen a sí mismas en y con el mundo, con los demás y, desde el propio proyecto de vida que acontece día a día.
Por lo tanto, la formación del ser humano es un proceso permanente, no limitado al espacio escolar, que atraviesa todos los ámbitos de la vida: la familia, la comunidad, el trabajo, la cultura, el arte, los medios de comunicación y las interacciones cotidianas.
Desde este «enfoque» abarcante, desde esta praxis de visibilizar con nitidez lo educativo, la Pedagogía no puede ser reducida a una técnica de enseñanza ni a un saber aplicado útilmente, ya que, como sostiene Bernard Charlot, “el ser humano no nace humano, lo deviene. Y ese devenir es lo que interesa a la pedagogía”[15]. Por eso, el objeto de estudio de «lo pedagógico», su «enfoque», no se limita a los contenidos curriculares, sino que abarca todas aquellas variables, actores, contextos y vínculos que inciden en la posibilidad de que una persona se forme de manera integral.
De este modo, la Pedagogía, como «enfoque sistemático», sostiene que una formación integral no es producto del azar ni es el resultado de acciones sin protagonistas, donde se eluden decisiones o se obvian el sentido e intencionalidad de los procesos. Dicho de otra manera, tal vez un poco más académica: la Pedagogía es un saber científico que se ocupa de las condiciones que le posibilitan a la persona formarse, mediante «trayectorias educativas» que están constituidos por intencionalidades, estructuras, mediaciones y horizontes de vida que intervienen en los diferentes procesos formativos de las personas[16]. En este sentido, Johann Heinrich Pestalozzi afirmaba que “el fin de la educación es el desarrollo armónico de todas las facultades humanas: la cabeza para pensar, el corazón para sentir y las manos para actuar”[17].
En síntesis, la formación del ser humano no es una eventualidad o una casualidad, sino que es un proceso de cultivo de las capacidades humanas que permitan a las personas ejercer su libertad, participar en la sociedad y construir un proyecto de vida con sentido.
A modo de conclusión, cabe afirmar que, asumir el «enfoque pedagógico» como clave para mirar la vida humana es reconocer que la formación de las personas no se restringe a las aulas ni se reduce a metodologías o dispositivos didácticos instrumentales, sino que se despliega cotidianamente en cada gesto, vínculo y decisión que hace al proyecto de vida de la persona como individuo, sujeto y ciudadano. Así, la Pedagogía, en tanto ciencia de la formación, permite visibilizar, comprender y orientar estos procesos con intencionalidad, ética y profundidad, evitando que lo educativo quede subsumido en la banalidad de lo rutinario, funcional o utilitarista de la burocracia institucional[18].
Riesgo
Dedicar tiempo e inteligencia a «explicitar» y «enfocar» «lo pedagógico» que hace a la vida cotidiana de la gente y, desde luego, al concepto de Nueva Escuela Pública, es una respuesta concreta al silenciamiento de la Pedagogía que se intenta llevar adelante en los sistemas educativos contemporáneos. “Silenciamiento” que es una manifestación antipedagógica, la cual no es una simple omisión, sino que, como ya se argumentó, es una estrategia funcional a intereses partidarios, a modelos económicos sectoriales e a ideologías particulares que buscan subyugar la educación, subordinándola a lógicas de alienación, control social y reproducción de desigualdades.
Dicho de otra forma, existen datos suficientes para afirmar que, en el presente se promueve deliberadamente una «EDUCACIÓN sin Pedagogía»[19], por ejemplo, se niega la necesidad de contar con programas de formación docente que contemplen los fundamentos conceptuales sobre los cuales se sustentan los procesos educativos y, al mismo tiempo, se desfinancian investigaciones sobre las trayectorias escolares, se reemplazan las decisiones pedagógicas por criterios administrativos y, se reduce el sentido de generar experiencias educativas a procesos instrumentales, mensurables y supuestamente neutrales[20].
Como ya advertía Ramón Indalecio Cardozo, “educar no es simplemente instruir; es formar hombres y mujeres con criterio, con responsabilidad y con conciencia de su dignidad”[21]. Negar «lo pedagógico», por tanto, no es inocuo, sino que implica privar al acto educativo de profundidad, integralidad y sentido.
Este riesgo se agudiza cuando los sistemas educativos son gestionados desde planillas contables, sin comprensión de las implicancias de las trayectorias formativas, sin diálogo con los educadores o las comunidades, y sin el acompañamiento de una visión pedagógica que piense las intencionalidades y mediaciones de cada decisión. Aquí cabe recordar que, tanto economistas ortodoxos como progresistas, cuando llegan a ocupar cargos en los ministerios de economía de sus países, teniendo voz y voto en las instancias de decidir el Presupuesto General de la Nación, suelen sostener la idea de que los “fondos para educación nunca son suficientes y que conviene más dirigirlos a áreas de mayor rentabilidad electoral”[22], criterio que podrá tener validez económica y política, pero no pedagógica.
Aquí puede resultar esclarecedor mirar con atención lo que afirma Jean Houssaye: “la formación humana no puede reducirse a una transmisión de saberes ni a una apropiación espontánea; exige una relación, una construcción, un proceso con sentido”[23]. Siguiendo el hilo argumentativo de Houssaye se puede deducir que, al eliminar de los sistemas educativos esa mirada pedagógica fundamentada, sistemática e integral, se da vía libre a que personas sin conocimientos consistentes y específicos en el ámbito de la ciencia de la formación humana, tengan la potestad de definir contenidos, métodos, criterios de evaluación y prioridades presupuestarias, transformando.
¿Cuál es la consecuencia del efecto «Dunning-Kruger» en los ámbitos de decisión de la educación”? El denominado efecto «Dunning-Kruger» hace referencia a las situaciones donde “la falta de conocimientos y habilidades de una persona, en un área determinada (en este caso, la educación), le lleva a sobreestimar su propia competencia”[24], dicho en forma coloquial: son aquellos que «se la creen» y no tienen reparo alguno en afirmar que lo que ellos dicen coincide en un 100% con aquello que ellos o ellas suponen que es y no tienen inconveniente alguno en creerse poseedores de la razón, porque «sobreestiman» su propio saber y «subestiman» cualquier otra postura.
Entonces, respondiendo a la pregunta planteada al inicio del párrafo anterior, tomando el caso de la Nueva Escuela Pública, cabe suponer que, en un escenario donde ella es pensada y ejecutada desde el «Dunning-Kruger», se elevan las posibilidades de que esta propuesta pedagógica se transforme en un terreno de disputa, en una mesa de negocios -licitaciones de mobiliario, tecnología, obras de infraestructura, consultorías, etc.- o, simplemente, en una carcasa institucional donde “se hace como que se garantiza el Derecho a la educación”, mientras que, en la realidad, es sólo una «simulación de escuela»[25].
De esta forma, no es infundada la presunción de que, en contextos donde predomina el «Dunning-Kruger», la tecnocracia, la burocracia administrativa y el eficientismo -enfoques muy amigables con las Autocracias 5.0[26]– es más sencillo que se viralice la idea de que, pensar pedagógicamente la educación y su entorno es una pérdida de tiempo, una práctica abstracta y obsoleta[27].
Para que no queden dudas cabe preguntar ¿cuál es el verdadero «riesgo» de un sistema educativo sin pedagogía?
La erradicación de «lo pedagógico» no sólo tiene que ver con la perdida de la capacidad social de orientar la formación integral del ser humano, sino que hace de la escuela, la universidad y el quehacer cotidiano, un terreno fértil para discursos autoritarios, voluntaristas o improvisados que, sin consistencia argumentativa ni fundamentación real, deciden sobre la educación en función de intereses corporativos, de segmentos o de maquinarias partidarias. En esa línea, Ramón Indalecio Cardozo, expresó con claridad que “el porvenir del país está en la escuela, pero no en cualquier escuela: ha de ser aquella que piense al niño como sujeto en formación y al maestro como guía responsable y reflexivo”[28]
En definitiva, un sistema educativo sin Pedagogía representa un «alto riesgo» para la sociedad en su conjunto, porque deja a la ciudadanía sin la posibilidad de apropiarse integralmente de herramientas que permitan comprender críticamente la realidad cotidiana de las ciudadanas y ciudadanos de a pie, porque mutila todo intento de una formación «desde-en-para» la libertad y, deja al pueblo sin posibilidades reales de un «¡Sapere Aude!» – ¡Anímate a pensar por ti mismo! – que facilite experiencias democráticas con justicia social.
Por lo tanto, asumir una posición pedagógica no es un lujo académico, por el contrario, es un requisito para que la educación no se quede en la torre de marfil de los especialistas o se transforme en un campo de negocios. Abordar los procesos educativos desde «lo pedagógico» es una condición necesaria para que la educación sea un Derecho que garantice el desarrollo integral de la persona como sujeto, ciudadano y ser humano.
Praxis
Pensando juntos sobre el «cómo» recuperar la Pedagogía para el sistema educativo, para la sociedad y, de esa manera, por ejemplo, poder avanzar hacia Nueva Escuela Pública, mediante un proceso con mayor sentido y profundidad, parece pertinente reafirmar la necesidad de recuperar -desde la sociedad en su conjunto, no sólo desde el ámbito escolar— la importancia de «explicitar» y «enfocar» la praxis-teoría educativa en el debate sobre la formación del ser humano que se da en el día a día.
Este esfuerzo de «explicitar» y «enfocar» implica volver a colocar en el centro de toda Política de Estado la pregunta sobre la formación integral del ser humano, no como un ideal abstracto, sino como una tarea concreta, cotidiana y profundamente ética, que se concreta en el sistema educativo. Ciertamente que, aunque el hábitat natural de la Pedagogía es el sistema de educación, simultáneamente, «lo pedagógico», constitutiva e intrínsecamente, interpela las razones, direcciones y decisiones inherentes a la formación humanas. Formación que, explicita o implícitamente, está presente en todas las instancias gubernamentales y sociales del país, es decir, un interrogante pedagógico que resume este principio es: «Paraguay ¿Quo Vadis?»
En este sentido, Ramón Indalecio Cardozo nos recordaba que “la educación no es cuestión de improvisación, sino de ciencia, conciencia y vocación”[29]. Así, mirando el contexto actual, cabe decir que, esta afirmación cardociana sigue vigente y cobra una fuerza particular en tiempos donde, como ya se ha explicitado, las decisiones educativas -muchas veces- se toman sin fundamentos pedagógicos y, donde la urgencia por resultados inmediatos -dentro de la lógica electoralista imperante- eclipsa el compromiso de largo plazo con una formación verdaderamente integral, critica y democrática. En este sentido es que Cardozo entendía que formar ciudadanos exige una Nueva Escuela Pública, la cual no sólo transmita saberes, sino que cultive el juicio, la sensibilidad y la capacidad de actuar con responsabilidad social.
Por lo tanto, hoy, más que nunca, necesitamos atrevernos al “Duc in Altum”, ir mar adentro, para repensar juntos qué tipo de Nueva Escuela Pública queremos construir y qué tipo de sociedad queremos habitar («Paraguay ¿Quo Vadis?»). Nuevamente, como afirmaba el mismo Cardozo “No basta con enseñar a leer y escribir; es preciso despertar el alma nacional, formar el carácter, cultivar el espíritu público”[30]. En esa dirección, maestras, maestros, comunidades y responsables del sistema educativo tendrían que ser convocados a construir una praxis pedagógica enraizada, con identidad y apertura, que no se conforme con repetir estructuras, sino que se anime a transformar el aula, el patio y la calle desde su raíz más humana: “El hombre es la única criatura que ha de ser educada”[31].
Entonces, volviendo al caso de pensar la Nueva Escuela Pública, se puede decir que ésta será verdaderamente transformadora si se sostiene sobre esta Pedagogía activa y crítica, comprometida y abierta al diálogo; así como lo propusiera en su época Ramón Indalecio Cardozo y otros pedagogos del Movimiento de la Reforma Pedagógica. Una orientación pedagógica que, lejos de ser una receta o enlatado, es una brújula para orientar la formación de sujetos libres, responsables y solidarios, comenzando por los mismos Maestros y Maestras de la Patria, quienes han de generar las condiciones para que las nuevas generaciones «se» formen integralmente.
Posibilidades
A continuación, luego de una relectura atenta de todo lo argumentado hasta aquí, se recuperan algunas acciones que, en muchos casos, ya se han intentado llevar adelante en el pasado y que, hoy, necesitan ser repensadas, actualizadas y probadas como opciones para que la gente se apropie de «lo pedagógico», de tal forma a garantizar el acceso a propuestas generadoras de condiciones para que las personas «se» formen a lo largo de toda su vida.
1. Acciones concretas que puede llevar adelante la ciudadanía
a) Organizar espacios comunitarios de diálogo pedagógico (grupos de WhatsApp, blogs, canales de YouTube, clubes de lectura, círculos de reflexión, ferias pedagógicas, festivales de ideas en las plazas), donde se debata sobre el sentido integral de la educación y su rol en la vida democrática.
b) Exigir políticas educativas centradas en la formación integral a través de mecanismos de participación ciudadana (audiencias públicas, cabildos abiertos, cartas a legisladores. asambleas barriales), posicionando a la Pedagogía como un tema de interés público.
c) Reconocer y visibilizar prácticas educativas transformadoras en barrios, centros deportivos, escuelas, instituciones culturales, medios de comunicación, empresas, partidos políticos, iglesias y otros espacios, de tal manera a promover la puesta en valor de los procesos formativos locales.
2. Acciones concretas que pueden impulsar las y los docentes
a) Construir colectivamente una agenda pedagógica en las instituciones educativas, los gremios y las asociaciones, incluyendo tiempos y espacios sistemáticos de análisis, debate y producción de pensamiento sobre la práctica educativa.
b) Conectar los contenidos escolares con la vida cotidiana de los estudiantes, integrando lo cultural, lo emocional y lo ético en el proceso educativo.
c) Revalorizar el acto de educar como acción democrática y humanizadora, registrando, socializando y sistematizando experiencias significativas de formación que trasciendan lo curricular, por ejemplo, mediante repositorios online, páginas web, blogs o revistas digitales.
3. Acciones concretas desde la sociedad civil organizada
a) Conformar observatorios pedagógicos ciudadanos, que monitoreen y analicen la orientación de las políticas públicas educativas y promuevan la participación de todos los actores sociales.
b) Impulsar campañas públicas de revalorización de la Pedagogía como ciencia de la formación humana, vinculando medios, redes sociales y plataformas comunitarias.
c) Generar alianzas entre organizaciones, gremios y colectivos educativos, para construir propuestas pedagógicas comunes que respondan a las necesidades formativas del país.
4. Acciones concretas desde las y los pedagogos
a) Acompañar procesos formativos con asesoramiento crítico y contextualizado, ayudando a que las comunidades educativas reflexionen sobre sus prácticas y tomen decisiones con sentido pedagógico, más allá de lo técnico o administrativo.
b) Producir pensamiento pedagógico situado, elaborando diagnósticos, artículos, propuestas y líneas de acción que respondan a los desafíos educativos concretos del presente, con énfasis en la dignidad humana, la justicia social y la convivencia democrática.
c) Tender puentes entre saberes académicos, comunitarios y escolares, facilitando espacios de co-construcción del conocimiento pedagógico con estudiantes, familias, docentes y organizaciones sociales, reconociendo que la Pedagogía no es patrimonio exclusivo de la academia, sino una herramienta de emancipación colectiva.
5. Acciones concretas desde los desposeídos, excluidos y sedientos de justicia
a) Organizarse colectivamente para hacerse oír en los debates educativos y sociales, a través de movimientos barriales, campesinos, indígenas, estudiantiles o populares que reclamen una Pedagogía para la justicia, dignidad y pertinencia cultural.
b) Reivindicar su palabra y experiencia como saber pedagógico, visibilizando sus modos de aprender, resistir, cuidar y formar comunidad como fuentes legítimas de conocimiento que deben ser reconocidas en la Nueva Escuela Pública.
c) Tomar la educación como herramienta de emancipación «¡Sapere Aude!», promoviendo procesos de autoeducación popular, alfabetización crítica y pedagogías de la construcción colaborativa, que fortalezcan la conciencia colectiva frente a la exclusión estructural y la violencia simbólica del sistema.
Finalmente, cabe reconocer que, prestarle atención a este listado de posibles acciones implica asumir un llamado directo a la conciencia crítica de todos y todas, porque si bien es más fácil quedarse en la comodidad del escepticismo, el conformismo o el discurso catártico, que sólo denuncia sin transformar, hoy requerimos de algo más: NECESITAMOS ACTUAR.
En consecuencia, estas propuestas no son recetas mágicas, pero sí puntos de partida posibles para reconstruir el sentido pedagógico de la vida en común dentro del ámbito de lo cotidiano que hace a la realidad de las ciudadanas y ciudadanos de a pie. Por lo tanto, no se trata de esperar que alguien más lo haga, sino de animarnos -desde donde estemos- a involucrarnos en la formación de una sociedad más justa, democrática y solidaria. Como diría Cardozo: “formar el carácter, cultivar el espíritu público”[32] es tarea de todos y esta tarea empieza ahora, concretamente, visibilizando la necesidad de impulsar un debate pedagógico sobre la Nueva Escuela Pública.
[1] Red Educativa Mundial – REDEM (29 noviembre 2023). Educación en Latinoamérica: Desafíos y Perspectivas para el Futuro. En: https://www.redem.org/educacion-en-latinoamerica-desafios-y-perspectivas-para-el-futuro/
[2] Cabaluz-Ducasse, Jorge Fabián (2016). Pedagogías críticas latinoamericanas y filosofía de la liberación: potencialidades de un diálogo teórico-político. En: Revista Educación y Educadores, Vol. 19, Nro. 1, pp. 67-88.
[3] García Amilburu, María (2013). En el aula y fuera de ella: educar con la vida. En: Revista EDETANIA Nro. 43, pp. 83-95.
[4] Apple, Michael (2002). Mercados, estándares y desigualdad. ¿Pueden las pedagogías críticas parar las políticas derechistas? Revista de Educación, Nro. Extra-1, pp. 223- 248.
[5] Cobo Suero, Juan Manuel (2002). Mundo pobre y mundo próspero ante la educación del futuro. En. Revista de Educación, Nro. Extra-1, pp. 103-124.
[6] Kant, Immanuel (2003). Pedagogía. p. 29. Ed. Akal
[7] Gil Cantero, Fernando (2018). Escenarios y razones del antipedagogismo actual. En: Revista Teoría de la Educación, Vol. 30, Nro. 1. pp. 29-51
[8] Di Pizzo Mateus, Roxana; Cabrera Borges, Claudia (2021). ¿Ejecutores, implementadores o agentes curriculares? Perfiles docentes en relación al curriculum. En Cuadernos de Investigación Educativa. Universidad ORT Uruguay, Vol. 12, Nro. 2, pp. 41-62
[9] García Olivo, Pedro (2024). Infamia de la docencia. Presentación de la antipedagogía. En: Oxímora. Revista Internacional de Ética y Política. Nro. 2, enero, pp. 37-82
[10] Wulf, Christopph (2006). Antropologia histórico-cultural de la educación. En: Revista Estudios Filosóficos, Vol. 55, Nro 160, pp. 449-466.
[11] Charlot, Bernard (2003). El sentido del saber. p. 19. Ed. Novedades Educativas
[12] Houssaye, Jean (2001). El triángulo pedagógico. Ed. Aique.
[13] UNESCO (28 junio 2022). Un punto de inflexión: Por qué debemos transformar la educación ahora. En: https://www.unesco.org/es/articles/un-punto-de-inflexion-por-que-debemos-transformar-la-educacion-ahora
[14] Diccionario de lengua español (18 julio 2025). “Enfocar” https://dle.rae.es/enfocar
[15] Charlot, Bernard (2003). El sentido del saber. P. 25. Ed. Novedades Educativas
[16] Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2022). Trayectorias educativas completas, continuas y de calidad. Conceptualización y avances estratégicos. Nota técnica. Ed. Mineducación
[17] Pestalozzi, Johann Heinrich (1801). Wie Gertrud ihre Kinder lehrt. p. 73. Cotta Verlag
[18] Rodríguez, Martina (12 marzo 2024). La pedagogía Freinet contra el sistema tradicional. https://www.rededuca.net/blog/educacion-y-docencia/pedagogia-freinet
[19] Meirieu, Philippe (2022). El futuro de la Pedagogía. En: Teoría de la Educación, Revista Interuniversitaria. Vol. 34, Nro. 1, pp. 69-81.
[20] Sacristán, Gimeno (14 diciembre 2008). En defensa de la Pedagogía. En: El País, Educación https://elpais.com/diario/2008/12/15/educacion/1229295604_850215.html
[21] Cardozo, Ramón Indalecio (1939). Escritos pedagógicos. p. 85 Ed. Tipografía Salesiana.
[22] Hanushek, Eric; Lindseth, Alfred (2009). Schoolhouses, Courthouses, and Statehouses: Solving the Funding‑Achievement Puzzle in America’s Public Schools (pp. 57–58). Princeton University Press.
[23] Houssaye, Jean (2001). El triángulo pedagógico. p. 42. Ed. Aique.
[24] Pilat, Dan; Krastev, Sekoul (24 julio 2025). ¿Por qué no logramos evaluar con precisión nuestras propias capacidades? https://thedecisionlab.com/biases/dunning-kruger-effect
[25] Riart, Luis Alberto (2025). La escuela simulada. Manuscrito no publicado
[26] Diario ABC Color (23 diciembre 2024). Paraguay lidera lista de países que prefiere régimen autoritario, según Latinobarómetro. https://www.abc.com.py/politica/2024/12/23/paraguay-lidera-preferencia-a-un-regimen-autoritario-que-a-uno-democratico-revela-latinobarometro/
[27] Charlot, Bernard (2007). La mistificación pedagógica. p. 22. Ed. Miño y Dávila.
[28] Cardozo, Ramón Indalecio (1936). Conferencias sobre educación popular. p. 19. Ed. Imprenta Nacional.
[29] Cardozo, Ramón Indalecio (1939). Escritos pedagógicos. p. 52. Ed. Tipografía Salesiana.
[30] Cardozo, Ramón Indalecio (1936). Conferencias sobre educación popular. p. 37. Ed. Imprenta Nacional.
[31] Kant, Immanuel (2003). Pedagogía. p. 29. Ed. Akal
[32] Cardozo, ramón Indalecio (1950). Educación y cultura. p. 21. Ed. Talleres Gráficos Zamphirópolos.

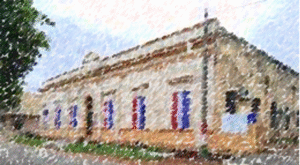


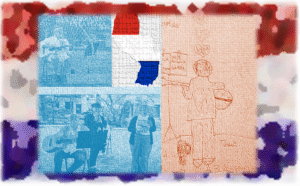


Es una reflexión excelente con fundamentos en investigación, reflexión y compromiso desde el convencimiento vital en la continuidad de Ramón Indalecio Cardozo que había visualizado también el papel de la Pedagogía.
Felicitaciones por compartir este trabajo con la preocupación hacia la realidad de nuestra educación y la invitación para docentes, estudiantes y agentes educativos que tenemos la obligación de asumir el rol que nos corresponde.
El artículo es fundamental para concebir lo pedagógico fuera de un encuadre puramente formal, administrativo y, aun, burocrático de la educación. Esta concepción apela a perspectivas integrales que trascienden el espacio del aula y los programas educativos estandarizados, busca la participación de actores sociales diversos y requiere el sustento de políticas públicas capaces de habilitar la transversalización de lo educativo de modo que afecte ámbitos plurales del quehacer colectivo. Se trata, a mi parecer, de un proyecto pedagógico sostenible, nutrido de prácticas ciudadanas específicas y apoyado formalmente por los aparatos estatales, que deberían actuar en su rol de promotor de políticas culturales favorables a la democratización de la enseñanza.
Me encanta las propuestas de las acciones concretas que podemos realizar los docentes desde este análisis. Suscribo totalmente.
Excelente reflexión! Me quedo pensando en las líneas de acciones, y como son puntos para pensar en otras dimensiones de la realidad de Paraguay. Organizarnos, registrar nuestra experiencia, compartir, apoyar los proyectos de los que sueñan con una realidad diferente, incluso si no es exactamente nuestro sueño, es algo que capaz vemos como inútil, ya que hay dificultades más presente, urgentes. Pero creo que debemos unir las necesidades de las personas y comunidades del presente a las necesidades de transformación de nuestra sociedad y cultura. Transformar nuestra realidad, nuestros sistemas al cuidarnos. De esa forma el proceso sería sostenible, mucho más difícil de tumbar por la inercia del presente.