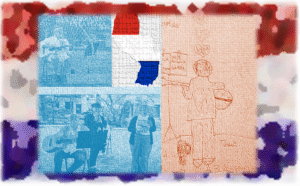Miguel Ángel López Perito desarrolla una perspectiva pedagógicamente disruptiva sobre la cultura política paraguaya actual
Presentación
Este texto parte de una pregunta que nos interpela a todos: ¿por qué estamos como estamos? El autor propone detenernos a mirar nuestra realidad política y social con ojos críticos, revisando la historia reciente del Paraguay, sus aparentes avances democráticos y los retrocesos que nos han dejado en un estado de apatía ciudadana. Más que una descripción de lo que ocurre, se trata de una invitación a reflexionar sobre nuestras creencias, nuestra manera de entender la democracia y el papel que jugamos como sociedad en la construcción, o el deterioro, de lo público.
PARTE I – CALLEJÓN SIN SALIDA O NUEVO COMIENZO: EL DESAFÍO DEMOCRÁTICO PARAGUAYO
¿Por qué tomamos esta pregunta como un punto de partida y qué significa?
La pregunta surgió en una reunión en la que nos propusimos definir qué íbamos a hacer como grupo respecto al tema de la injusticia en Paraguay. Ahí se manifestó una preocupación común por el problema de la apatía generalizada frente a los abusos de poder del actual gobierno colorado, la sensación de que hace lo que quiere con el Estado sin que haya una respuesta ciudadana capaz de contener estos abusos.
A la vez, la misma pregunta revela un momento de desorientación, la necesidad de comprender cómo llegamos hasta este punto tan lamentable, cómo retrocedimos tanto en materia democrática, y qué determina que la ciudadanía esté como anestesiada ante todo lo que está ocurriendo. En otras palabras, necesitamos avanzar sobre un diagnóstico de nuestra «dolencia». Y un diagnóstico no consiste solamente en describir nuestra situación actual, sino entender qué y cuánto nos falta para alcanzar el ideal u objetivo que nos proponemos, y el camino para lograrlo. Si nos perdemos en algún lugar desconocido, no basta saber dónde estamos; necesitamos además el punto de referencia al que queremos ir, y trazar el camino para ello.
¿Por qué estamos como estamos? implica dialogar sobre varios aspectos de nuestra realidad, y a la vez sobre nuestras maneras de ver la realidad, visiones de mundo, creencias, percepciones, etc. Y sabemos que el ejercicio de dialogar puede ser lento y tedioso, porque para que valga la pena debería ser incluyente, construido con la diversidad de visiones y valoraciones que tenemos.
¿Cuánto retrocedimos en materia democrática, o cuánto avanzamos solo aparentemente desde la caída de la dictadura?
Mucha gente suele decir: “Retrocedimos a las épocas anteriores a 1989; es impresionante lo que perdimos en materia democrática”. Sería bueno preguntarnos si lo que percibimos como “avances” democráticos en realidad lo fueron. Sin dudas, hubo un cambio importante en cuanto a cambios de los marcos legales autoritarios vigentes durante la dictadura. Se modernizaron los marcos institucionales del Estado, de los derechos económicos, políticos, sociales e ideológicos. Y muchas otras cosas que pudieran contabilizarse aquí. Pero, tanto el derrocamiento de Stroessner como la llamada “transición democrática” se efectivizó al impulso de un severo tutelaje norteamericano que marcó la agenda, subordinado al control efectivo del Partido Colorado, que se reconfiguró como instrumento de expresión política de un selecto grupo de empresarios del agronegocio, de corporaciones multinacionales, del capital financiero y de “barones de Itaipú” blanqueados. “De la dictadura a la dictablanda” solía decir Martín Almada.
La mayoría del pueblo pobre, sin embargo, lloró a su tirano perdido, y se llamó a un prudente silencio, sin perder su inquebrantable fe partidaria y prebendaria.
¿Cuánto y cómo cambió la cultura democrática de las mayorías sociales? Es difícil saberlo, porque no lo investigamos con seriedad. Preferimos asumir que el cambio era genuino, que todo el país odiaba la dictadura, y que el “proceso de la transición democrática” reflejaba un nuevo Paraguay emergiendo de la oscuridad.
Nuestro entusiasmo fue tan grande que no nos dimos cuenta del significado de la complicidad de sectores dirigentes de la pujante Central Unitaria de Trabajadores con la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores. No nos dimos cuenta de las consecuencias del “Pacto de gobernabilidad” de Wasmosy ni de la destrucción de las organizaciones campesinas por los “proyectos de desarrollo” de las agencias extranjeras, mientras una constelación de organizaciones no gubernamentales neutralizaba la radicalización de las clases medias, sobre todo de la élite intelectual.
No nos dimos cuenta (o no quisimos hacerlo) de que el sistema electoral fue montado en su nuevo formato para mantener el bipartidismo e impedir el acceso del progresismo o de sectores radicalizados. “Casi ganamos” en el 93 y en el 98, aunque sabíamos que con el fraude institucional no podíamos ganar. La experiencia del 2008 con Lugo, totalmente atípica, reforzó nuestra confianza en la “unidad de la oposición” como fuerza electoral superior al Partido Colorado. Pero tan contundente como la comparación de números es la incapacidad histórica de una “unidad” opositora. Y aunque de cierta manera la tuvimos en el 2008, el gobierno de la APC fue tumbado con la colaboración de los “aliados”, no solo liberales. Esto fue cuidadosamente enterrado y excluido de nuestros debates y, como si nada hubiera pasado, seguimos invocando la esquiva unidad. Primero deberíamos comprender por qué llegó al gobierno el proyecto de la APC, qué fue ese gobierno, y por qué cayó. Esa es la condición sine qua non de un diagnóstico coherente.
Hoy nos asombra lo mal que estamos, la ausencia de vigor democrático de nuestra población, la apatía y el sometimiento. Este es un aspecto sobre el que vale la pena hacer un diagnóstico. Investigar y debatir. Porque es obvio que las cosas no eran como creíamos. Es como que la “transición democrática” se haya topetado con el cartel que dice: “Callejón sin salida”.
¿Acaso la democracia, de la mano de la pésima situación económica, no está en crisis en todos lados?
Es así. El sistema capitalista en el que vivimos es de hecho un sistema en permanente crisis. En términos económicos, la peor crisis histórica conocida fue la quiebra de la Bolsa de Nueva York de 1929, que arrastró a la pobreza y al desempleo masivo a Europa y a muchos otros países. Vino a sumarse a la pobreza desatada por la Primera Guerra Mundial (1914) y sus consecuencias. Y provocó la hambruna y el rencor de las masas que se volcaron al fascismo y al nacionalsocialismo de Hitler, que tuvieron eco en todo el mundo. Fue el espejo en el que se miraban las dictaduras militares latinoamericanas, alentadas por la ideología de la “guerra fría”, el anticomunismo y la seguridad nacional.
La década del 70 tuvo su crisis del petróleo y los efectos inflacionarios en todo el mundo, el fin de la convertibilidad del dólar y la adopción del patrón oro en el mercado internacional. La década del 80 fue llamada “la década perdida” por la crisis de las deudas externas impagables, que hasta hoy afecta a países como la Argentina, y significó el fin del “Milagro Económico Brasileño”. En la década del 90 les tocó el turno a los llamados “tigres asiáticos”, las pujantes economías de Tailandia, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán, a las que siguieron las de Malasia, Singapur, Laos, India, Japón, República Popular China y Vietnam. Así acabó el “Milagro Económico Asiático”. Tantos milagros frustrados tenían un santo mentor: la globalización neoliberal.
Y el propio santo terminó sucumbiendo a sus desvaríos doctrinarios con la llamada “crisis financiera mundial” del 2008, que se prolongó en el tiempo con la quiebra de 322 bancos importantes y una infinidad de empresas. Muchas de las empresas emblemáticas americanas, como la General Motors, fueron salvadas con el dinero público, mientras “el mercado” se desgañitaba vociferando contra la ineficacia del Estado. Resultó un bochornoso espectáculo para el arrogante neoliberalismo.
Ese fenómeno de la volatilidad financiera llegó para quedarse, y cada tanto se produce una alerta económica durante la cual caen importantes bancos. En el 2023, en EEUU quebraron tres importantes bancos debido a estos fenómenos: Silvergate, Sillicon Valley Bank y Signature. Lo más importante de la crisis financiera mundial: se desmoronó la mentira de que” el mercado se regula solo” y que el sector privado es eficiente. Es más, las propias calificadoras de riesgo que analizan la fiabilidad de los bancos para dar tranquilidad a los inversionistas estuvieron implicadas en la estafa, con la complicidad de los órganos de control del propio gobierno americano. Hoy sabemos que ni el Chapulín Colorado puede proteger a ahorristas e inversionistas de la voracidad del capital financiero bajo la ideología del mercado.
¿Y qué tiene que ver la crisis económica con la globalización y la crisis de la democracia?
La globalización es el nombre que se da al largo proceso histórico por el cual se va configurando el mercado mundial de forma integrada: la producción, el comercio, y los flujos de capital. Y detrás la globalización de la información, el conocimiento y las culturas.
El capitalismo se desarrolló primero como un sistema limitado al Estado-Nación en Europa y EEUU. El intercambio internacional fue integrando los mercados nacionales y, en algunos casos, sometiéndolos por la fuerza militar. Así comenzó a desarrollarse la globalización. Después migraron los capitales a los países con menores costos de producción (mano de obra, impuestos, insumos, etc.). Y luego el desarrollo tecnológico y de las comunicaciones posibilitó la penetración del capital financiero en todo el mundo, integrando la producción, el comercio y las finanzas en un mercado global, abriendo la era del consumo masivo sin límites. Consumo de bienes materiales, culturales, modas, filosofías de vida, nuevas costumbres e ideas, etc. La globalización, en síntesis, es un fenómeno provocado por el capitalismo en su afán de mayores ganancias. Pero más que un fenómeno puramente económico, constituye un nuevo y desconocido proceso civilizatorio para la humanidad.
Las reglas del juego capitalista global tienen un dios mitológico: el mercado. En economía se entiende como el lugar donde se intercambian bienes y servicios por un precio, en base a la oferta y la demanda, como cuando vamos a comprar al supermercado. Pero esa definición no nos sirve de nada cuando del mercado capitalista global se trata, porque no hay vínculos directos entre personas, sino poderosas corporaciones que manejan sus invisibles hilos imponen intereses y hacen las reglas con las cuales tienen que jugar no solo las personas, sino los propios países.
Paraguay vende soja y carne, por ejemplo, pero no fija los precios de esos productos, sino “el mercado”. Paraguay compra combustibles fósiles, pero no fija los precios de esos productos ni puede regatearlos. Ya están fijados de antemano por “el mercado”. Y, ¿quién es “el mercado”? Nadie en particular. ¿Con quién podemos discutir el precio del combustible? Con nadie. ¿No se puede conseguir más barato en algún otro lado? No. El precio internacional figura en una tabla en internet. “El mercado” no tiene rostro. Nadie sabe exactamente quién es, pero todos tiemblan y se arrodillan ante su santo nombre.
Es más, si quisiéramos “diversificar nuestra producción” mediante el desarrollo de una industria pesada (acero, maquinarias) necesitaríamos recursos que solo “el mercado” puede darnos…si quiere. Pero “el mercado” quiere que Paraguay produzca alimentos para “el mercado”. Entonces no va a darnos recursos para desarrollar industria pesada. De lo cual concluimos que “el mercado” manda más en Paraguay que los paraguayos y paraguayas. Por eso es que el concepto de “soberanía” tiene tan escaso margen en nuestras decisiones como país: porque las principales decisiones que afectan nuestra realidad nacional son tomadas al margen del Estado paraguayo, por el poder global.
¿Y cómo entra allí la crisis de la democracia?
En la democracia la soberanía reside en el pueblo. Así dice nuestra Constitución, retomando la esencia de la ideología liberal. La política es el ámbito donde se definen cuáles son las cosas más importantes que el pueblo necesita. Y el poder para hacerlas tiene el Estado, por medio de sus instituciones. Pero hoy tenemos una política sin ciudadanía y un Estado sin poder para llevar adelante lo establecido por la política.
La idea dominante que parece tener nuestro pueblo es que la democracia consiste en votar un presidente, congresistas, gobernadores, intendentes, juntas, etc. Y luego que ellos resuelvan los problemas que tenemos, porque para algo son “la autoridad”. No está incorporada a la mentalidad de la mayoría de nuestra gente la idea moderna de democracia y de soberanía, en las cuales “la autoridad” recibe el mandato de lo que el pueblo quiere. Está invertida la idea de autoridad, falseada, deformada por nuestra cultura oligárquica. Para nuestra gente “el poder reside en la autoridad”, en el “político”, en los “cargos”[1]. Ellos son los que “mandan” y gozan de privilegios especiales. Lamentablemente, nadie se cuestiona el rol representativo de “los políticos”, sino solo sus envidiables privilegios que la mayoría popular aspira tener.
Obviamente, tampoco está incorporado a la mentalidad de nuestra gente el concepto de lo “público”. Y lo público es la responsabilidad que cada uno y cada una tenemos sobre las condiciones de nuestro bienestar colectivo, el bien común. Lo que caracteriza la noción de ciudadanía es justamente la responsabilidad de cuidar lo que es común, de todos y todas, para disfrutar de una vida digna y segura. Por supuesto, para sentir que algo es nuestro tiene que haber una identidad colectiva, un “sentirnos nosotros” con derechos y deberes, sentir que somos parte o integrantes de algo más grande que nos da una identidad común. Ese sentimiento común de identidad, solidaridad y entendimiento es lo que llamamos “nación”.
¿Y que es el poder del Estado sino el conjunto de las preocupaciones políticas, ideas, reglas, responsabilidades, expectativas, necesidades, voluntades y entendimientos fundamentales entre las personas que habitamos un territorio para poder vivir mejor? Pero solo puede haber Estado si sentimos que “lo público” es tan nuestro como cualquier bien que poseemos. Sin un sentimiento común de “lo público” no hay Estado.
En otras palabras, ¿puede haber un verdadero Estado si solamente hay leyes, un territorio[2], un gobierno, instituciones, etc., pero no hay involucramiento, conciencia de responsabilidad, interés por lo que es común, solidaridad, participación en lo político?
No puede, por supuesto, haber un verdadero Estado democrático sin esas condiciones. Y entonces, ¿qué tenemos a cambio? Tenemos la cáscara de un Estado sin alma. Como la carrocería de un auto sin motor ni ruedas. Tenemos la parte formal, la vestimenta de un Estado. Pero sin un cuerpo que pueda llenarlo, ocuparlo. Un Estado en manos de unos pocos aprovechadores, una oligarquía poderosa que manipula al gobierno, a la cual no le importa las necesidades de un pueblo callado que no demanda ni reclama nada. Tenemos abuso de poder -poder otorgado por el pueblo- para robar los bienes colectivos, que son de todos y todas. “Ndahaei che mba’e” dice la persona que carece del sentido de lo público, de conciencia ciudadana. Esa es nuestra política sin pueblo en la cual la gente agobiada por sus necesidades y su inconciencia estira la mano para recibir alguna pequeña prebenda de la “autoridad” que le está robando sus bienes. Y encima agradece el “favor”.
¿A qué nos referimos más específicamente cuando hablamos del Estado?
Este es un concepto muy importante de aclarar. El Estado es, ante todo, una forma de organización política para resolver problemas comunes de una colectividad que convive en un espacio determinado. Esto parece muy abstracto. Veamos en concreto.
Hace aproximadamente 5.000 años se constituyeron las primeras Ciudades-Estado en la antigua Mesopotamia, en Asia. Eran centros urbanos amurallados para defenderse de ataques del exterior, y estaban organizados para abastecer sus necesidades de alimentación, salud, defensa, educación, etc., generalmente basados en criterios religiosos.
Hace 2.500 a 3.000 años atrás florecieron las Ciudades-Estado en la antigua Grecia, denominadas también polis (de ahí el concepto de “política”), entre las que se destacaron Atenas y Esparta, de donde nos viene el concepto de “democracia”.
Entre los años 800 y 1.000 de nuestra era también los mayas desarrollaron Ciudades-Estado en los territorios actuales de Centroamérica y México. La más famosa es Chichén-Itzá. Posteriormente desaparecieron, incluso antes de la llegada de los españoles.
La Europa medieval se caracterizó por las formas feudales de Estados con poder absoluto del monarca. Sin embargo, desde épocas tempranas, ciertos sectores de la nobleza trataron de poner límites al poder discrecional del rey, como la famosa “Magna Carta” del año 1.215 otorgada por el rey de Inglaterra a los barones sublevados contra el despotismo.
La crisis feudal en Europa motivada por violentas guerras territoriales durante el siglo XVII provocó la firma del Tratado de Paz de Westfalia (1648), actual territorio alemán, entre las principales potencias europeas. Se iniciaba así un nuevo orden social que reconocía como fundamentos de los nuevos Estados la unidad territorial y la soberanía política sobre sus territorios, y el fin de los derechos hereditarios feudales sobre las mismos: nacía el Estado-Nación.
El derrocamiento definitivo del orden feudal por la revolución burguesa adopta y consolida la estructura del Estado-Nación y el sistema democrático representativo en sus formas republicana y de monarquías constitucionales, bajo la ideología liberal. Este nuevo Estado ya no es la representación de una voluntad divina, como la del monarca, sino la conjunción de voluntades de todos los ciudadanos y ciudadanas que aceptan someterse a leyes comunes como la mejor manera de convivir y resolver sus problemas comunes.
Es importante retener, por tanto, algunos conceptos claves.
- El Estado-Nación moderno es producto del desarrollo histórico del capitalismo bajo hegemonía de la burguesía, fundado en la ideología liberal y el republicanismo.
- El Estado-Nación es principalmente el producto de una revolución social contra el poder feudal despótico, con participación de las clases explotadas, y hegemonizada finalmente por la burguesía (burguesías nacionales). El proceso revolucionario del capitalismo tardó cerca de 200 años en afianzarse como sistema universal. En ese proceso surgieron los modelos socialistas alternativos, como el soviético.
- La revolución burguesa es a la vez productiva (revolución industrial), social (irrupción de las masas en la política); política (consolidación del Estado-Nación democrático); e ideológica (el liberalismo, que establece que el poder está en el pueblo y no en Dios).
PARTE II – DE LA DEMOCRACIA AL CAMBALACHE: CÓMO NOS ROBARON LO PÚBLICO
¿Y qué significa el “Estado sin poder”?
El poder del capitalismo global despojó al Estado nacional de soberanía, o en todo caso le dejó un margen tan pequeño de soberanía con el cual realmente no tiene la menor posibilidad de solucionar los graves problemas que afectan a sus ciudadanos y ciudadanas.
Tomemos un ejemplo propio. Cuando Horacio Cartes fue electo presidente, denunció públicamente que existían más de 3.000 multimillonarios en Paraguay que no pagaban impuestos, cosa que nadie hizo antes, ni siquiera el gobierno “socialista” de Lugo. ¿Por qué no pagaban? Porque tenían sobornadas a las autoridades del entonces Ministerio de Hacienda. Un alto dirigente de la Unión de Gremios del Paraguay (UGP) solía decir: “¿Para qué vamos a pagar impuestos si nos sale más barato comprar senadores y diputados?”. ¿Y ahora pagan? No; siguen sin pagar. ¿Por qué? Porque esos multimillonarios forman parte de las élites que manejan el país y mantienen sometido al gobierno. Esto significa que los “corruptos” no son solamente esa mayoría de senadores, diputados, jueces, fiscales, funcionarios, sobornados por las élites poderosas, sino fundamentalmente esos sectores empresariales, sojeros, ganaderos, banqueros, etc., que sobornan a los funcionarios del Estado y a los representantes políticos. Por eso decimos que el “sector público” no representa los intereses del pueblo o de la ciudadanía sino los de una élite corrupta que maneja al Estado: la oligarquía.
A eso debemos agregar que, desde décadas anteriores, el crimen organizado se vino apoderando de amplios sectores empresariales, de los partidos políticos que colocan representantes en el Poder Legislativo, y de funcionarios públicos en general, configurando lo que se conoce como “narcopolítica”. El crimen organizado es parte de la oligarquía.
Un Estado como el nuestro, en el que el pueblo no participa, capturado por bandas mafiosas que lo usan para robar y hacer negocios privados, y que además carece de soberanía porque se encuentra sometido a los mandatos del poder global del mercado, es un cambalache sin posibilidad alguna de responder a las necesidades y expectativas de sus ciudadanos. De ahí nace la frustración de la política, la apatía, el desengaño, el descreimiento, o la “anti política”, la bronca contra la política, que apunta al desprestigio de los partidos políticos y a los mecanismos de la representación democrática.
La nueva ola “libertaria” de las derechas mundiales apunta en primer lugar a criticar a un inventado “globalismo” que pretende la destrucción del puritanismo moral, familiar, sexual, de las costumbres “tradicionales”, de la propia nación, y de la supremacía blanca mediante las migraciones masivas. En realidad, el único “globalismo” es la globalización provocada por la expansión capitalista, que no tiene vuelta atrás, y que unificó el mundo no solo económicamente, sino culturalmente.
Mediante sus guerras focalizadas como Afganistán, Irak, Ucrania, etc., y los desastres económicos que provoca en todo el mundo -como fue la mencionada crisis financiera del 2008-, moviliza millones de migrantes que ya no pueden vivir en sus países y buscan desesperadamente algún lugar que les dé oportunidad de vivir y trabajar. Esta situación de desencanto de la democracia, del mercado y sus promesas frustradas, de inseguridad y desconfianza, agravada por el desempleo masivo y el desarrollo infinito de las desigualdades sociales, provoca que las masas, por desesperación y desilusión del sistema, se vuelquen a apoyar nuevas figuras políticas disruptivas, chiflados, delincuentes y oportunistas, como los nuevos salvadores del Estado en crisis.
Estos nuevos líderes como Trump, Putin, Orbán, Elon Musk, Bukele, Milei, Meloni, Alice Weidel, etc., podrán ser “libertarios”, anti globalistas, nacionalistas, o magos, pero la realidad es la misma: el Estado nacional carece de capacidad de solucionar los problemas de la gente porque su poder fue expropiado por las corporaciones que manejan el capitalismo global. El camino del futuro no está en volver a los antiguos Estados amurallados, en los que nadie puede sobrevivir a largo plazo, sino en un entendimiento global, con poder real para resolver los grandes problemas actuales de toda la humanidad.
La crisis de la globalización, la crisis de la democracia y del Estado Nación engendra -sobre todo en las potencias del mundo capitalista- desorientación, impotencia y desesperación de las masas acostumbradas a ciertas condiciones de estabilidad económica, laboral, política y cultural, generadas por el Estado de Bienestar. Bordoni y Bauman hablan de la “treintena gloriosa” (1940-1970) y de la “treintena opulenta” (1970-2000) en Europa y EEUU, como resultado de la rápida evolución del Estado de Bienestar y de la confianza de la sociedad en su capacidad de garantizar la estabilidad y la seguridad. Ese mundo se acabó, desapareció bajo la mirada atónita de la ciudadanía sometida ahora a la pérdida acelerada de sus bienes, sus casas, sus trabajos, sus ahorros, de la confianza en el Estado, de la desintegración de sus familias, de la profundización del aislamiento social, de las migraciones y del avance arrollador de una cultura distópica. Esta profunda crisis hace aflorar los miedos más atávicos y primarios en los seres humanos e impulsa a la violencia contra todo lo que pueda ser identificado como un “enemigo” o culpable de la espantosa situación en que viven. Los desastres sociales generados por los países centrales en la “periferia” del capitalismo para lograr alcanzar los niveles de desarrollo y consumo “opulento” se traslada ahora al interior de los mismos, con consecuencias que aún no podemos prever cabalmente[3].
Volvamos al caso de Paraguay: ¿Qué es la oligarquía?
Es el conjunto de personas, familias y corporaciones que manejan el país representando los intereses del capitalismo global, controlando la economía, la política, la cultura, la información, y defendiendo la estabilidad del sistema y su inserción en el mercado.
Curiosamente no hay en Paraguay un “mapa” consolidado de la oligarquía. Hay varios mapas, como un trabajo de Oxfan del 2016: Yvy jara. Los dueños de la tierra en Paraguay. Así como investigaciones sobre las grandes corporaciones del agronegocio y del capital financiero, empresas, etc. Es muy conocida en nuestro país la referencia a “los barones de Itaipú”, así como el poder de los “brasiguayos” y de las poderosas cooperativas menonitas. También se suele mencionar el concepto de la “Patria Contratista”, en referencia a un selecto grupo de empresas que se turnan sistemáticamente para ganar las licitaciones del Estado en todos los rubros. Otros hablan de “las mafias institucionales”, enfatizando que la Policía Nacional se encarga de ciertas áreas delictivas; las Fuerzas Armadas del contrabando de frontera; las coimas y negociados en las instituciones estatales, etc. Y el crimen organizado que incluye producción y tráfico de drogas, contrabando de armas, de cigarrillos, de vehículos robados, de pesticidas agrícolas prohibidos, de falsificaciones en general, y seguramente muchos otros rubros secundarios. Por supuesto, ninguna de estas actividades rendiría sus frutos sin una poderosa red de lavado de activos y soborno y complicidad de autoridades y “políticos”[4].
Los grandes exponentes de esta oligarquía se entrelazan en variados rubros. El grupo Cartes, por ejemplo, abarca casi todos los rubros de la economía, legales e ilegales, así como los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo los llamados “extra poderes” como la Fiscalía, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura, etc. El sector de “los barones de Itaipú” se enriqueció a partir de la sobre facturación de obras de dicha hidroeléctrica, que en principio estaba presupuestada en 3.000 mil millones de dólares, pero se terminó pagando, milagro financiero de por medio, casi 80 mil millones de dólares: 26 veces más que su costo inicial.
La exclusión social, económica, política y cultural es el sello característico de la dominación oligárquica, constituida por clases que se consideran superiores al pueblo común por sus apellidos, orígenes o poder económico o político. Mientras no logremos cambiar este “chip”, hegemónico en nuestra sociedad tradicional, es imposible lograr la participación política efectiva o, en otras palabras, una ciudadanía activa.
El sistema controlado por una oligarquía ¿se da solo en Paraguay?
El desarrollo del poder oligárquico es un fenómeno histórico latinoamericano que tiene sus raíces en el proceso de colonización, entre los siglos XV y XIX. Pero en cada país se dio de una forma específica, de acuerdo con su propia formación social. Por eso hay similitudes y diferencias, aunque la matriz oligárquica está presente en todos los países latinoamericanos. Este fenómeno representa la forma histórico-cultural particular de organización del poder colonial y postcolonial, y de inserción de las sociedades latinoamericanas en el capitalismo global.
El proceso de independencia del poder colonial español adoptó, por parte de las oligarquías locales, la forma del Estado burgués sin burguesía, ni revolución industrial o social y, por supuesto, sin ciudadanía, porque “el pueblo no estaba preparado para la democracia”. Esa concepción es común no sólo en las oligarquías latinoamericanas neocoloniales, sino en la mentalidad totalitaria actual.
Hablamos antes de Carlos Antonio López. Revisemos un poco qué proponía su “Catecismo Político y Social” de 1855: “Pregunta: ¿Es prueba de patriotismo poner en evidencia los vicios más o menos reales de la organización política de su país? Respuesta: De ninguna manera. Pregunta: ¿Qué debe hacer el patriota para que mejoren las condiciones de su país? Respuesta: Mantener la confianza en que los gobiernos lleguen a modificarse a sí mismos”. Por supuesto que no encontraremos una pregunta subsiguiente que explique cómo los gobiernos pueden llegar a corregirse a sí mismos. Esta proto Constitución se mantuvo ideológicamente intacta hasta la Constitución de 1992.
Teodosio González[5], por su parte, habla de la “…ocultación sistemática y completa a los gobernados de los actos realizados y propósitos sustentados por los gobernantes en relación a la marcha política y financiera del país, incluso a los propios partidarios políticos”. De hecho, el secreto de la información, base fundamental de la corrupción histórica de las instituciones económicas, políticas y sociales para facilitar la apropiación y distribución de los recursos públicos, es una herramienta institucional de poder oligárquico. El pueblo raso no tiene por qué entender de los asuntos de gobierno.
El insospechado Bolívar decía, en 1819: “La libertad indefinida, la democracia absoluta, son los escollos a donde han ido a estrellarse todas las esperanzas republicanas”.
Lucio López, escritor argentino, en su libro La Gran Aldea (1884), describía así al pensamiento oligárquico de su país: “Si las leyes del universo están confiadas a una sola voluntad, no se comprende como lo universal puede estar confiado a todas las voluntades. El sufragio universal, como todo lo que responde a la unidad, …es el voto de uno solo reproducido por todos. En el sufragio universal la ardua misión, el sacrificio, está impuesto a los que lo dirigen, como en la armonía celeste, el sol está encargado de producir la luz y los planetas de rodar y girar alrededor del sol, apareciendo y desapareciendo como cuerpos automáticos sin voz ni voto en las leyes que rigen la armonía de los espacios.
Somos la clase patricia de este pueblo, representamos el buen sentir, la experiencia, la fortuna, la gente decente, en una palabra. Fuera de nosotros, es la canalla, la plebe, quien impera. Seamos nosotros la cabeza; que el pueblo sea nuestro brazo”.
Diego Portales, figura fundamental de la consolidación del Estado en Chile y ministro de relaciones exteriores decía en 1922: “La democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en países como los americanos, llenos de vicios, y donde los ciudadanos carecen de toda virtud como es necesario para establecer una verdadera república […] La república es un sistema que hay que adoptar, pero ¿sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes”.
Podemos saltarnos las referencias al fascismo paraguayo instalado por el advenimiento del Estado Militar, la Revolución del 47 y la dictadura de Stroessner, porque son más recientes y las vivimos en carne propia. Lo trágico del totalitarismo es que no pertenece al pasado estalinista, hitlerista o fascista, sino que es una doctrina actual y operante en las “nuevas” concepciones “libertarias”.
Esta línea común de pensamiento se manifiesta tanto en un Hitler que sostenía que: “El más fuerte debe dominar y no mezclarse con el más débil”; como en los modernos ideólogos de la libertad como Bukele (“El que perdona al lobo sacrifica a las ovejas”), Milei (“…el mundo había caído en una oscuridad profunda y ruega ser iluminado…por el faro argentino, lógicamente), Trump (“Dios me salvó para hacer a EEUU grande de nuevo”), Meloni (la madre coraje que salvará a la patria huérfana), Alice Weidel (“la mayor carga pública son los pobres y los migrantes”), etc.
El denominador común que atraviesa la historia de la racionalidad oligárquica en sus diferentes modalidades universales se resume en la existencia de un grupo exclusivo de seres humanos superiores étnica e intelectualmente que van a salvar al pueblo cretino (los “otros”, la plebe, los débiles, la patria huérfana, la chusma carente de virtudes democráticas) de las garras del enemigo (los exaltados, los ilusos, los globalistas, los comunistas, las feministas, los lobos, los pobres, los migrantes, los inmorales, etc.). Para ello fueron elegidos por Dios, dotados de luz y virtudes especiales, sentido común, y una moral mejor que todas que merece ser impuesta, aun por la fuerza. Actualmente, con una buena dosis de demagogia, desinformación, engaño y publicidad, enfrentan a un inexistente “globalismo” mientras que ellos y ellas son los principales agentes de la globalización capitalista que generó la frustración y el desengaño de las masas que los idolatran.
Curiosamente, en la etapa de máximo desarrollo global y de pugnas radicales por el control del mercado mundial, las principales potencias, ahora también estimuladas por las políticas proteccionistas de Trump, han vuelto a un refrito, vetusto y anacrónico discurso nacionalista; de Putin a Trump, de Orban a Xi Jinping, de Bukele a Milei, a Meloni y a Weidel, se empachan de grandeza nacional y de faros luminosos para la humanidad.
Pero no todos juegan este ridículo y absurdo juego, ya que apuestan a políticas de bloques hacía una modalidad menos injusta de globalización.
Por qué hablamos de una cultura oligárquica operante
¿De dónde provienen nuestras ideas y creencias sobre la realidad? Obviamente, de nuestras culturas. Muchas de nuestras ideas y creencias provienen de prácticas históricas del pasado que quedaron cristalizadas en la memoria colectiva. Cuando tratamos de entender fenómenos como el origen del racismo y de la ideología del supremacismo blanco, es inevitable concluir de que se trata de prejuicios ancestrales sin fundamento real alguno, en pleno siglo XXI.
El Proyecto internacional Genoma Humano, realizado desde 1990, presentado por Bill Clinton y Tony Blair en el año 2000, y anunciado oficialmente en el 2016, determinó claramente que todos los seres humanos actuales comparten un antepasado femenino común que vivió en África entre 170 y 130 mil años atrás. Sabemos, por tanto, que todas las “razas” provenimos de un tronco humano común del África. Ese descubrimiento científico elemental todavía no entró en la cabeza de la mayoría de la población mundial. Así es que si hay algo difícil de superar son los prejuicios inscriptos en nuestras culturas.
Muchos estudiosos actuales siguen afirmando que en el país líder de la “igualdad” y la democracia en América, los EEUU, el prejuicio racial continúa operando, principalmente en referencia a los negros. La esclavitud de los negros vino a Norteamérica con la colonización inglesa hace más de 400 años. El movimiento abolicionista desembocó en la Guerra de Secesión y en la Proclamación de Emancipación de 1863, y la esclavitud recién fue abolida mediante la ratificación de la Decimotercera Enmienda a la Constitución en 1865. ¿Terminó realmente el racismo en los EEUU con esa medida? Legalmente sí; culturalmente no. Una creencia de 400 años atrás sigue vigente para un importante sector de la ciudadanía americana. A pesar de haber tenido un Presidente negro y de la amalgama cultural histórica[6].
La misma pregunta podemos hacernos respecto a Paraguay y a la imagen del indio. Aquí conviven “el orgullo de la raza guaraní” con un profundo desprecio al indio, la población más pobre y degradada del país. Y, sin duda, la población paraguaya es principalmente producto del mestizaje. Esta esquizofrénica e hipócrita actitud es el resultado de conflictos culturales inconscientes no resueltos que están activos y operantes en la vida cotidiana de nuestra población. ¿Qué es “lo español” y qué es “lo indígena” en nuestras raíces culturales?
El mito del “ser nacional” paraguayo se construyó sobre prejuicios y falsificaciones de la historia, una identidad idílica que a fuerza de repetirse se asume como real. Y es una gran mentira que debe desenmascararse. La única manera de hacerlo es investigar y releer críticamente nuestro proceso histórico, debatir y corregir el fraude de la fabulación oligárquica. Y comparar los comportamientos y actitudes consignados por la historiografía más creíble con los sistemas de creencias que hoy manifiestan importantes sectores de nuestra población, para entender qué es lo que venimos repitiendo desde tiempos ancestrales.
A la academia y a las instituciones “científicas” de origen oligárquico no les interesa avanzar por este camino de los estudios culturales más profundos, porque podrían conspirar contra la mitología conservadora que sustenta nuestra supuesta identidad nacional y los fundamentos de nuestro Estado totalitario.
“Para muestra basta un botón”, reza el refrán. Hace poco veía un video progresista de nuestro medio -hecho con la mejor intención- que invitaba a valorar la importancia de la movilización callejera para reclamar derechos. Y el primer ejemplo histórico en el video se refería al movimiento emancipador de la revolución comunera en Paraguay. Presentada exclusivamente como una rebelión contra la opresión colonial española, no podría ser más que una expresión emancipadora de la población colonial. Eso es lo que aprendimos en la historia que estudiamos en la escuela. Pero nadie nos explicó más detalladamente sobre el sistema de las encomiendas como un sistema de esclavitud, explotación y violencia contra el sistema social de los carios-guaraníes (y no solo ellos), fundamentalmente contra las mujeres. Una de las prácticas de los encomenderos eran las famosas “rancheadas”: ataques por sorpresa a colectividades indígenas para raptar mujeres, sometidas a explotación productiva y reproductiva. En “El Indio Colonial” Branislava Susnik apunta lo siguiente:
“Los comuneros, entendiendo bajo su libertad económica también la de las rancheadas, ‘fueron enviados por los lugares y casas de los naturales vasallos de V. Mgd. y les tomaron sus haciendas y les hacían venir a palos a trabajar y servirse de ellos y les tomaron sus mujeres e hijas por fuerza y contra su voluntad vendiéndolas, trocándolas por ropas y rescates de manera que los indios se alteraron y estuvo a punto de perderse todo’ (11); los desmanes individuales abundaban, pero siempre pudo aducirse la causa legal de la ‘resistencia’ de los indios.” (Documentos históricos y geográficos relativos a la Conquista y Colonización Rioplatense. Buenos Aires, 1941. Relación escrita por el escribano Pedro Hernández, sobre lo ocurrido en el Río de la Plata, desde el arribo de la expedición de Don Pedro de Mendoza; 28 de Enero de 1545; p. 404). Deberíamos tratar de entender mejor la complejidad del poder colonial y su derrotero de sangre, destrucción y muerte, en la que los encomenderos se llevaban el premio mayor.
PARTE III – REPETIR O TRANSFORMAR: ¿QUÉ APRENDIMOS DEL FRACASO DEL CAMBIO?
Pero ¿por qué estamos como estamos?
No podemos contestar cabalmente esta cuestión sin un diagnóstico serio, producto del debate más amplio posible y de un concomitante proceso de educación política que estimule la formación de ciudadanía. Parece claro que la prédica de derechos y la denuncia no nos permitió avanzar gran cosa (algunos usan el concepto “auto complacencia”).
Por eso, resumiría algunas líneas del debate imprescindible:
- Abordar decididamente el problema de la desorientación y de la apatía social que nos afecta, tratando de sostener la incertidumbre de la búsqueda, sin aventurar respuestas apresuradas, estereotipadas y repetitivas. Si queremos algo diferente y efectivo no podemos seguir repitiendo más de lo mismo que nos ha llevado al fracaso. Eso no significa “parar” la acción política. Significa dar prioridad a la racionalidad y al sentido de la acción antes que al activismo, que es nuestra forma preferida de proceder.
- La lógica fundamental de nuestra acción colectiva ha consistido en disputar electoralmente al Partido Colorado para implementar nuevas soluciones desde el gobierno. Esa lógica contiene errores de diagnóstico muy elementales, empezando por el hecho de que no existe una ciudadanía o masa crítica implicada realmente en un proyecto de cambio. Tampoco existe el proyecto, aunque talvez existan muchos proyectos de grupos y sectores. El Estado sin ciudadanía es un sistema institucional manejado por los intereses de los dueños del país, del cual “el pueblo” está excluido. Los derechos democráticos constituyen más que nada una ficción jurídica porque no funciona el principio de igualdad ante la ley, y el sistema de justicia es solo una ficción. El propio sistema electoral está montado para que ganen siempre los poderosos y sus sirvientes, y nosotros aceptamos disputar electoralmente con un sistema viciado y mentiroso.
Habrá quienes cuestionen estas afirmaciones, ya que logramos ganar en el 2008; pero hasta hoy no tenemos claridad sobre cómo logramos ganar la presidencia en el 2008, ni por qué cayó ese gobierno, ni sus consecuencias. Y seguimos insistiendo con el tema de “los políticos corruptos” sin entender que es un epifenómeno o consecuencia del sistema de poder oligárquico, no su causa. Estos enunciados son solamente indicativos, ponen temas de debate sobre la mesa.
- Nuestras prácticas políticas como sector progresista son culturalmente sesgadas y poco inclusivas. Necesitamos reflexionar e investigar sobre nuestra cultura, o sobre nuestras culturas, para poder comprender, debatir e incluir a los grandes sectores sociales en la lucha democrática. Confundimos disputa electoral con lucha política. Mientras las mayorías sociales no sientan que esta situación ya no puede seguir así, no habrá cambio posible. Solo continuará un juego perverso en el que ciertos sectores “opositores” pasan a ocupar cupos en el sistema de gobierno, para seguir reproduciendo el sistema de preservación de los intereses oligárquicos, y su propia permanencia en dicho juego.
- Necesitamos debatir cómo recomponer y fortalecer los movimientos sociales y la participación real de la ciudadanía. No podemos seguir alimentando el mensaje: “voten por mí, que yo les voy a salvar”. Dos cuestiones son claves: cómo construir Estado y cómo construir ciudadanía, es decir, ciudadanía con poder real.
- Necesitamos debatir qué pasó con el gobierno de Lugo (en realidad de la APC). Mientras no entendamos por qué fracasó este intento progresista, corremos el riesgo de repetir lo mismo. Culpamos a los conspiradores de la oligarquía apoyados por la embajada americana. Eso estaba cantado desde el triunfo del 20 de abril (fecha que la “ciudadanía” ni siquiera recuerda); pero ¿cuál fue nuestra responsabilidad en ello?
Podemos imaginar, por unos segundos, ¿qué pasaría si mañana, por alguna inesperada situación, el “progresismo” volviera a conquistar el Poder Ejecutivo, y hasta el Poder Legislativo? Dudo que pueda tener la unidad, el apoyo y las condiciones para una gestión exitosa…si es que no termina rápidamente en un desastre. ¿Sabemos cómo gobernar el país de una manera alternativa a la que criticamos al Partido Colorado, o solo tomaremos por asalto las instituciones para continuar haciendo lo mismo? Porque más importante que cómo ganar, es cómo gobernar.
¿Cuál es la diferencia entre lucha electoral y política?
Es un tema importante de debate. Asumo que “hacer política” es desarrollar participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos: educación, salud, servicios, vivienda, trabajo, medio ambiente, seguridad, comunicaciones, etc. Todo lo que afecta la convivencia y el bienestar colectivo es política. Nombrar representantes para el gobierno del Estado se inscribe en la lucha electoral, que también es política porque se trata de elegir representantes que respondan a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Pero hoy los cargos son disputados en función del poder económico y del prebendarismo. Y en eso siempre nos ganarán de lejos los que manejan ese poder, si no logramos transformar la conciencia de la gente y desarrollar su responsabilidad para elegir, exigir y controlar a sus representantes.
Es triste ver que muchos sectores de los movimientos sociales se autoconvocan cada cinco años para disputar cargos electivos, sin entender que en nuestra cultura las lealtades partidarias, familiares y de amigos están por encima de la conciencia de clase. Es una de las características de la cultura oligárquica. Pero nunca se reúnen para aunar fuerzas por objetivos no electorales. La educación pública, por ejemplo, no representa una prioridad real de los movimientos sociales, excepto de intelectuales y ONGs progresistas en forma dispersa. En cinco años el gobierno aumentó el subsidio a los empresarios del transporte en 568%, y nadie movió un dedo. No hay manera de sostener un proyecto político alternativo si los movimientos sociales no desarrollan mayor participación política. El activismo es acción política, aunque poco eficaz y muy desgastante, porque la conciencia de derechos está poco desarrollada por complejas causas que más arriba mencionamos.
Para avanzar es imprescindible el desarrollo de una pedagogía política. La prédica de derechos, las consignas y eslóganes repetidos hasta el cansancio, las denuncias y críticas en foros aislados, etc., no nos han permitido avanzar en el desarrollo de la conciencia ciudadana. ¿Será que sabemos dialogar adecuadamente con los “diferentes” a nosotros?
¿Es posible el diálogo político para la construcción de un proyecto de cambio?
Habitualmente hablamos de la necesidad de diálogo y entendimientos en la oposición. En realidad, se dieron muchos diálogos, generalmente con bajos niveles de éxito. Sería interesante repasar un poco las experiencias de los últimos tiempos.
“Visión Paraguay”: impresiones de un coordinador de diálogos políticos
Entre el 2001 y el 2002 se organizó en Paraguay una experiencia de diálogo político entre aproximadamente 40 líderes de sectores políticos, sociales, económicos, culturales y religiosos del país, llevado a cabo en tres talleres de dos días de duración cada uno. Esta experiencia estuvo patrocinada por el PNUD y coordinada por la Fundación En Alianza. La metodología de construcción de escenarios de futuro utilizada por grandes empresas fue adaptada por Adam Kahane para impresionantes procesos de diálogos políticos, entre ellos los que precedieron, entre 1991 y 1992, la llegada de Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica (Mont Fleur), en una sociedad desgarrada por el sangriento apartheid; otros con similares niveles de conflictividad histórica como “Visión Guatemala” (1998) y “Destino Colombia” (1997); y muchos otros más.
Voy a transcribir algunos extractos sobre las impresiones de Adam Kahane de su experiencia en Paraguay, de su libro Como resolver problemas complejos (Editora Senac. Sao Paulo):
Para resolver un problema de manera pacífica las personas involucradas necesitan conversar y escuchar. Sin embargo, hay más de una forma de conversar y escuchar, y algunas de esas formas difícilmente ayudan.
Observé esa forma de comunicación prácticamente inútil en el problemático contexto paraguayo. A los paraguayos aparentemente les gusta contar historias terribles y extrañas sobre su país. En mi primera noche en Paraguay, en el 2001, un candidato a la presidencia se vanaglorió de la guerra suicida de la Triple Alianza (1864-1870) que Paraguay luchó contra tres países vecinos más poderosos (Brasil, Argentina y Uruguay), y perdió la mitad de su población. Fue necesario importar hombres para recuperar su población. “Somos”, concluyó él con un floreo, “un pueblo feroz y loco”.
Fui a Paraguay a trabajar con un grupo de 45 personas en el que participaban los políticos más liberales y patrióticos, activistas, empresarios, generales, jueces, periodistas, intelectuales, campesinos y estudiantes. Habían acordado conversar entre ellos, pero me sorprendió la lentitud con que avanzaba nuestro trabajo. La mayoría de los participantes parecía extremadamente desconfiada, cínica, pesimista y dubitativa para hablar abiertamente. Se sometían a mi opinión, aun en cuestiones que ellos conocían mejor que yo. Las conversaciones eran circulares; los entendimientos ya venían arreglados; los compromisos no se mantenían.
Observé este patrón de comportamiento en Paraguay, donde fue pintado con vivos colores, pero ahora soy capaz de reconocerlo en otras partes. Hoy lo reconozco en la mayoría de las organizaciones en las que los jefes dan órdenes y los funcionarios tienen miedo de decir lo que piensan. Basta comparar lo que las personas dicen en reuniones con los jefes, y lo que dicen fuera de ellas, en los corredores, ascensores, baños o mientras conducen sus autos. Un resignado funcionario público mexicano me contó un chiste sobre un ministro del gobierno que preguntó a uno de sus funcionarios si los cocodrilos podían volar. “No ministro”, respondió el funcionario. Pero el ministro dijo: “Yo creo que sí pueden volar”. “Ud. tiene razón ministro”, retrucó rápidamente el funcionario, “pero vuelan al ras del suelo”. Ese chiste corresponde a la mayoría de las organizaciones con las cuales trabajo.
La raíz de no escuchar es la convicción de tener la verdad. Si yo ya sé la verdad, ¿para qué necesito escuchar al otro? A lo mejor por educación o experiencia debo fingir que oigo, pero lo que realmente necesito hacer es decirle lo que yo sé y, si el otro no me escucha, repetiré lo que dije de forma más taxativa. Todos los sistemas autoritarios se apoyan en la premisa de que es el jefe el único que sabe la respuesta correcta.
En pocas palabras, impresionamos por un estilo de “diálogo” hipócrita, adaptado a las condiciones de las asimetrías de poder, simulando entendimientos y compromisos que realmente no estamos dispuestos a cumplir. Algunos lo llaman un “diálogo con agendas ocultas”. Yo creo que es un asunto histórico-cultural más complejo: un reflejo propio del sometimiento colonial al poderoso, la desconfianza, el mimetismo y la simulación para sobrevivir. Otros hablan de la “parresía fobia”, el temor a expresar lo que se piensa realmente con libertad y franqueza. Lo que fuere, necesitamos debatirlo y comprenderlo, a riesgo de repetir constantemte esa atávica manera aprendida de relacionarnos.
Los diálogos más recientes en Paraguay
¿Cuántos diálogos y proyectos se realizaron en la historia reciente de nuestro país? ¿Cuándo se realizaron? ¿Entre quienes? ¿Con qué resultados y proyecciones?
Según los registros de Milda Rivarola y de Jorge Talavera se dieron, desde el 97, aproximadamente siete procesos de diálogos sociales de distintas características. Hacía el 1978 se dio el Acuerdo Nacional, pacto interpartidario de la oposición para enfrentar a Stroessner. Y Wasmosy impulsó el llamado “Pacto de Gobernabilidad”, que hasta ahora sustenta el sistema de cuoteo institucional en la CSJ, CM, Jurado de Enjuiciamiento, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Tribunal Electoral, elección de mesas directivas del Poder Legislativo, etc. “Esta forma “paraguaya” de construir gobernabilidad impulsada por Wasmosy, es decir mediante acuerdos entre élites y grupos dirigenciales de diferentes ámbitos políticos, sociales y económicos, a cambio de espacios de poder y prebendas, será sustancialmente repetida y mantenida activa sin solución de continuidad por todos los gobiernos que le sucedieron, llegando hasta el Gobierno de Nicanor Duarte Frutos, y en parte, hasta el nuevo Gobierno de Fernando Lugo.” (Lachi). En realidad, este sistema continúa plenamente vigente en la actualidad, y vale la pena reflexionar sobre el asunto, en el cual subyace la vocación suicida de las élites políticas de signo alternativo.
Durante el gobierno Lugo se realizaron, además de los mencionados por Rivarola y Talavera, dos importantes experiencias de diálogo. La primera fue de carácter más interno, en el área social, para elaborar una propuesta de Política Pública de Desarrollo Social (PPDS), que resultó clave para lograr una aceptable sinergia interinstitucional para el desarrollo de la política social. No obstante, se organizó un debate público con diversos sectores de la ciudadanía para corregir y ajustar la propuesta. La segunda experiencia se realizó en torno al proyecto de Innovación Estructural del Poder Ejecutivo, liderado por la Secretaría de la Función Pública, con partidos y movimientos políticos, y con el Poder Legislativo. En ambos casos se buscó el involucramiento personal del mismo Presidente de la república, aunque este último proyecto fuera cajoneado posteriormente por el propio Presidente.
También un proyecto de diálogo político sobre una Agenda País, liderado por el Poder Ejecutivo, fue propiciado por el PNUD con la participación de la OEA. El desinterés del Presidente en el proyecto impidió seguir adelante con el mismo.
Se impone, por tanto, un análisis que incorpore lo aprendido por medio de estas experiencias, de manera a prevenir, no evitar, algunos de los típicos problemas propios de los “diálogos” pasados por el tamiz de nuestra cultura criolla.
El trabajo de Rivarola y Talavera señala los principales problemas observados en los referidos procesos de diálogo:
- Los grupos (partidarios) de mayor poder en el gobierno, y los grupos de menor poder social (campesinos) no se suman al diálogo. Al contrario de representantes de la sociedad civil, ONGs, técnicos, y sector privado. El PE cajonea proyectos logrados.
- Fragmentación de organizaciones sociales, baja representatividad de gremios empresariales, grupos mayoritarios (Agricultura Familiar) sin órganos propios.
- Campesinos y agro-exportadores negocian sectorialmente con (o presionan con medidas de acción directa sobre) el Estado.
- Habilidades no desarrolladas de diálogo democrático (solo discurso verbal, replay del cassette ante auditorio relevante).
- Autoridades priorizan impacto mediático momentáneo sobre resultados de proceso –casi silencioso- a largo plazo.
- Feudalización de entes públicos involucrados.
- Cortoplacismo y falta de sistematicidad: diálogo conduce a propuestas puntuales sin visión país.
- Pragmatismo: Para lograr consensos mínimos, se evita debatir diferencias ideológicas realmente existentes.
Estas conclusiones constituyen referencias poderosas a la hora de analizar cómo pretendemos construir la “unidad de la oposición”. En el imaginario de la gente de “oposición” la unidad es un problema matemático, de suma y resta de votos. Sería un ejercicio muy interesante, fuera de las pretensiones de estas reflexiones, caracterizar el arco de colores y pelajes de la llamada “oposición”, y sobre todo “oposición a qué”, ya que el gatopardismo es moneda corriente en este curioso menjunje de agendas. Una de las curiosas expresiones de este espectro es el de la importancia de la “alternancia”. ¿Qué específicamente diferente tiene la “alternancia” del modelo del poder oligárquico? ¿Una élite por otra? ¿Alternancia de quienes? ¿Entendimiento entre quienes?
Mientras no se plantee con seriedad cómo incluir a las masas excluidas por el modelo del poder oligárquico, es probable que sigamos imaginando modelos democráticos elitistas irrealizables. La democracia sin ciudadanía es una fantasía. La institucionalidad republicana sin ciudadanía es solo una herramienta de opresión y abuso. Mientras nuestros diálogos incluyan solo a quienes (aparentemente) nos entendemos, seguiremos utilizando modelos excluyentes. Mientras nuestros diálogos no generen acción política y poder, y constituyan solamente intercambio de ideas, es probable que generemos más libros, pero no cambios reales.
Las condiciones del diálogo
El diálogo debería privilegiar la creación de cultura, nombrar el mundo desde la mirada de los oprimidos, violentados, reprimidos y olvidados del sistema. Para ello, las perspectivas “especializadas” (científicas, académicas, etc.) deberían ponerse a la altura de esta tarea. Si necesitamos que universidades extranjeras nos digan cómo está nuestra realidad educativa, es porque nuestra intelectualidad está extraviada, o sometida al poder opresor. Como diría Gramsci, cuando hay un divorcio tan grande y evidente entre teoría y práctica, entre lo que pregona el sistema y lo que en realidad hace, es porque la hegemonía funciona muy bien. Los análisis e ideas que no pasan por la práctica política no crean cultura, no ayudan a transformar la realidad.
Debate sobre acuerdos estratégicos en el progresismo
Los acuerdos entre grupos políticos diferentes -y podría agregar también “inter-grupos”, estuvieron, al menos desde la campaña de la APC en el 2007, vinculadas estrictamente a cuotas en cargos electivos, y al capricho personal del líder. Por ejemplo, la división entre el FG y Avanza País, encabezado por Mario Ferreiro, quien fue el “caballo” de Lugo al inicio de la campaña presidencial del 2013, se produjo porque un sector dirigente del FG no aceptaba la candidatura de Ferreiro y no quería “ceder” lugares en “su” lista de senadores a candidatos del sector Ferreiro.
El comportamiento sectario y destructivo es más intenso en la oposición y en el progresismo que en el propio Partido Colorado, que prioriza el poder corporativo por sobre el de grupos. El poder real del progresismo solo puede articularse a partir de los movimientos sociales; y estos están actualmente profundamente fragmentados. Y las herramientas fundamentales que tiene el progresismo, cuanto menos, para estimular ese proceso son su capacidad de develar y confrontar los componentes y falsedades de la cultura hegemónica; y la creatividad para recomponer la sociabilidad humana destruida por la exclusión oligárquica.
En uno de los tantos grupos virtuales, hace un tiempo, alguien preguntaba qué podemos hacer ante esta coyuntura tan adversa y caótica. Y rescato una de las opiniones que sintetiza el sentido común de muchos exponentes del progresismo.
Y ahora, ¿qué hacemos? Ganar elecciones, pero ir por lo más sencillo: las concejalías. Es más barato, más accesible. Elegir los distritos donde hay más posibilidades de ganar y enfocar nuestras fuerzas y recursos a esos lugares; no dispersarnos llenándonos de candidatos por todos lados. Ganar algunos cargos en unos cuantos distritos, y con eso armar la plataforma para impulsar otras candidaturas para las próximas elecciones, con la misma lógica. Organizarnos y también madurar las prioridades entre lo importante para el país y las ambiciones personales.
Me parece fundamental esta última afirmación; no así la lógica de la propuesta. Esta misma lógica siguieron prácticamente todos los grupos políticos opositores: Encuentro Nacional; País Solidario; Patria Querida; Frente Guasú y muchísimos movimientos… Y no hemos recogido gran cosa en más de 30 años. ¿Por qué repetimos más de lo mismo esperando resultados diferentes? La teoría cuantitativa-acumulativa no funciona mientras se inscriba solamente en una estrategia electoralista y no política. El poder oligárquico fue capaz de corromper a importantes dirigencias del movimiento campesino y sindical. Le es extremadamente sencillo corromper a concejales (lo hizo con cientos de concejales “opositores”), lo más bajo en la tarifa del mercado de la corrupción. Y no es solamente dinero. Es ganarles mediante la tentación de adscribirse al poder dominante y participar, por un breve período de tiempo, de la fantasía de pertenencia a un club de alto prestigio. Ejemplos conocidos sobran, desde el caso de Patrick Kemper de Hagamos, los “liberales cartistas”, el elenco de Payo que se pasó a las filas del Partido Colorado, etc.
PARTE VI – DE LA APATÍA AL PODER CIUDADANO: NUESTRO DESAFÍO IMPOSTERGABLE
¿Cómo abordar los problemas culturales que limitan la conciencia ciudadana?
Hay varios estudios que pueden ayudarnos a debatir y establecer líneas esenciales de investigación para comprender mejor cómo opera nuestra cultura en el imaginario colectivo de nuestra ciudadanía, dificultando sus posibilidades de desarrollo de conciencia y participación activa en política. Habría que releer y recuperar dichos trabajos. Por ejemplo, las obras de Susnik, no con la intención de volvernos expertos en indigenismo, sino de calibrar el impacto de sus reflexiones en función de nuestra experiencia cultural referida principalmente a los comportamientos sumisos, prebendarios y obsecuentes de nuestra ciudadanía. Los escritos de Meliá son casi proféticos en ese sentido. Y sin dejar de valorar estudios más de carácter “académico”, como los de Saro Vera o Ramiro Domínguez, ponderar el valor práctico de otros de divulgación como los de Helio Vera y sus enfoques jocosos sobre la “paraguayidad”. No habría que identificar el valor interpretativo práctico solamente con lo considerado científico.
No puede equipararse la investigación de la cultura con el “método científico”, el cual investiga cosas medibles, cuantificables, visibles o comprobables inmediatamente. La cultura, el mundo compartido del “nosotros” no es medible y cuantificable, ni equivalente a comprobaciones estadísticas; como no lo es el mundo interior de los individuos o del “yo”, el cual solo puede ser interpretado en función de la veracidad que manifieste el propio individuo. Por mucho empeño que hayan puesto ciertas corrientes psicológicas en modificar las conductas; o hacer equivaler la interioridad de una persona con su actividad neuronal, como las modernas neurociencias, la mente humana sigue siendo un gran misterio. Gadamer, el padre de la hermenéutica filosófica, influyó enormemente en un abordaje diferente de los fenómenos de la cultura, rescatando, tal como Buber, el valor del diálogo para ello. Buber diferencia claramente el mundo subjetivo del “yo” y del “nosotros”, del mundo objetivo del “ello”. El llamado “método científico” puede aplicarse al mundo del “ello”, no así a las dimensiones subjetivas de los individuos y de las colectividades. Sin embargo, para el mundo académico solo tiene valor lo que es considerado “científico”. Poca contribución podemos esperar del mismo en este momento.
Valgan estas reflexiones solo para indicar la importancia de abrir nuevas líneas en la investigación de nuestra cultura, fundamentalmente sobre la manera de operar de las matrices coloniales históricas en nuestros modos de pensar y actuar actuales.
Además, estimo que la praxis política, incluyendo la educativa, puede orientarnos mucho mejor que el mundo académico. En Paraguay tenemos muchas referencias para alimentar experiencias de formación de conciencia crítica, en una línea similar a la que planteaba Paulo Freire, no para repetirlo, sino para complementarlo con todo lo nuevo que hasta hoy hemos seguido aprendiendo. Solo una acción frontal contra la alienación colectiva impulsada por el mercado, la organización de los movimientos sociales, y la articulación de la diversidad de experiencias políticas, podrían ayudarnos a encontrar respuestas más satisfactorias a esta pregunta. Porque, de manera todavía fragmentaria, ya lo estamos haciendo.
Muchos de estos problemas ya los conocíamos. ¿Qué importancia práctica para la acción política tienen estas reflexiones?
La primera consecuencia práctica de sentarnos a tratar de descubrir qué nos pasa como parte de una élite capaz de darse cuenta de la gravedad de la situación, de pensar, escribir, educar y trabajar por un cambio, es la de asumir con seriedad este problema. Retomando lo que decía Mansuy en su libro Nos fuimos quedando en silencio, todavía no hay siquiera un principio de acuerdo sobre el diagnóstico de nuestra enfermedad, que es la condición indispensable para sugerir (con un mínimo de rigor) cualquier tipo de tratamiento. Todos y todas creemos hacer lo correcto en nuestros respectivos ámbitos de acción. Eso es real, pero claramente insuficiente. Con horror vamos siguiendo el proceso de descomposición de la convivencia social y la dignidad humana, y nos vamos encerrando cada vez en nuestro “metro cuadrado” cada vez más restringido, con la esperanza de mantener el control y el sentido dentro del mismo, así como la realidad virtual implantada por el mercado nos propone.
Otra línea práctica aquí propuesta es debatir sobre electoralismo y política. Esa es la cancha en la que la oligarquía quiere que juguemos, porque es un partido arreglado con “réferi vendido”. No se trata de descalificar la vía electoral, como seguramente algunos podrían interpretar. Se trata de ponerla en su justo lugar: jugar a la democracia sin ciudadanía; jugar al poder en un Estado sin poder, incapaz de soluciones reales para la desigualdad y la deshumanización. Para que haya Estado democrático republicano tiene que haber ciudadanos iguales, libres, formados y responsables. Apenas estamos propugnando una ficción democrática. Y así también una ficción de Estado, una ficción de institucionalidad, una ficción de sistema de justicia, una ficción de soberanía, una ficción de sufragio, etc. Aquí estamos proponiendo dejar de fingir y tratar de cambiar esta ficción en realidad.
Una consecuencia práctica de estas reflexiones es tratar de comprender por qué nuestra “débil” ciudadanía vota cada cinco años a sus mismos opresores, sabiendo que son ladrones y corruptos. Por qué se somete a la “autoridad”; por qué aguanta ser estafada de mil maneras diferentes aceptando lo que viene con resignación; por qué protesta demandando justicia a los responsables de las injusticias[7]; por qué pide soluciones de sus males al “Estado”, considerándose ella como algo distinto al Estado… En fin, podríamos elaborar una larga lista de “por qués”…
Otra consecuencia práctica es reconocer que no tenemos suficiente inserción entre la gente común. Nuestras ideas, nuestros lenguajes, nuestras maneras de acercarnos a la gente común no son bien recibidas, o al menos son recibidas con desconfianza. El lenguaje de los derechos es un idioma poco comprendido por los sectores empobrecidos, porque se apoyan en realidades duras, tan duras como la que el Partido Colorado no les va a fallar en el trueque de votos por prebendas. Desconfían de nosotros y nosotras porque les vendemos soluciones que les obligan a ponerse de pie, soluciones por las que tienen que arriesgarse y responsabilizarse. Para recibir prebendas basta agachar la cabeza y estirar la mano. Y aunque sea doloroso reconocer, desconfían de nosotros porque demostramos, en muchos casos, que fuimos tan prebendarios e inconsecuentes como aquellos a quienes criticamos. De aquí la importancia de revisar qué hicimos con el gobierno de la “alternancia”.
Cuando hablamos de dialogar para entendernos y generar proyectos de unidad, se me hace presente la reflexión de Bruce Ackerman en su obra La Justicia Social en el Estado Liberal: El liberalismo -según Ackerman- no está asociado con el contrato social ni con los derechos naturales innatos sino que es una forma de hablar, una forma de hacer cultura política en la cual las razones sustituyen a la fuerza o a la violencia. El principio de racionalidad y el principio de neutralidad constituyen las restricciones básicas que se deben respetar para que se pueda justificar el uso de recursos o de poder. No existen derechos previos al derecho a participar en el diálogo. Todos los demás derechos proceden del derecho primigenio que es el del dialogante. «Los derechos adquieren realidad sólo después de que la gente confronta el hecho de la escasez y comienza a argumentar acerca de sus consecuencias normativas» […] «siempre que alguien cuestione la legitimidad del poder de otra persona, el poseedor de dicho poder debe responder no suprimiendo al cuestionador, sino ofreciendo una razón que explique por qué tiene un mejor título que quien lo cuestiona» […] «Ninguna razón es una buena razón si requiere que el poseedor del poder afirme: a.- que su concepción del bien es mejor que la concepción del bien sostenida por cualquiera de sus conciudadanos, b.- que, independientemente de su concepción del bien, él es intrínsecamente superior a uno o más de sus conciudadanos.»
Pero todo lo aquí propuesto no tiene valor en sí, excepto el de preguntar (nos) sobre cosas que realmente nos preocupan. La mayor consecuencia práctica podría ser la de ponernos a pensar juntos lo que consideremos importante.
El desafío es ahora: pensar juntos para transformar el país
Con esta cuarta entrega se cierra un recorrido que comenzó con una pregunta sencilla pero profunda: ¿por qué estamos como estamos? A lo largo de los cuatro textos, el autor nos invitó a mirar de frente nuestra historia reciente, a reconocer el peso de la oligarquía y de un Estado capturado, a reflexionar sobre nuestras prácticas políticas y, finalmente, a indagar en las raíces culturales que sostienen la apatía y la resignación ciudadana.
La serie no pretende dar respuestas acabadas, sino abrir un espacio de reflexión crítica y de debate colectivo. Nos recuerda que la democracia no puede reducirse a un ritual electoral ni a la denuncia de los abusos de poder; necesita una ciudadanía activa, consciente y capaz de hacerse cargo de lo público. Nos interpela a dejar atrás las ficciones de Estado, de justicia o de soberanía, para construir experiencias reales de participación, solidaridad y transformación.
La invitación ahora es personal y colectiva a la vez: ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, para cambiar esta realidad? ¿Cómo podemos transformar el descontento en acción, la crítica en propuesta y la apatía en compromiso? El desafío es grande, pero también lo es la posibilidad de empezar a caminar hacia un futuro distinto. La respuesta ya no está solo en el autor, ni en los diagnósticos, ni en los debates; está en nosotros, en la manera en que decidamos asumir la tarea de reconstruir juntos un país más justo y democrático.
[1] El ínclito ex diputado colorado de Kanindeyu Julio Colmán decía, allá por el 2007: “Cargo es poder…si no tenés cargo, no tenés poder”, que es la versión oligárquica de la democracia de la cual es tributaria la mayoría de nuestro electorado. El mismo personaje, refiriéndose a una manifestación de funcionarios de la salud, decía: “Hubiera asesinado a varios manifestantes”. En dos frases tenemos un tratado completo de poder oligárquico.
[2] En realidad, el Estado paraguayo no tiene soberanía alguna sobre su territorio. El agronegocio domina los territorios del este de la región oriental y de parte importante del Chaco. Los “brasiguayos” se manejan como si fuera un estado más del Brasil. Los menonitas también se manejan de acuerdo a sus propias reglas. El narcotráfico, sin contar los territorios de producción de mariguana, tiene aproximadamente 2.000 pistas clandestinas (la mayoría en el Chaco) que mueven un promedio de 35 vuelos diarios, que con una estimación de 200 kilos de cocaína por vuelo estaría produciendo en el mercado minorista norteamericano unos 80 mil millones de dólares, dos veces el PIB de Paraguay. Habría que considerar también las vías del contrabando del crimen internacional en el Departamento de Salto del Guairá, las tradicionales de los puertos clandestinos del lago de Itaipú, y las recientemente abiertas (La Nación 20/09/22; Hoy 31/07/24; Ultima Hora 11/07/24).
[3] Una película americana del 2024, Guerra Civil, plasma en ficción el presagio del levantamiento civil y militar de ciertos Estados de la Unión contra el poder federal totalitario, enfocándose en la brutalidad humana despertada por la confrontación. En ella aparece un grupo de “soldados” que, sin pertenecer a ninguno de los bandos, se dedica a asesinar masivamente a negros y migrantes. El presagio resulta inquietante porque relata lo que ya ha venido ocurriendo, con características peculiares, en muchos lugares.
[4] Al menos desde el 2015, el Departamento de Estado norteamericano produce anualmente un informe, en el cual se describe pormenorizadamente los estamentos involucrados en el crimen internacional organizado en Paraguay.
[5] Infortunios del Paraguay, 1931.
[6] En 1862 Lincoln trató de persuadir a una representación de hombres de color que establecieran una colonia en América Central. Jefferson invocaba que “las dos razas, igualmente libres, no pueden vivir en el mismo gobierno”. Esta exclusión histórica no pudo ser remediada por las Enmiendas Decimocuarta y Decimoquinta de la Constitución. En el propio Tribunal Supremo, en 1857, una interpretación decía que “los negros no pueden ser ciudadanos en el significado de la Constitución federal” (Arendt, Crisis de la República).
[7] Como dirían los ratones: ¿quién le pone el cascabel al gato?