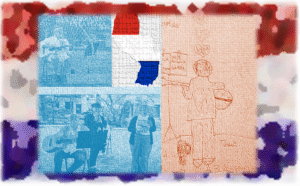¿Por qué estamos como estamos? Aportes al debate sobre nuestra coyuntura actual – Parte 3
Presentación
Este texto es la tercera parte de una serie de cuatro artículos en los que Miguel Ángel López Perito busca comprender por qué estamos como estamos. En esta entrega se pone el acento en la necesidad de un diagnóstico serio y de una pedagogía política que vaya más allá del simple electoralismo. El autor invita a reflexionar sobre cómo construir ciudadanía activa, fortalecer los movimientos sociales y repensar el diálogo político como un camino indispensable para transformar nuestra democracia.
Presentación
Este texto reflexiona sobre los límites de nuestra forma de hacer política y la necesidad de repensarla desde la raíz. El autor plantea que no basta con disputar elecciones, sino que es imprescindible construir ciudadanía, fortalecer los movimientos sociales y abrir diálogos genuinos que superen la apatía y el sectarismo. Se trata de una invitación a pensar cómo pasar del simple activismo a una verdadera pedagogía política capaz de transformar nuestra democracia.
PARTE III
Pero ¿por qué estamos como estamos?
No podemos contestar cabalmente esta cuestión sin un diagnóstico serio, producto del debate más amplio posible y de un concomitante proceso de educación política que estimule la formación de ciudadanía. Parece claro que la prédica de derechos y la denuncia no nos permitió avanzar gran cosa (algunos usan el concepto “auto complacencia”).
Por eso, resumiría algunas líneas del debate imprescindible:
- Abordar decididamente el problema de la desorientación y de la apatía social que nos afecta, tratando de sostener la incertidumbre de la búsqueda, sin aventurar respuestas apresuradas, estereotipadas y repetitivas. Si queremos algo diferente y efectivo no podemos seguir repitiendo más de lo mismo que nos ha llevado al fracaso. Eso no significa “parar” la acción política. Significa dar prioridad a la racionalidad y al sentido de la acción antes que al activismo, que es nuestra forma preferida de proceder.
- La lógica fundamental de nuestra acción colectiva ha consistido en disputar electoralmente al Partido Colorado para implementar nuevas soluciones desde el gobierno. Esa lógica contiene errores de diagnóstico muy elementales, empezando por el hecho de que no existe una ciudadanía o masa crítica implicada realmente en un proyecto de cambio. Tampoco existe el proyecto, aunque talvez existan muchos proyectos de grupos y sectores. El Estado sin ciudadanía es un sistema institucional manejado por los intereses de los dueños del país, del cual “el pueblo” está excluido. Los derechos democráticos constituyen más que nada una ficción jurídica porque no funciona el principio de igualdad ante la ley, y el sistema de justicia es solo una ficción. El propio sistema electoral está montado para que ganen siempre los poderosos y sus sirvientes, y nosotros aceptamos disputar electoralmente con un sistema viciado y mentiroso.
Habrá quienes cuestionen estas afirmaciones, ya que logramos ganar en el 2008; pero hasta hoy no tenemos claridad sobre cómo logramos ganar la presidencia en el 2008, ni por qué cayó ese gobierno, ni sus consecuencias. Y seguimos insistiendo con el tema de “los políticos corruptos” sin entender que es un epifenómeno o consecuencia del sistema de poder oligárquico, no su causa. Estos enunciados son solamente indicativos, ponen temas de debate sobre la mesa.
- Nuestras prácticas políticas como sector progresista son culturalmente sesgadas y poco inclusivas. Necesitamos reflexionar e investigar sobre nuestra cultura, o sobre nuestras culturas, para poder comprender, debatir e incluir a los grandes sectores sociales en la lucha democrática. Confundimos disputa electoral con lucha política. Mientras las mayorías sociales no sientan que esta situación ya no puede seguir así, no habrá cambio posible. Solo continuará un juego perverso en el que ciertos sectores “opositores” pasan a ocupar cupos en el sistema de gobierno, para seguir reproduciendo el sistema de preservación de los intereses oligárquicos, y su propia permanencia en dicho juego.
- Necesitamos debatir cómo recomponer y fortalecer los movimientos sociales y la participación real de la ciudadanía. No podemos seguir alimentando el mensaje: “voten por mí, que yo les voy a salvar”. Dos cuestiones son claves: cómo construir Estado y cómo construir ciudadanía, es decir, ciudadanía con poder real.
- Necesitamos debatir qué pasó con el gobierno de Lugo (en realidad de la APC). Mientras no entendamos por qué fracasó este intento progresista, corremos el riesgo de repetir lo mismo. Culpamos a los conspiradores de la oligarquía apoyados por la embajada americana. Eso estaba cantado desde el triunfo del 20 de abril (fecha que la “ciudadanía” ni siquiera recuerda); pero ¿cuál fue nuestra responsabilidad en ello?
Podemos imaginar, por unos segundos, ¿qué pasaría si mañana, por alguna inesperada situación, el “progresismo” volviera a conquistar el Poder Ejecutivo, y hasta el Poder Legislativo? Dudo que pueda tener la unidad, el apoyo y las condiciones para una gestión exitosa…si es que no termina rápidamente en un desastre. ¿Sabemos cómo gobernar el país de una manera alternativa a la que criticamos al Partido Colorado, o solo tomaremos por asalto las instituciones para continuar haciendo lo mismo? Porque más importante que cómo ganar, es cómo gobernar.
¿Cuál es la diferencia entre lucha electoral y política?
Es un tema importante de debate. Asumo que “hacer política” es desarrollar participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos: educación, salud, servicios, vivienda, trabajo, medio ambiente, seguridad, comunicaciones, etc. Todo lo que afecta la convivencia y el bienestar colectivo es política. Nombrar representantes para el gobierno del Estado se inscribe en la lucha electoral, que también es política porque se trata de elegir representantes que respondan a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Pero hoy los cargos son disputados en función del poder económico y del prebendarismo. Y en eso siempre nos ganarán de lejos los que manejan ese poder, si no logramos transformar la conciencia de la gente y desarrollar su responsabilidad para elegir, exigir y controlar a sus representantes.
Es triste ver que muchos sectores de los movimientos sociales se autoconvocan cada cinco años para disputar cargos electivos, sin entender que en nuestra cultura las lealtades partidarias, familiares y de amigos están por encima de la conciencia de clase. Es una de las características de la cultura oligárquica. Pero nunca se reúnen para aunar fuerzas por objetivos no electorales. La educación pública, por ejemplo, no representa una prioridad real de los movimientos sociales, excepto de intelectuales y ONGs progresistas en forma dispersa. En cinco años el gobierno aumentó el subsidio a los empresarios del transporte en 568%, y nadie movió un dedo. No hay manera de sostener un proyecto político alternativo si los movimientos sociales no desarrollan mayor participación política. El activismo es acción política, aunque poco eficaz y muy desgastante, porque la conciencia de derechos está poco desarrollada por complejas causas que más arriba mencionamos.
Para avanzar es imprescindible el desarrollo de una pedagogía política. La prédica de derechos, las consignas y eslóganes repetidos hasta el cansancio, las denuncias y críticas en foros aislados, etc., no nos han permitido avanzar en el desarrollo de la conciencia ciudadana. ¿Será que sabemos dialogar adecuadamente con los “diferentes” a nosotros?
¿Es posible el diálogo político para la construcción de un proyecto de cambio?
Habitualmente hablamos de la necesidad de diálogo y entendimientos en la oposición. En realidad, se dieron muchos diálogos, generalmente con bajos niveles de éxito. Sería interesante repasar un poco las experiencias de los últimos tiempos.
“Visión Paraguay”: impresiones de un coordinador de diálogos políticos
Entre el 2001 y el 2002 se organizó en Paraguay una experiencia de diálogo político entre aproximadamente 40 líderes de sectores políticos, sociales, económicos, culturales y religiosos del país, llevado a cabo en tres talleres de dos días de duración cada uno. Esta experiencia estuvo patrocinada por el PNUD y coordinada por la Fundación En Alianza. La metodología de construcción de escenarios de futuro utilizada por grandes empresas fue adaptada por Adam Kahane para impresionantes procesos de diálogos políticos, entre ellos los que precedieron, entre 1991 y 1992, la llegada de Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica (Mont Fleur), en una sociedad desgarrada por el sangriento apartheid; otros con similares niveles de conflictividad histórica como “Visión Guatemala” (1998) y “Destino Colombia” (1997); y muchos otros más.
Voy a transcribir algunos extractos sobre las impresiones de Adam Kahane de su experiencia en Paraguay, de su libro Como resolver problemas complejos (Editora Senac. Sao Paulo):
Para resolver un problema de manera pacífica las personas involucradas necesitan conversar y escuchar. Sin embargo, hay más de una forma de conversar y escuchar, y algunas de esas formas difícilmente ayudan.
Observé esa forma de comunicación prácticamente inútil en el problemático contexto paraguayo. A los paraguayos aparentemente les gusta contar historias terribles y extrañas sobre su país. En mi primera noche en Paraguay, en el 2001, un candidato a la presidencia se vanaglorió de la guerra suicida de la Triple Alianza (1864-1870) que Paraguay luchó contra tres países vecinos más poderosos (Brasil, Argentina y Uruguay), y perdió la mitad de su población. Fue necesario importar hombres para recuperar su población. “Somos”, concluyó él con un floreo, “un pueblo feroz y loco”.
Fui a Paraguay a trabajar con un grupo de 45 personas en el que participaban los políticos más liberales y patrióticos, activistas, empresarios, generales, jueces, periodistas, intelectuales, campesinos y estudiantes. Habían acordado conversar entre ellos, pero me sorprendió la lentitud con que avanzaba nuestro trabajo. La mayoría de los participantes parecía extremadamente desconfiada, cínica, pesimista y dubitativa para hablar abiertamente. Se sometían a mi opinión, aun en cuestiones que ellos conocían mejor que yo. Las conversaciones eran circulares; los entendimientos ya venían arreglados; los compromisos no se mantenían.
Observé este patrón de comportamiento en Paraguay, donde fue pintado con vivos colores, pero ahora soy capaz de reconocerlo en otras partes. Hoy lo reconozco en la mayoría de las organizaciones en las que los jefes dan órdenes y los funcionarios tienen miedo de decir lo que piensan. Basta comparar lo que las personas dicen en reuniones con los jefes, y lo que dicen fuera de ellas, en los corredores, ascensores, baños o mientras conducen sus autos. Un resignado funcionario público mexicano me contó un chiste sobre un ministro del gobierno que preguntó a uno de sus funcionarios si los cocodrilos podían volar. “No ministro”, respondió el funcionario. Pero el ministro dijo: “Yo creo que sí pueden volar”. “Ud. tiene razón ministro”, retrucó rápidamente el funcionario, “pero vuelan al ras del suelo”. Ese chiste corresponde a la mayoría de las organizaciones con las cuales trabajo.
La raíz de no escuchar es la convicción de tener la verdad. Si yo ya sé la verdad, ¿para qué necesito escuchar al otro? A lo mejor por educación o experiencia debo fingir que oigo, pero lo que realmente necesito hacer es decirle lo que yo sé y, si el otro no me escucha, repetiré lo que dije de forma más taxativa. Todos los sistemas autoritarios se apoyan en la premisa de que es el jefe el único que sabe la respuesta correcta.
En pocas palabras, impresionamos por un estilo de “diálogo” hipócrita, adaptado a las condiciones de las asimetrías de poder, simulando entendimientos y compromisos que realmente no estamos dispuestos a cumplir. Algunos lo llaman un “diálogo con agendas ocultas”. Yo creo que es un asunto histórico-cultural más complejo: un reflejo propio del sometimiento colonial al poderoso, la desconfianza, el mimetismo y la simulación para sobrevivir. Otros hablan de la “parresía fobia”, el temor a expresar lo que se piensa realmente con libertad y franqueza. Lo que fuere, necesitamos debatirlo y comprenderlo, a riesgo de repetir constantemte esa atávica manera aprendida de relacionarnos.
Los diálogos más recientes en Paraguay
¿Cuántos diálogos y proyectos se realizaron en la historia reciente de nuestro país? ¿Cuándo se realizaron? ¿Entre quienes? ¿Con qué resultados y proyecciones?
Según los registros de Milda Rivarola y de Jorge Talavera se dieron, desde el 97, aproximadamente siete procesos de diálogos sociales de distintas características. Hacía el 1978 se dio el Acuerdo Nacional, pacto interpartidario de la oposición para enfrentar a Stroessner. Y Wasmosy impulsó el llamado “Pacto de Gobernabilidad”, que hasta ahora sustenta el sistema de cuoteo institucional en la CSJ, CM, Jurado de Enjuiciamiento, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Tribunal Electoral, elección de mesas directivas del Poder Legislativo, etc. “Esta forma “paraguaya” de construir gobernabilidad impulsada por Wasmosy, es decir mediante acuerdos entre élites y grupos dirigenciales de diferentes ámbitos políticos, sociales y económicos, a cambio de espacios de poder y prebendas, será sustancialmente repetida y mantenida activa sin solución de continuidad por todos los gobiernos que le sucedieron, llegando hasta el Gobierno de Nicanor Duarte Frutos, y en parte, hasta el nuevo Gobierno de Fernando Lugo.” (Lachi). En realidad, este sistema continúa plenamente vigente en la actualidad, y vale la pena reflexionar sobre el asunto, en el cual subyace la vocación suicida de las élites políticas de signo alternativo.
Durante el gobierno Lugo se realizaron, además de los mencionados por Rivarola y Talavera, dos importantes experiencias de diálogo. La primera fue de carácter más interno, en el área social, para elaborar una propuesta de Política Pública de Desarrollo Social (PPDS), que resultó clave para lograr una aceptable sinergia interinstitucional para el desarrollo de la política social. No obstante, se organizó un debate público con diversos sectores de la ciudadanía para corregir y ajustar la propuesta. La segunda experiencia se realizó en torno al proyecto de Innovación Estructural del Poder Ejecutivo, liderado por la Secretaría de la Función Pública, con partidos y movimientos políticos, y con el Poder Legislativo. En ambos casos se buscó el involucramiento personal del mismo Presidente de la república, aunque este último proyecto fuera cajoneado posteriormente por el propio Presidente.
También un proyecto de diálogo político sobre una Agenda País, liderado por el Poder Ejecutivo, fue propiciado por el PNUD con la participación de la OEA. El desinterés del Presidente en el proyecto impidió seguir adelante con el mismo.
Se impone, por tanto, un análisis que incorpore lo aprendido por medio de estas experiencias, de manera a prevenir, no evitar, algunos de los típicos problemas propios de los “diálogos” pasados por el tamiz de nuestra cultura criolla.
El trabajo de Rivarola y Talavera señala los principales problemas observados en los referidos procesos de diálogo:
- Los grupos (partidarios) de mayor poder en el gobierno, y los grupos de menor poder social (campesinos) no se suman al diálogo. Al contrario de representantes de la sociedad civil, ONGs, técnicos, y sector privado. El PE cajonea proyectos logrados.
- Fragmentación de organizaciones sociales, baja representatividad de gremios empresariales, grupos mayoritarios (Agricultura Familiar) sin órganos propios.
- Campesinos y agro-exportadores negocian sectorialmente con (o presionan con medidas de acción directa sobre) el Estado.
- Habilidades no desarrolladas de diálogo democrático (solo discurso verbal, replay del cassette ante auditorio relevante).
- Autoridades priorizan impacto mediático momentáneo sobre resultados de proceso –casi silencioso- a largo plazo.
- Feudalización de entes públicos involucrados.
- Cortoplacismo y falta de sistematicidad: diálogo conduce a propuestas puntuales sin visión país.
- Pragmatismo: Para lograr consensos mínimos, se evita debatir diferencias ideológicas realmente existentes.
Estas conclusiones constituyen referencias poderosas a la hora de analizar cómo pretendemos construir la “unidad de la oposición”. En el imaginario de la gente de “oposición” la unidad es un problema matemático, de suma y resta de votos. Sería un ejercicio muy interesante, fuera de las pretensiones de estas reflexiones, caracterizar el arco de colores y pelajes de la llamada “oposición”, y sobre todo “oposición a qué”, ya que el gatopardismo es moneda corriente en este curioso menjunje de agendas. Una de las curiosas expresiones de este espectro es el de la importancia de la “alternancia”. ¿Qué específicamente diferente tiene la “alternancia” del modelo del poder oligárquico? ¿Una élite por otra? ¿Alternancia de quienes? ¿Entendimiento entre quienes?
Mientras no se plantee con seriedad cómo incluir a las masas excluidas por el modelo del poder oligárquico, es probable que sigamos imaginando modelos democráticos elitistas irrealizables. La democracia sin ciudadanía es una fantasía. La institucionalidad republicana sin ciudadanía es solo una herramienta de opresión y abuso. Mientras nuestros diálogos incluyan solo a quienes (aparentemente) nos entendemos, seguiremos utilizando modelos excluyentes. Mientras nuestros diálogos no generen acción política y poder, y constituyan solamente intercambio de ideas, es probable que generemos más libros, pero no cambios reales.
Las condiciones del diálogo
El diálogo debería privilegiar la creación de cultura, nombrar el mundo desde la mirada de los oprimidos, violentados, reprimidos y olvidados del sistema. Para ello, las perspectivas “especializadas” (científicas, académicas, etc.) deberían ponerse a la altura de esta tarea. Si necesitamos que universidades extranjeras nos digan cómo está nuestra realidad educativa, es porque nuestra intelectualidad está extraviada, o sometida al poder opresor. Como diría Gramsci, cuando hay un divorcio tan grande y evidente entre teoría y práctica, entre lo que pregona el sistema y lo que en realidad hace, es porque la hegemonía funciona muy bien. Los análisis e ideas que no pasan por la práctica política no crean cultura, no ayudan a transformar la realidad.
Debate sobre acuerdos estratégicos en el progresismo
Los acuerdos entre grupos políticos diferentes -y podría agregar también “inter-grupos”, estuvieron, al menos desde la campaña de la APC en el 2007, vinculadas estrictamente a cuotas en cargos electivos, y al capricho personal del líder. Por ejemplo, la división entre el FG y Avanza País, encabezado por Mario Ferreiro, quien fue el “caballo” de Lugo al inicio de la campaña presidencial del 2013, se produjo porque un sector dirigente del FG no aceptaba la candidatura de Ferreiro y no quería “ceder” lugares en “su” lista de senadores a candidatos del sector Ferreiro.
El comportamiento sectario y destructivo es más intenso en la oposición y en el progresismo que en el propio Partido Colorado, que prioriza el poder corporativo por sobre el de grupos. El poder real del progresismo solo puede articularse a partir de los movimientos sociales; y estos están actualmente profundamente fragmentados. Y las herramientas fundamentales que tiene el progresismo, cuanto menos, para estimular ese proceso son su capacidad de develar y confrontar los componentes y falsedades de la cultura hegemónica; y la creatividad para recomponer la sociabilidad humana destruida por la exclusión oligárquica.
En uno de los tantos grupos virtuales, hace un tiempo, alguien preguntaba qué podemos hacer ante esta coyuntura tan adversa y caótica. Y rescato una de las opiniones que sintetiza el sentido común de muchos exponentes del progresismo.
Y ahora, ¿qué hacemos? Ganar elecciones, pero ir por lo más sencillo: las concejalías. Es más barato, más accesible. Elegir los distritos donde hay más posibilidades de ganar y enfocar nuestras fuerzas y recursos a esos lugares; no dispersarnos llenándonos de candidatos por todos lados. Ganar algunos cargos en unos cuantos distritos, y con eso armar la plataforma para impulsar otras candidaturas para las próximas elecciones, con la misma lógica. Organizarnos y también madurar las prioridades entre lo importante para el país y las ambiciones personales.
Me parece fundamental esta última afirmación; no así la lógica de la propuesta. Esta misma lógica siguieron prácticamente todos los grupos políticos opositores: Encuentro Nacional; País Solidario; Patria Querida; Frente Guasú y muchísimos movimientos… Y no hemos recogido gran cosa en más de 30 años. ¿Por qué repetimos más de lo mismo esperando resultados diferentes? La teoría cuantitativa-acumulativa no funciona mientras se inscriba solamente en una estrategia electoralista y no política. El poder oligárquico fue capaz de corromper a importantes dirigencias del movimiento campesino y sindical. Le es extremadamente sencillo corromper a concejales (lo hizo con cientos de concejales “opositores”), lo más bajo en la tarifa del mercado de la corrupción. Y no es solamente dinero. Es ganarles mediante la tentación de adscribirse al poder dominante y participar, por un breve período de tiempo, de la fantasía de pertenencia a un club de alto prestigio. Ejemplos conocidos sobran, desde el caso de Patrick Kemper de Hagamos, los “liberales cartistas”, el elenco de Payo que se pasó a las filas del Partido Colorado, etc.
A modo de cierre de este apartado
Este tercer artículo nos recuerda que, sin una ciudadanía activa y consciente, la democracia se convierte en una simple apariencia y el cambio político en una ilusión pasajera. La tarea pendiente es construir una cultura de participación real, donde el diálogo y la pedagogía política abran caminos de transformación. La reflexión continúa en la cuarta y última parte de esta serie, donde el autor explora los desafíos y posibilidades para repensar nuestro futuro común.